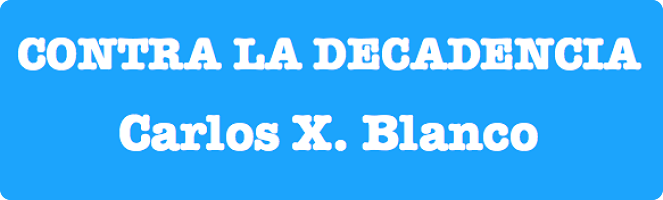El carácter único del pueblo español en el mundo de Occidente
Consideraciones a partir de O. Spengler y J. Campbell.
![[Img #15715]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/05_2019/6615_captura-de-pantalla-2019-05-21-a-las-121345.png) ¿Qué es Occidente? Hablar de "Occidente" parece simplemente hacer uso de una denominación puramente geográfica. Occidente se demarca con respecto del otro extremo de una línea horizontal: Oriente.
¿Qué es Occidente? Hablar de "Occidente" parece simplemente hacer uso de una denominación puramente geográfica. Occidente se demarca con respecto del otro extremo de una línea horizontal: Oriente.
El propio Occidente, contrastado con el otro polo, separado horizontalmente de otra entidad geográfico-cultural, el Oriente, queda indefinido a los efectos de la línea vertical. Según el eje vertical hay un Norte y hay un Sur en este nebuloso mundo occidental, definido negativamente como aquello que no es Asia. El Norte bárbaro –celtogermánico- frente al Sur civilizado -grecorromano. Todavía hoy Europa aparece dividida en buena medida por este eje vertical: el mundo grecorromano dejó su influjo espiritual en toda Europa, pero en el Sur el influjo es incluso material, carnal.
Joseph Campbell, en su libro de mitología Las Máscaras de Dios, habla de un "diálogo" o "movimiento pendular" entre Occidente y lo que él llama "Levante". Se advierte en este texto la influencia de Leo Frobenius y Oswald Spengler. Los cazadores paleolíticos de la Europa pre-indoeuropea, según dice, conservan un "individualismo" que otras culturas, más jóvenes, esto es, las del mundo neolítico, agrario y civilizado, perdieron. Lo boreal o nórdico posee, pues, un fundamento individualista en su antropología mientras que lo levantino, y en continuo con éste, lo mediterráneo, se asentó sobre un mayor sentimiento comunitario jerarquizado, que incluye sumisión al jefe y propiedad sobre las personas.
Igualmente, Campbell se apoya en Spengler en su empleo del concepto de pseudomorfosis, un término tomado inicialmente de la cristalografía. Un "germen" cultural autóctono ha de apoyarse o deformarse, o mantenerse en la existencia -mal que bien- en moldes de origen foráneo. Según esto, los aspectos nórdicos, boreales, germánicos, de la cultura más ancestral de Occidente, habrían tenido que desarrollarse dentro de los moldes clásicos, grecorromanos e incluso dentro de otros moldes mucho más antiguos, los moldes "levantinos" y, en última instancia, orientales.
Nosotros no creemos que esto sea así de forma absoluta. En el devenir de las culturas se dan síntesis de diversos elementos, tomados éstos de procedencias muy dispares, y las pseudomorfosis spenglerianas sólo acaecen en la fase de decadencia de estas mismas culturas, fase que Spengler designa como "Civilización". Cuando hay vida "civilizada" esta es ya una vida sometida a la cárcel y el corsé de las pseudomorfosis, y ésta vida se va secando lentamente hasta que sólo queda la corteza o carcasa, que las gentes ya no saben interpretar y a la que dejan derrumbarse, pues con el tiempo y la decrepitud civilizatoria se van cortando los vínculos vivificadores dados entre el interior que palpitaba y la carcasa que, en otro tiempo, alguna función todavía desempeñaba. Tal es el modo en que nosotros interpretamos el concepto spengleriano de pseudomorfosis. No como una simple añadidura alógena, sino como formas que inicialmente servían a algún propósito al alma de una cultura ya madura, pero como formas que despliegan, al correr del tiempo, su dialéctica divergente con respecto al propósito y funcionalidad iniciales.
Ahora bien, este influjo spengleriano sobre Campbell no casa muy bien con el método "hiper-difusionista" de éste. Sabido es que Spengler no creía en la difusión de las culturas, más allá de préstamos epidérmicos, de ocasionales imitaciones. En la Decadencia de Occidente, la magna obra de Spengler, se nos dice que las columnas renacentistas ya son fáusticas, no son copias ni préstamos de la Antigüedad Clásica, pese a una aparente reproducción de sus órdenes. De parecida manera se podrá decir que el alma de cada pueblo es "personal" e "intransferible" y, de acuerdo con su paisaje primigenio y su hechura inicial, esa alma acaba conformando una Cultura, siendo ésta, la Cultura, una entidad con radical identidad en la Historia. Incluso podría decirse que la Cultura, en el sentido spengleriano, no se corresponde con una y solo una alma colectiva de un pueblo. Ésta es componente o parte material de la Cultura, pero la Cultura la trasciende y esto hace de la Cultura una entidad morfohistórica que no se deja identificar con razas o etnias concretas. Perfectamente, ocurre que una Cultura, como lo fue la cultura fáustica, se apoye sobre las más variadas etnias europeas y su momento auroral, en torno al año 1.000 d.C., ya tenga por asentada la recíproca influencia "bárbara" y "mediterránea", que define precisamente la Edad Media europea y cristiana.
Si una Cultura en el sentido spengleriano deviene al envejecer una Civilización, y si ambas son dos fases, ascendente la primera, declinante y moribunda la segunda, de una misma y radical entidad, en cuya base está una suerte de alma del pueblo, todo difusionismo ya queda por definición descartado. Hay aportes de razas migradas, hay préstamos culturales y espirituales que son como modas y barnices, y hay influjos que, si se hacen "propios" e internos de una Cultura, ya no pueden entenderse como influjos sino como hebras y sustancia de la Cultura misma. Por el contrario, Campbell se muestra hiperdifusionista. Toda la Humanidad se muestra unida por las oleadas de contactos sucesivos y recíprocos. En concreto habría áreas de especial densidad y poder generatriz, tanto de mitos como de otros arquetipos culturales. Una de ellas será el Levante. El Levante es el Oriente próximo, tierra de asentamiento de civilizaciones mediterráneo-semíticas muy antiguas (fenicios, hebreos) pero de intenso contacto con pueblos de otras estirpes (egipcios, hititas, griegos). Campbell ve allí una suerte de comunidad multicultural de "magos", una especie de epicentro a partir del cual se conmoverán todas las culturas antiguas hasta hoy. Ese Levante políglota y sincrético no dejaría de traer al Occidente sus sistemas míticos y rituales, sirviendo el mar Mediterráneo de gran autopista para traer al Occidente, en tiempos remotos, ese espíritu religioso Levantino. El helenismo, con toda su explosión de orientalismo, así como la orientalización que sufrió la Roma tardo-imperial, no harían más que "hacer llover sobre mojado" en unas tierras, como las de la Península Ibérica, ya de antiguo sometidas al influjo de Oriente.
Ha de verse siempre, culturalmente (y quién sabe si algún día geopolíticamente) la Península que hoy es la base territorial de España y Portugal, como un Jano bifronte. La cara que mira hacia el Atlántico y el Cantábrico conservó siempre mejor su carácter indígena (sólo de manera muy torcida, representada popularmente hoy como celtismo, vasquismo o incluso, como "cristianos-viejos"), si bien esto significa, en muy buena medida, una privación: privación de los elementos afro-semíticos o levantinos, sobre los cuales se asentó una intensa y "carnal" civilización grecorroamana.
Recíprocamente, la otra faz del Jano es la que mira hacia el sur y el levante, colonizada desde tiempos remotos por Altas Civilizaciones (fenicio-cartaginesa, helénico-romana, judeo-cristiana) sin solución de continuidad (de ahí nuestro empleo de los guiones). No se nos escapa que el carácter único del pueblo español, que le convierte en singularísimo para todo lo bueno y para todo lo malo, estriba en ese Jano de dos caras o de dos mares, con todas las mezclas inimaginables que la intercomunicación de gentes peninsulares, y muy especialmente la Reconquista, ha producido. La savia de España se renovó constantemente a partir del aporte de su propia "barbarie interna", la de los pueblos norteños. La altura civilizatoria, generadora de moldes en cambio, la que aportó los moldes para llegar a hacer de España no ya sólo un mosaico de reinos respetables dentro de la Cristiandad medieval, sino el mayor Imperio generador tras el ocaso del de Roma, el Imperio Hispánico, vino precisamente de su contextura mediterránea, abierta y derivada de lo griego, lo romano y lo levantino. Unos dieron la savia, otros trajeron la forma para darle molde.
![[Img #15715]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/05_2019/6615_captura-de-pantalla-2019-05-21-a-las-121345.png) ¿Qué es Occidente? Hablar de "Occidente" parece simplemente hacer uso de una denominación puramente geográfica. Occidente se demarca con respecto del otro extremo de una línea horizontal: Oriente.
¿Qué es Occidente? Hablar de "Occidente" parece simplemente hacer uso de una denominación puramente geográfica. Occidente se demarca con respecto del otro extremo de una línea horizontal: Oriente.
El propio Occidente, contrastado con el otro polo, separado horizontalmente de otra entidad geográfico-cultural, el Oriente, queda indefinido a los efectos de la línea vertical. Según el eje vertical hay un Norte y hay un Sur en este nebuloso mundo occidental, definido negativamente como aquello que no es Asia. El Norte bárbaro –celtogermánico- frente al Sur civilizado -grecorromano. Todavía hoy Europa aparece dividida en buena medida por este eje vertical: el mundo grecorromano dejó su influjo espiritual en toda Europa, pero en el Sur el influjo es incluso material, carnal.
Joseph Campbell, en su libro de mitología Las Máscaras de Dios, habla de un "diálogo" o "movimiento pendular" entre Occidente y lo que él llama "Levante". Se advierte en este texto la influencia de Leo Frobenius y Oswald Spengler. Los cazadores paleolíticos de la Europa pre-indoeuropea, según dice, conservan un "individualismo" que otras culturas, más jóvenes, esto es, las del mundo neolítico, agrario y civilizado, perdieron. Lo boreal o nórdico posee, pues, un fundamento individualista en su antropología mientras que lo levantino, y en continuo con éste, lo mediterráneo, se asentó sobre un mayor sentimiento comunitario jerarquizado, que incluye sumisión al jefe y propiedad sobre las personas.
Igualmente, Campbell se apoya en Spengler en su empleo del concepto de pseudomorfosis, un término tomado inicialmente de la cristalografía. Un "germen" cultural autóctono ha de apoyarse o deformarse, o mantenerse en la existencia -mal que bien- en moldes de origen foráneo. Según esto, los aspectos nórdicos, boreales, germánicos, de la cultura más ancestral de Occidente, habrían tenido que desarrollarse dentro de los moldes clásicos, grecorromanos e incluso dentro de otros moldes mucho más antiguos, los moldes "levantinos" y, en última instancia, orientales.
Nosotros no creemos que esto sea así de forma absoluta. En el devenir de las culturas se dan síntesis de diversos elementos, tomados éstos de procedencias muy dispares, y las pseudomorfosis spenglerianas sólo acaecen en la fase de decadencia de estas mismas culturas, fase que Spengler designa como "Civilización". Cuando hay vida "civilizada" esta es ya una vida sometida a la cárcel y el corsé de las pseudomorfosis, y ésta vida se va secando lentamente hasta que sólo queda la corteza o carcasa, que las gentes ya no saben interpretar y a la que dejan derrumbarse, pues con el tiempo y la decrepitud civilizatoria se van cortando los vínculos vivificadores dados entre el interior que palpitaba y la carcasa que, en otro tiempo, alguna función todavía desempeñaba. Tal es el modo en que nosotros interpretamos el concepto spengleriano de pseudomorfosis. No como una simple añadidura alógena, sino como formas que inicialmente servían a algún propósito al alma de una cultura ya madura, pero como formas que despliegan, al correr del tiempo, su dialéctica divergente con respecto al propósito y funcionalidad iniciales.
Ahora bien, este influjo spengleriano sobre Campbell no casa muy bien con el método "hiper-difusionista" de éste. Sabido es que Spengler no creía en la difusión de las culturas, más allá de préstamos epidérmicos, de ocasionales imitaciones. En la Decadencia de Occidente, la magna obra de Spengler, se nos dice que las columnas renacentistas ya son fáusticas, no son copias ni préstamos de la Antigüedad Clásica, pese a una aparente reproducción de sus órdenes. De parecida manera se podrá decir que el alma de cada pueblo es "personal" e "intransferible" y, de acuerdo con su paisaje primigenio y su hechura inicial, esa alma acaba conformando una Cultura, siendo ésta, la Cultura, una entidad con radical identidad en la Historia. Incluso podría decirse que la Cultura, en el sentido spengleriano, no se corresponde con una y solo una alma colectiva de un pueblo. Ésta es componente o parte material de la Cultura, pero la Cultura la trasciende y esto hace de la Cultura una entidad morfohistórica que no se deja identificar con razas o etnias concretas. Perfectamente, ocurre que una Cultura, como lo fue la cultura fáustica, se apoye sobre las más variadas etnias europeas y su momento auroral, en torno al año 1.000 d.C., ya tenga por asentada la recíproca influencia "bárbara" y "mediterránea", que define precisamente la Edad Media europea y cristiana.
Si una Cultura en el sentido spengleriano deviene al envejecer una Civilización, y si ambas son dos fases, ascendente la primera, declinante y moribunda la segunda, de una misma y radical entidad, en cuya base está una suerte de alma del pueblo, todo difusionismo ya queda por definición descartado. Hay aportes de razas migradas, hay préstamos culturales y espirituales que son como modas y barnices, y hay influjos que, si se hacen "propios" e internos de una Cultura, ya no pueden entenderse como influjos sino como hebras y sustancia de la Cultura misma. Por el contrario, Campbell se muestra hiperdifusionista. Toda la Humanidad se muestra unida por las oleadas de contactos sucesivos y recíprocos. En concreto habría áreas de especial densidad y poder generatriz, tanto de mitos como de otros arquetipos culturales. Una de ellas será el Levante. El Levante es el Oriente próximo, tierra de asentamiento de civilizaciones mediterráneo-semíticas muy antiguas (fenicios, hebreos) pero de intenso contacto con pueblos de otras estirpes (egipcios, hititas, griegos). Campbell ve allí una suerte de comunidad multicultural de "magos", una especie de epicentro a partir del cual se conmoverán todas las culturas antiguas hasta hoy. Ese Levante políglota y sincrético no dejaría de traer al Occidente sus sistemas míticos y rituales, sirviendo el mar Mediterráneo de gran autopista para traer al Occidente, en tiempos remotos, ese espíritu religioso Levantino. El helenismo, con toda su explosión de orientalismo, así como la orientalización que sufrió la Roma tardo-imperial, no harían más que "hacer llover sobre mojado" en unas tierras, como las de la Península Ibérica, ya de antiguo sometidas al influjo de Oriente.
Ha de verse siempre, culturalmente (y quién sabe si algún día geopolíticamente) la Península que hoy es la base territorial de España y Portugal, como un Jano bifronte. La cara que mira hacia el Atlántico y el Cantábrico conservó siempre mejor su carácter indígena (sólo de manera muy torcida, representada popularmente hoy como celtismo, vasquismo o incluso, como "cristianos-viejos"), si bien esto significa, en muy buena medida, una privación: privación de los elementos afro-semíticos o levantinos, sobre los cuales se asentó una intensa y "carnal" civilización grecorroamana.
Recíprocamente, la otra faz del Jano es la que mira hacia el sur y el levante, colonizada desde tiempos remotos por Altas Civilizaciones (fenicio-cartaginesa, helénico-romana, judeo-cristiana) sin solución de continuidad (de ahí nuestro empleo de los guiones). No se nos escapa que el carácter único del pueblo español, que le convierte en singularísimo para todo lo bueno y para todo lo malo, estriba en ese Jano de dos caras o de dos mares, con todas las mezclas inimaginables que la intercomunicación de gentes peninsulares, y muy especialmente la Reconquista, ha producido. La savia de España se renovó constantemente a partir del aporte de su propia "barbarie interna", la de los pueblos norteños. La altura civilizatoria, generadora de moldes en cambio, la que aportó los moldes para llegar a hacer de España no ya sólo un mosaico de reinos respetables dentro de la Cristiandad medieval, sino el mayor Imperio generador tras el ocaso del de Roma, el Imperio Hispánico, vino precisamente de su contextura mediterránea, abierta y derivada de lo griego, lo romano y lo levantino. Unos dieron la savia, otros trajeron la forma para darle molde.