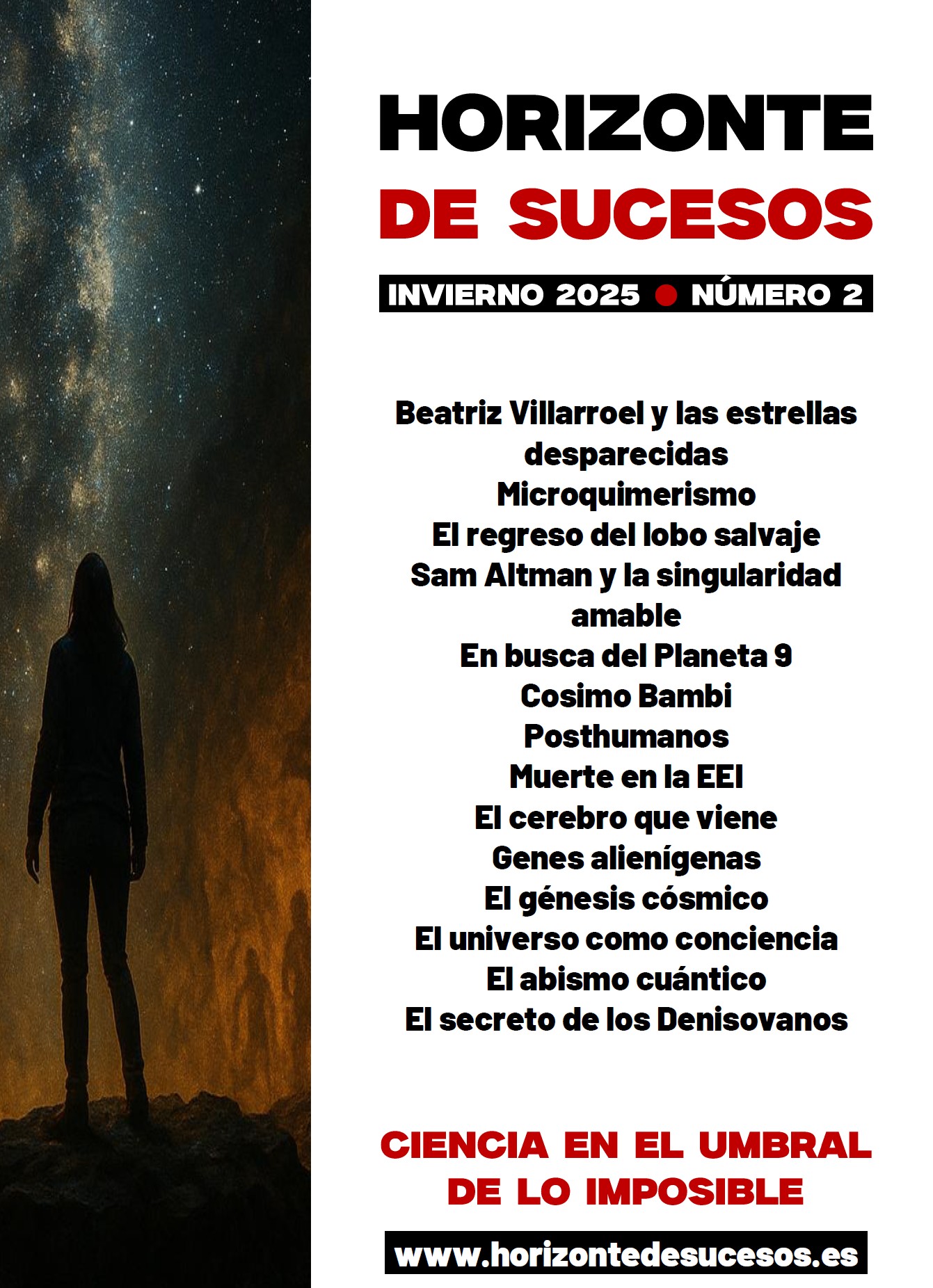El posnacionalismo socialista
![[Img #5557]](upload/img/periodico/img_5557.jpg) Cuando Ramón Jáuregui, siendo el líder del Partido Socialista de Euskadi, abogó, a comienzos de los años 90 por el “posnacionalismo”, yo, que militaba en ese partido, empecé a temblar. El posnacionalismo consistió en fusionarse con Euskadiko Ezkerra y tomar su proyecto político como propio. Es decir, de otra manera, aplicar el dicho aquel de que “si no venzo a mi enemigo, me asocio con él”, o sea, me convierto al nacionalismo, y lo envuelvo con una pátina de socialismo y así desplazo a los verdaderamente nacionalistas de su espacio político, abarcando todo el espectro. El resultado fue que lo que se esperaba que fuera suma se convirtió en resta, y el resultado electoral fue peor que el anterior que, mal que bien, predicaba en un espacio político propio sin invadir el del contrario.
Cuando Ramón Jáuregui, siendo el líder del Partido Socialista de Euskadi, abogó, a comienzos de los años 90 por el “posnacionalismo”, yo, que militaba en ese partido, empecé a temblar. El posnacionalismo consistió en fusionarse con Euskadiko Ezkerra y tomar su proyecto político como propio. Es decir, de otra manera, aplicar el dicho aquel de que “si no venzo a mi enemigo, me asocio con él”, o sea, me convierto al nacionalismo, y lo envuelvo con una pátina de socialismo y así desplazo a los verdaderamente nacionalistas de su espacio político, abarcando todo el espectro. El resultado fue que lo que se esperaba que fuera suma se convirtió en resta, y el resultado electoral fue peor que el anterior que, mal que bien, predicaba en un espacio político propio sin invadir el del contrario.
Más tarde, en 1997, el PSE-EE tuvo una excelente Secretaria de Educación y Cultura, Maite Pagazaurtundua, que se salió del guión “posnacionalista invasivo” y, como otros que yo conozco, acabó fuera del partido; y ahora es una competente portavoz en el Parlamento europeo del partido de Rosa Díez.
Por aquel entonces, redactó un espléndido informe político sobre educación que pasó a mejor gloria y se guardó en el baúl de los recuerdos, enterrado por los proclives a fundir las ideas nacionalistas con las socialistas; propósito realmente peligroso, pues suele acabar en tierra de nadie, y así les va a los colegas de Cataluña, poco a poco hacia la irrelevancia.
En aquel informe, un tratado de análisis de los absurdos de un bilingüismo tendente al monolingüismo en la educación-adoctrinamiento, se desbrozaba de forma inteligente, científica, sesuda y brillante, el problema del nacionalismo en la escuela.
Se reunió el Grupo de Educación, en el que yo estaba, y aquel fue el único momento en el que se discutió inteligentemente del problema educativo. Allí acabó la cosa.
Voy a referirme a algunos aspectos –no cabe en un artículo reseñar todos planteamientos realmente valiosos que se exponían-, y, aunque no sea muy ortodoxo reproducir textualmente las citas en un artículo, es conveniente hacerlo en aras de la exactitud conceptual:
Refiriéndose al modelo D decía “Muchos padres castellanoparlantes optaron, sin embargo, por el modelo D desde el principio. En zonas castellanoparlantes llega a tener prácticamente un 100 % de matriculación de niños castellanoparlantes de familia. Esto significa que los padres castellanoparlantes renuncian voluntariamente a incidir y cooperar en la educación escolar de sus hijos en aras del objetivo de euskaldunización. Puede significar un importante handicap para el éxito escolar de los propios niños. Esta diferenciación de modelos pedagógicos para la enseñanza de las dos lenguas oficiales, A, B y D, se basaba en que los niños realizasen en lengua materna sus primeras letras. Por otra parte busca la adaptación del modelo escolar al tipo de necesidad educativa y a una amplia oferta educativa para que los padres puedan elegir la lengua en que cursan estudios sus hijos.”
“En esta tendencia de matriculación parece que concurren distintos factores:
[…]
- La inducción por los servicios de euskera municipales, técnicos de euskera, asociaciones de fomento del euskera y del mundo abertzale en general hacia los modelos de inmersión e incluso en los últimos tiempos hacia el modelo D únicamente. Junto a campañas de rechazo del modelo A”
“Los datos que comparan matrícula de preescolar en este último curso escolar en pública y privada muestran un estrangulamiento de la línea en castellano en el sector público que no puede obedecer sólo a falta de demanda sino que algún componente de inducción a la matrícula debe existir vistos los datos”
“Los principales factores determinantes del rendimiento en lengua vasca, grosso modo, son la lengua materna y el modelo de enseñanza en el que está escolarizado el alumno. De hecho, en el estudio del Departamento de Educación se elimina de la muestra de alumnos de modelo A a los euskaldunes de familia, porque es la variable más influyente de rendimiento y distorsiona las tablas. Aunque no se hace lo mismo con los otros modelos donde se junta a los que saben en casa y los que no.”
“Ahora bien, es preciso realizar una reflexión general sobre la bibliografía en ciencias humanas donde conviene ser ecléctico y cauteloso. En el País Vasco se han aceptado conclusiones sociolingüísticas y de didáctica en segundas lenguas de forma acrítica en muchas ocasiones y nos ha faltado un amplio desarrollo investigador en didáctica de segundas lenguas, en especial para castellano hablantes de lengua materna. De hecho se han aceptado las conclusiones elaboradas para otros contextos sociológicos y lingüísticos muy diferentes del vasco. Así pues, se generalizaron los métodos de inmersión Lingüística temprana en euskera, cuando en lugares como Quebec no se habían atrevido aún a regular los métodos de inmersión y donde en sus escuelas se practicaban múltiples métodos pedagógicos, desde la inmersión temprana (en Infantil y Primaria) hasta la inmersión tardía (finales de Primaria y ESO).
“¿Invalida el modelo A el hecho de que no genere euskaldunes completos? Es suficiente este factor para invalidar la escolarización en lengua materna de los niños castellanoparlantes? ¿Las cuestiones sociales deben perturbar lo pedagógico hasta el punto de eliminar un modelo de enseñanza en lengua materna?”
“Eliminar la obsesión contra el modelo A y respetar el aprendizaje en lengua materna o ¿acaso solo pueden estudiar en lengua materna los vascoparlantes? ¿Objetivos sociales colectivos pueden sacrificar opciones legítimas educativas?”
“Nos encaminamos hacia el monolingüismo en la educación vasca con la diferencia de que ahora será en euskera y no en castellano. ¿Se trata de un horizonte deseable?
“¿Seguiremos aceptando que no cambie nada en tal modelo [el A] y que los padres de niños castellanoparlantes se muevan entre la resignación o la aceptación entusiasta de lo que les dicen colectivos muy ideologizados por el nacionalismo vasco respecto a la enseñanza en el País Vasco? ¿Y que dejen de matricular en lengua materna de forma masiva por el desprestigio que lleva este modelo únicamente en la parte que se refiera a la enseñanza del euskera? ¿Se puede seguir manteniendo este tipo de postura? ¿A qué intereses ideológicos beneficia?”
“Es una opción muy respetable que los niños estudien en modelos de inmersión, muchos padres han tomado esta decisión consciente y voluntariamente y resulta especialmente adecuada si los grupos son homogéneos en su origen lingüístico, si el profesorado es competente y motivado, si la introducción de las primeras letras se da en lengua materna, y si se van repartiendo cargas lectivas en la primera y segunda lengua de aprendizaje. Por supuesto si el rendimiento escolar del niño y si el coeficiente intelectual son buenos y si la enseñanza en general lo es en ese centro, si hay una buena motivación en padres y alumnos. Y, desde luego, si el niño proviene de un entorno socioeconómico y sociocultural no marginal. Pero hay que plantearse si es la inmersión la única opción educativa correcta para los castellanoparlantes. ¿Esto es porque los vascoparlantes estudian en lengua materna y el resto lo han de hacer en segunda lengua? ¿Es razonable pedagógica y políticamente?”
“CONCLUSIONES:
Hay que superar una falsa concepción de la normalización lingüística que no es bilingüista porque expulsa la lengua materna de la mayoría de los niños de la escuela y porque relega la lengua segunda de los niños vascófonos, con la excusa de que la vida social transcurre en castellano y es suficiente para asegurar el conocimiento de esta lengua. A medio plazo, el monolingüismo vasco en la escuela no es el objetivo deseable por los socialistas. La escuela vale para lo que vale y hay cuestiones sociales que se han de normalizar en la sociedad. No se le puede pedir a la escuela más de lo que puede dar de sí.
Este psicolingüista [Miguel Sigüan] aseguró en el discurso de investidura como Doctor Honoris Causa por la UPV que ‘la escuela puede conseguir que el niño aprenda correctamente un segundo idioma, pero no es capaz como algunos sectores sociales quisieran de que esa nueva lengua se convierta en la de uso corriente’, ‘Hay que decir esto, aunque resulte decepcionante para los movimientos de recuperación del euskera o del catalán, para evitar sentimientos de frustración entre los enseñantes’ (Diario Vasco 25/4/1996)
[…]”
Este informe, sobre el que se echó un tupido velo y pasó al elenco de esfuerzos baldíos, tiene muchos más contenidos de amplio interés.
Ahora bien, la pregunta a la que me lleva toda esta reflexión es la siguiente: ¿Por qué un partido de raíces no nacionalistas dejó aparcado estos paradigmas tan razonables y se embarcó en las aguas procelosas del nacionalismo lingüístico? No esperen ustedes que desarrolle la respuesta en el corto espacio de un artículo. Esto da para un libro que no descarto escribir.
![[Img #5557]](upload/img/periodico/img_5557.jpg) Cuando Ramón Jáuregui, siendo el líder del Partido Socialista de Euskadi, abogó, a comienzos de los años 90 por el “posnacionalismo”, yo, que militaba en ese partido, empecé a temblar. El posnacionalismo consistió en fusionarse con Euskadiko Ezkerra y tomar su proyecto político como propio. Es decir, de otra manera, aplicar el dicho aquel de que “si no venzo a mi enemigo, me asocio con él”, o sea, me convierto al nacionalismo, y lo envuelvo con una pátina de socialismo y así desplazo a los verdaderamente nacionalistas de su espacio político, abarcando todo el espectro. El resultado fue que lo que se esperaba que fuera suma se convirtió en resta, y el resultado electoral fue peor que el anterior que, mal que bien, predicaba en un espacio político propio sin invadir el del contrario.
Cuando Ramón Jáuregui, siendo el líder del Partido Socialista de Euskadi, abogó, a comienzos de los años 90 por el “posnacionalismo”, yo, que militaba en ese partido, empecé a temblar. El posnacionalismo consistió en fusionarse con Euskadiko Ezkerra y tomar su proyecto político como propio. Es decir, de otra manera, aplicar el dicho aquel de que “si no venzo a mi enemigo, me asocio con él”, o sea, me convierto al nacionalismo, y lo envuelvo con una pátina de socialismo y así desplazo a los verdaderamente nacionalistas de su espacio político, abarcando todo el espectro. El resultado fue que lo que se esperaba que fuera suma se convirtió en resta, y el resultado electoral fue peor que el anterior que, mal que bien, predicaba en un espacio político propio sin invadir el del contrario.
Más tarde, en 1997, el PSE-EE tuvo una excelente Secretaria de Educación y Cultura, Maite Pagazaurtundua, que se salió del guión “posnacionalista invasivo” y, como otros que yo conozco, acabó fuera del partido; y ahora es una competente portavoz en el Parlamento europeo del partido de Rosa Díez.
Por aquel entonces, redactó un espléndido informe político sobre educación que pasó a mejor gloria y se guardó en el baúl de los recuerdos, enterrado por los proclives a fundir las ideas nacionalistas con las socialistas; propósito realmente peligroso, pues suele acabar en tierra de nadie, y así les va a los colegas de Cataluña, poco a poco hacia la irrelevancia.
En aquel informe, un tratado de análisis de los absurdos de un bilingüismo tendente al monolingüismo en la educación-adoctrinamiento, se desbrozaba de forma inteligente, científica, sesuda y brillante, el problema del nacionalismo en la escuela.
Se reunió el Grupo de Educación, en el que yo estaba, y aquel fue el único momento en el que se discutió inteligentemente del problema educativo. Allí acabó la cosa.
Voy a referirme a algunos aspectos –no cabe en un artículo reseñar todos planteamientos realmente valiosos que se exponían-, y, aunque no sea muy ortodoxo reproducir textualmente las citas en un artículo, es conveniente hacerlo en aras de la exactitud conceptual:
Refiriéndose al modelo D decía “Muchos padres castellanoparlantes optaron, sin embargo, por el modelo D desde el principio. En zonas castellanoparlantes llega a tener prácticamente un 100 % de matriculación de niños castellanoparlantes de familia. Esto significa que los padres castellanoparlantes renuncian voluntariamente a incidir y cooperar en la educación escolar de sus hijos en aras del objetivo de euskaldunización. Puede significar un importante handicap para el éxito escolar de los propios niños. Esta diferenciación de modelos pedagógicos para la enseñanza de las dos lenguas oficiales, A, B y D, se basaba en que los niños realizasen en lengua materna sus primeras letras. Por otra parte busca la adaptación del modelo escolar al tipo de necesidad educativa y a una amplia oferta educativa para que los padres puedan elegir la lengua en que cursan estudios sus hijos.”
“En esta tendencia de matriculación parece que concurren distintos factores:
[…]
- La inducción por los servicios de euskera municipales, técnicos de euskera, asociaciones de fomento del euskera y del mundo abertzale en general hacia los modelos de inmersión e incluso en los últimos tiempos hacia el modelo D únicamente. Junto a campañas de rechazo del modelo A”
“Los datos que comparan matrícula de preescolar en este último curso escolar en pública y privada muestran un estrangulamiento de la línea en castellano en el sector público que no puede obedecer sólo a falta de demanda sino que algún componente de inducción a la matrícula debe existir vistos los datos”
“Los principales factores determinantes del rendimiento en lengua vasca, grosso modo, son la lengua materna y el modelo de enseñanza en el que está escolarizado el alumno. De hecho, en el estudio del Departamento de Educación se elimina de la muestra de alumnos de modelo A a los euskaldunes de familia, porque es la variable más influyente de rendimiento y distorsiona las tablas. Aunque no se hace lo mismo con los otros modelos donde se junta a los que saben en casa y los que no.”
“Ahora bien, es preciso realizar una reflexión general sobre la bibliografía en ciencias humanas donde conviene ser ecléctico y cauteloso. En el País Vasco se han aceptado conclusiones sociolingüísticas y de didáctica en segundas lenguas de forma acrítica en muchas ocasiones y nos ha faltado un amplio desarrollo investigador en didáctica de segundas lenguas, en especial para castellano hablantes de lengua materna. De hecho se han aceptado las conclusiones elaboradas para otros contextos sociológicos y lingüísticos muy diferentes del vasco. Así pues, se generalizaron los métodos de inmersión Lingüística temprana en euskera, cuando en lugares como Quebec no se habían atrevido aún a regular los métodos de inmersión y donde en sus escuelas se practicaban múltiples métodos pedagógicos, desde la inmersión temprana (en Infantil y Primaria) hasta la inmersión tardía (finales de Primaria y ESO).
“¿Invalida el modelo A el hecho de que no genere euskaldunes completos? Es suficiente este factor para invalidar la escolarización en lengua materna de los niños castellanoparlantes? ¿Las cuestiones sociales deben perturbar lo pedagógico hasta el punto de eliminar un modelo de enseñanza en lengua materna?”
“Eliminar la obsesión contra el modelo A y respetar el aprendizaje en lengua materna o ¿acaso solo pueden estudiar en lengua materna los vascoparlantes? ¿Objetivos sociales colectivos pueden sacrificar opciones legítimas educativas?”
“Nos encaminamos hacia el monolingüismo en la educación vasca con la diferencia de que ahora será en euskera y no en castellano. ¿Se trata de un horizonte deseable?
“¿Seguiremos aceptando que no cambie nada en tal modelo [el A] y que los padres de niños castellanoparlantes se muevan entre la resignación o la aceptación entusiasta de lo que les dicen colectivos muy ideologizados por el nacionalismo vasco respecto a la enseñanza en el País Vasco? ¿Y que dejen de matricular en lengua materna de forma masiva por el desprestigio que lleva este modelo únicamente en la parte que se refiera a la enseñanza del euskera? ¿Se puede seguir manteniendo este tipo de postura? ¿A qué intereses ideológicos beneficia?”
“Es una opción muy respetable que los niños estudien en modelos de inmersión, muchos padres han tomado esta decisión consciente y voluntariamente y resulta especialmente adecuada si los grupos son homogéneos en su origen lingüístico, si el profesorado es competente y motivado, si la introducción de las primeras letras se da en lengua materna, y si se van repartiendo cargas lectivas en la primera y segunda lengua de aprendizaje. Por supuesto si el rendimiento escolar del niño y si el coeficiente intelectual son buenos y si la enseñanza en general lo es en ese centro, si hay una buena motivación en padres y alumnos. Y, desde luego, si el niño proviene de un entorno socioeconómico y sociocultural no marginal. Pero hay que plantearse si es la inmersión la única opción educativa correcta para los castellanoparlantes. ¿Esto es porque los vascoparlantes estudian en lengua materna y el resto lo han de hacer en segunda lengua? ¿Es razonable pedagógica y políticamente?”
“CONCLUSIONES:
Hay que superar una falsa concepción de la normalización lingüística que no es bilingüista porque expulsa la lengua materna de la mayoría de los niños de la escuela y porque relega la lengua segunda de los niños vascófonos, con la excusa de que la vida social transcurre en castellano y es suficiente para asegurar el conocimiento de esta lengua. A medio plazo, el monolingüismo vasco en la escuela no es el objetivo deseable por los socialistas. La escuela vale para lo que vale y hay cuestiones sociales que se han de normalizar en la sociedad. No se le puede pedir a la escuela más de lo que puede dar de sí.
Este psicolingüista [Miguel Sigüan] aseguró en el discurso de investidura como Doctor Honoris Causa por la UPV que ‘la escuela puede conseguir que el niño aprenda correctamente un segundo idioma, pero no es capaz como algunos sectores sociales quisieran de que esa nueva lengua se convierta en la de uso corriente’, ‘Hay que decir esto, aunque resulte decepcionante para los movimientos de recuperación del euskera o del catalán, para evitar sentimientos de frustración entre los enseñantes’ (Diario Vasco 25/4/1996)
[…]”
Este informe, sobre el que se echó un tupido velo y pasó al elenco de esfuerzos baldíos, tiene muchos más contenidos de amplio interés.
Ahora bien, la pregunta a la que me lleva toda esta reflexión es la siguiente: ¿Por qué un partido de raíces no nacionalistas dejó aparcado estos paradigmas tan razonables y se embarcó en las aguas procelosas del nacionalismo lingüístico? No esperen ustedes que desarrolle la respuesta en el corto espacio de un artículo. Esto da para un libro que no descarto escribir.