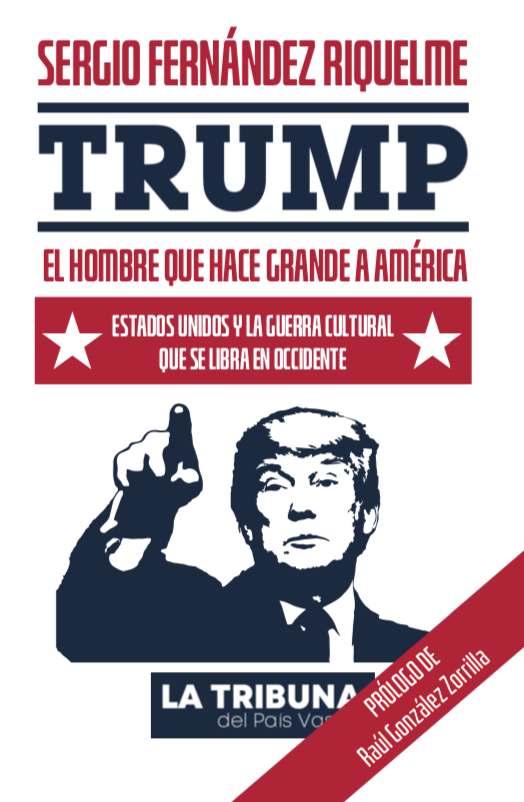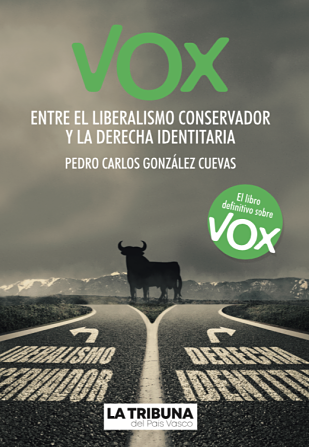60º aniversario de la revolución húngara: el largo camino de la libertad de Europa
![[Img #10037]](upload/img/periodico/img_10037.jpg)
El pasado miércoles, 2 de noviembre, con motivo del 60º Aniversario de la llamada Revolución húngara de 1956, se celebró en la Fundación Ramón Areces una jornada sobre este acontecimiento histórico bajo el título “Freedom First. 1956, la primera grieta en el bloque soviético”.
Organizada por la Universidad San Pablo CEU y con el apoyo de la Embajada de Hungría en España, se desarrollaron una serie de conferencias y charlas organizadas en tres grandes bloques: “1956, inspiración y fuente de la libertad”, “1956 en España” e “Historia de primera mano. Recuerdos personales de la época en España”, conferencias que se complementaron con la proyección de un emotivo documental sobre los acontecimientos.
La jornada fue inaugurada por Raimundo Pérez-Hernández y Torra, director de la Fundación Ramón Areces; Antonio Calvo Bernardino, rector de la Universidad San Pablo CEU, y la embajadora de Hungría en España, Enikö Györi, quien señaló que “el sacrificio de los chavales de Pest transmite un mensaje para nuestros días: el de la libertad”, frente al “comunismo (que) impone la enseñanza de su propia mentira”.
El discurso introductorio a la primera mesa redonda corrió a cargo de Tamás Baranyi, de la Universidad ELTE (Budapest), quien recordó que los norteamericanos no consideraban a los países del Este como potenciales aliados, intentando compensar la falta de ayuda con la atención a los refugiados; de alguna manera, tanto los Estados Unidos como la URSS consideraban que el reparto del mundo consagrado en Yalta en 1945 era un sistema inamovible, pero tanto la invasión soviética como la pasividad norteamericana, generaron desconfianza hacia las potencias mundiales y los grandes proyectos políticos, lo que se materializaría en la política independiente y aun de divergencia china hacia la URSS, las políticas de De Gaulle de impulso a la Comunidad Económica Europea y su ampliación al Este y la salida de Francia de la OTAN o la consolidación del movimiento de los Países No Alineados.
En cuanto a la acción militar soviética y la subsiguiente represión, el estudioso húngaro recordó las palabras de Indro Montanelli: “el comunismo ha muerto en Budapest” y que, para el mundo, Hungría se convertiría en el acta de acusación contra el comunismo.
En una línea muy similar, András Lénárt citó el artículo de Albert Camus “Sangre húngara” y afirmó que “sin temor, brutalidad y corrupción, no podría existir el régimen soviético”, mientras que el historiador Ricardo Martín de la Guardia, autor junto al también profesor de la Universidad de Valladolid, Guillermo A. Pérez Sánchez, de una monografía sobre estos terribles acontecimientos, aseveró que estos constituyeron un “monumento al fracaso del régimen soviético”.
Luis Arranz, catedrático de la Universidad Complutense y en representación de la Real Academia de la Historia quiso poner de relieve que Nikita Kruschev no había sino trivializado la tragedia del comunismo, pero que, con los acontecimientos de 1956, el mundo tomó conciencia de que “el comunismo podía ser reversible”. Así mismo, puso de relieve que en la declaración por la Reconciliación Nacional lanzada por el PCE, los comunistas españoles hacen de Hungría el modelo económico a imitar por España, obviando que la situación económica de Hungría en 1956 era absolutamente lamentable.
Por último, Jan Ciechanowski, profesor de la Universidad de Varsovia, expuso la situación de abuso que sufrían las naciones y las sociedades de Europa Central y Oriental a manos de los soviéticos, ejemplificándolo en el hecho de que, por ejemplo, el carbón polaco era vendido, forzosamente, al 10% de su valor real en el mercado. Los húngaros reivindicaron democracia, el fin del terror masivo y de un sistema económico basado en la colectivización y los dogmas y la independencia frente a una fuerza extranjera que, históricamente, se había revelado como enemiga mortal de dicha independencia.
Terminó su intervención indicando que “la libertad en los países del Este vendrá de la mano de los propios pueblos que allí viven”, y no por otras potencias, como los Estados Unidos: “a los húngaros les debemos poder vivir hoy en democracia”.
Terminado este primer bloque, se inició la segunda mesa redonda moderada por el profesor José Luis Orella Martínez, profesor de la Universidad San Pablo CEU.
El discurso introductorio correspondió a Florentino Portero, que indicó que “los americanos alientan la revuelta, para acabar dejando abandonados” a los insurrectos, pues en Washington se teme el inicio de la III Guerra Mundial en caso de adoptar una política de intervención.
Grzegorz Bak, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, trajo a la memoria la actividad del exilio anticomunista polaco a favor de los húngaros con ejemplos como el del conde Potocki o la Revista Polonia Ilustrada.
Javier Paredes, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, aseveró que los intelectuales españoles (de izquierdas) no reaccionaron ante la invasión y la represión soviéticas porque “pensaban del mismo modo que los que apretaban el gatillo”, para terminar, en un arranque entusiasta, con una solicitud a los polacos y los húngaros presentes: “ayudad a los españoles a recuperar nuestras raíces cristianas”.
Guillermo Pérez, profesor y colega de Ricardo Martín de la Guardia, citados ambos más arriba, señaló que en Budapest se desarrolló un proceso que, a partir de una manifestación derivó en insurrección para acabar convirtiéndose en revolución, una revolución que, frente al Pacto de Varsovia, exigía la neutralidad de Hungría, tal y como había logrado Austria hacía poco, y frente a Moscú, independencia, tal y como reflejaría en su titular el periódico húngaro La Verdad en su edición del 2 de noviembre de 1956, solo dos días antes de que los soviéticos descargaran sobre el país del Danubio su “Operación Tornado”.
En el último bloque de la jornada, Ramón Pérez-Maura, adjunto al director de ABC, reprodujo la crónica elaborada por Torcuato Luca de Tena el 6 de noviembre de aquel año de 1956, en la que, a su vez, se reproducían las desesperadas palabras del responsable de la emisora rebelde preguntándose por qué no intervenían las Naciones Unidas.
Kata Gyuricza, autora de un estudio sobre el exilio húngaro en España a raíz de estos conmovedores acontecimientos señaló que estos cambiaron el destino de las personas, de Hungría y de los países del Este.
A continuación tomó la palabra George de Habsburgo, hijo de Otto de Habsburgo, quien desarrollaría una intensa actividad diplomática durante aquellos tensos momentos; reflexionó en torno a la idea de que si en todo conflicto es posible señalar una batalla como punto de inflexión, como fue el caso de Verdún durante la Primera Guerra Mundial o Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de Budapest de 1956 constituiría el punto de inflexión en la derrota del Comunismo en la Guerra Fría.
A continuación, le siguieron los entrañables relatos de Marta von Poroszlay, que en 1956, con cuatro años de edad, se convirtió en refugiada al decidir su padre marcharse de una Hungría sometida, y del futbolista José Tóth-Zéle, el cual habría participado en la revolución.
Cerró la serie de conferencias Alfonso Ussía, escritor y periodista de La Razón que recordó los anhelos de sus padres por acoger a un niño húngaro que hubiera quedado huérfano a causa de la invasión soviética o la subsiguiente represión.
En las imágenes de huecograbado de la época, señaló, “la sangre era negra, el humo era blanco y la tristeza era gris”, pero “hoy, soy feliz pensando en que Hungría es un país libre y pujante”.
La jornada sirvió para dar a conocer una tragedia interesadamente obviada y banalizada que, sin embargo, se erige en testimonio y advertencia para el presente, pues es en el presente cuando es posible construir las defensas de la dignidad y la libertad humanas.
![[Img #10037]](upload/img/periodico/img_10037.jpg)
El pasado miércoles, 2 de noviembre, con motivo del 60º Aniversario de la llamada Revolución húngara de 1956, se celebró en la Fundación Ramón Areces una jornada sobre este acontecimiento histórico bajo el título “Freedom First. 1956, la primera grieta en el bloque soviético”.
Organizada por la Universidad San Pablo CEU y con el apoyo de la Embajada de Hungría en España, se desarrollaron una serie de conferencias y charlas organizadas en tres grandes bloques: “1956, inspiración y fuente de la libertad”, “1956 en España” e “Historia de primera mano. Recuerdos personales de la época en España”, conferencias que se complementaron con la proyección de un emotivo documental sobre los acontecimientos.
La jornada fue inaugurada por Raimundo Pérez-Hernández y Torra, director de la Fundación Ramón Areces; Antonio Calvo Bernardino, rector de la Universidad San Pablo CEU, y la embajadora de Hungría en España, Enikö Györi, quien señaló que “el sacrificio de los chavales de Pest transmite un mensaje para nuestros días: el de la libertad”, frente al “comunismo (que) impone la enseñanza de su propia mentira”.
El discurso introductorio a la primera mesa redonda corrió a cargo de Tamás Baranyi, de la Universidad ELTE (Budapest), quien recordó que los norteamericanos no consideraban a los países del Este como potenciales aliados, intentando compensar la falta de ayuda con la atención a los refugiados; de alguna manera, tanto los Estados Unidos como la URSS consideraban que el reparto del mundo consagrado en Yalta en 1945 era un sistema inamovible, pero tanto la invasión soviética como la pasividad norteamericana, generaron desconfianza hacia las potencias mundiales y los grandes proyectos políticos, lo que se materializaría en la política independiente y aun de divergencia china hacia la URSS, las políticas de De Gaulle de impulso a la Comunidad Económica Europea y su ampliación al Este y la salida de Francia de la OTAN o la consolidación del movimiento de los Países No Alineados.
En cuanto a la acción militar soviética y la subsiguiente represión, el estudioso húngaro recordó las palabras de Indro Montanelli: “el comunismo ha muerto en Budapest” y que, para el mundo, Hungría se convertiría en el acta de acusación contra el comunismo.
En una línea muy similar, András Lénárt citó el artículo de Albert Camus “Sangre húngara” y afirmó que “sin temor, brutalidad y corrupción, no podría existir el régimen soviético”, mientras que el historiador Ricardo Martín de la Guardia, autor junto al también profesor de la Universidad de Valladolid, Guillermo A. Pérez Sánchez, de una monografía sobre estos terribles acontecimientos, aseveró que estos constituyeron un “monumento al fracaso del régimen soviético”.
Luis Arranz, catedrático de la Universidad Complutense y en representación de la Real Academia de la Historia quiso poner de relieve que Nikita Kruschev no había sino trivializado la tragedia del comunismo, pero que, con los acontecimientos de 1956, el mundo tomó conciencia de que “el comunismo podía ser reversible”. Así mismo, puso de relieve que en la declaración por la Reconciliación Nacional lanzada por el PCE, los comunistas españoles hacen de Hungría el modelo económico a imitar por España, obviando que la situación económica de Hungría en 1956 era absolutamente lamentable.
Por último, Jan Ciechanowski, profesor de la Universidad de Varsovia, expuso la situación de abuso que sufrían las naciones y las sociedades de Europa Central y Oriental a manos de los soviéticos, ejemplificándolo en el hecho de que, por ejemplo, el carbón polaco era vendido, forzosamente, al 10% de su valor real en el mercado. Los húngaros reivindicaron democracia, el fin del terror masivo y de un sistema económico basado en la colectivización y los dogmas y la independencia frente a una fuerza extranjera que, históricamente, se había revelado como enemiga mortal de dicha independencia.
Terminó su intervención indicando que “la libertad en los países del Este vendrá de la mano de los propios pueblos que allí viven”, y no por otras potencias, como los Estados Unidos: “a los húngaros les debemos poder vivir hoy en democracia”.
Terminado este primer bloque, se inició la segunda mesa redonda moderada por el profesor José Luis Orella Martínez, profesor de la Universidad San Pablo CEU.
El discurso introductorio correspondió a Florentino Portero, que indicó que “los americanos alientan la revuelta, para acabar dejando abandonados” a los insurrectos, pues en Washington se teme el inicio de la III Guerra Mundial en caso de adoptar una política de intervención.
Grzegorz Bak, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, trajo a la memoria la actividad del exilio anticomunista polaco a favor de los húngaros con ejemplos como el del conde Potocki o la Revista Polonia Ilustrada.
Javier Paredes, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, aseveró que los intelectuales españoles (de izquierdas) no reaccionaron ante la invasión y la represión soviéticas porque “pensaban del mismo modo que los que apretaban el gatillo”, para terminar, en un arranque entusiasta, con una solicitud a los polacos y los húngaros presentes: “ayudad a los españoles a recuperar nuestras raíces cristianas”.
Guillermo Pérez, profesor y colega de Ricardo Martín de la Guardia, citados ambos más arriba, señaló que en Budapest se desarrolló un proceso que, a partir de una manifestación derivó en insurrección para acabar convirtiéndose en revolución, una revolución que, frente al Pacto de Varsovia, exigía la neutralidad de Hungría, tal y como había logrado Austria hacía poco, y frente a Moscú, independencia, tal y como reflejaría en su titular el periódico húngaro La Verdad en su edición del 2 de noviembre de 1956, solo dos días antes de que los soviéticos descargaran sobre el país del Danubio su “Operación Tornado”.
En el último bloque de la jornada, Ramón Pérez-Maura, adjunto al director de ABC, reprodujo la crónica elaborada por Torcuato Luca de Tena el 6 de noviembre de aquel año de 1956, en la que, a su vez, se reproducían las desesperadas palabras del responsable de la emisora rebelde preguntándose por qué no intervenían las Naciones Unidas.
Kata Gyuricza, autora de un estudio sobre el exilio húngaro en España a raíz de estos conmovedores acontecimientos señaló que estos cambiaron el destino de las personas, de Hungría y de los países del Este.
A continuación tomó la palabra George de Habsburgo, hijo de Otto de Habsburgo, quien desarrollaría una intensa actividad diplomática durante aquellos tensos momentos; reflexionó en torno a la idea de que si en todo conflicto es posible señalar una batalla como punto de inflexión, como fue el caso de Verdún durante la Primera Guerra Mundial o Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de Budapest de 1956 constituiría el punto de inflexión en la derrota del Comunismo en la Guerra Fría.
A continuación, le siguieron los entrañables relatos de Marta von Poroszlay, que en 1956, con cuatro años de edad, se convirtió en refugiada al decidir su padre marcharse de una Hungría sometida, y del futbolista José Tóth-Zéle, el cual habría participado en la revolución.
Cerró la serie de conferencias Alfonso Ussía, escritor y periodista de La Razón que recordó los anhelos de sus padres por acoger a un niño húngaro que hubiera quedado huérfano a causa de la invasión soviética o la subsiguiente represión.
En las imágenes de huecograbado de la época, señaló, “la sangre era negra, el humo era blanco y la tristeza era gris”, pero “hoy, soy feliz pensando en que Hungría es un país libre y pujante”.
La jornada sirvió para dar a conocer una tragedia interesadamente obviada y banalizada que, sin embargo, se erige en testimonio y advertencia para el presente, pues es en el presente cuando es posible construir las defensas de la dignidad y la libertad humanas.