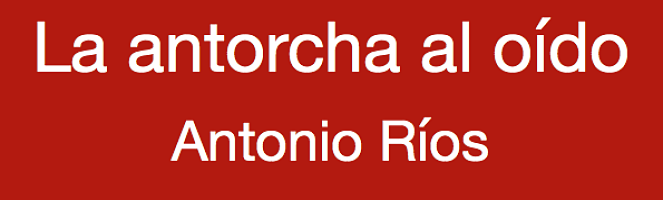ÂŋQuÃĐ interpretaciÃģn elegir para la sÃĐptima sinfonÃa de Beethoven?
![[Img #13992]](upload/img/periodico/img_13992.png) Como mero capricho numÃĐrico he querido dedicar este mi sÃĐptimo artÃculo musical para La Tribuna del PaÃs Vasco a la sÃĐptima sinfonÃa de Beethoven. En estos Últimos dÃas he podido escuchar esta obra en muchas versiones, tanto en audio como en vÃdeo, versiones de las cuales unas me eran conocidas, otras no. Les ofrezco algunos comentarios que espero puedan serles Útiles para disfrutar mejor de esta obra cumbre del repertorio sinfÃģnico. Ni que decir tiene que ni conozco todas las grabaciones de esta sinfonÃa ni he podido revisar para este artÃculo otras versiones que me fueron conocidas en su dÃa como las de Toscanini o Bruno Walter, que quedan, por lo tanto, fuera de estos comentarios. Probablemente ustedes conozcan, prefieran o posean alguna interpretaciÃģn que consideran excelente y que no se menciona en este artÃculo. Mis excusas.
Como mero capricho numÃĐrico he querido dedicar este mi sÃĐptimo artÃculo musical para La Tribuna del PaÃs Vasco a la sÃĐptima sinfonÃa de Beethoven. En estos Últimos dÃas he podido escuchar esta obra en muchas versiones, tanto en audio como en vÃdeo, versiones de las cuales unas me eran conocidas, otras no. Les ofrezco algunos comentarios que espero puedan serles Útiles para disfrutar mejor de esta obra cumbre del repertorio sinfÃģnico. Ni que decir tiene que ni conozco todas las grabaciones de esta sinfonÃa ni he podido revisar para este artÃculo otras versiones que me fueron conocidas en su dÃa como las de Toscanini o Bruno Walter, que quedan, por lo tanto, fuera de estos comentarios. Probablemente ustedes conozcan, prefieran o posean alguna interpretaciÃģn que consideran excelente y que no se menciona en este artÃculo. Mis excusas.
Â
Uno de los primeros regalos que me hice a mà mismo cuando contaba con once aÃąos de edad fueron dos discos de vinilo. Uno de ellos contenÃa la sÃĐptima sinfonÃa de Beethoven, que en aquellos discos, por cuestiÃģn de capacidad de los antiguos vinilos venÃa ella sola, sin ninguna otra pieza musical. Era la versiÃģn de Karajan en el segundo ciclo (1975-1977) de los tres que grabara para la Deutsche Grammophon de las sinfonÃas de Beethoven. Y recuerdo que escasas semanas despuÃĐs de la adquisiciÃģn de aquel tesoro que miraba con los ojos mÃĄgicos de un niÃąo, un comentarista de la entonces Radio 2 afirmÃģ que el Beethoven de Karajan no valÃa nada. Tal cual. Y nunca se me olvidarÃĄ la seguridad con que su voz proclamaba al ciclo beethoveniano dirigido por Leibowitz con la Real Orquesta Philarmonia como âla mejor versiÃģn de las sinfonÃas de Beethovenâ. Yo, como hubiera hecho todo niÃąo, no hice sino aprobar la opiniÃģn que de forma tan enÃĐrgica emergÃa de aquella voz. ÂŋQuiÃĐn era yo para dudar por un solo instante de un seÃąor que hablaba nada mÃĄs y nada menos que a travÃĐs de las ondas de la Radio, y que a todas luces era un especialista? Es decir, que me lo traguÃĐ.
Â
Encontrar las versiones de Leibowitz resultaba por aquel entonces un imposible fÃsico y metafÃsico, pero sin conocerlas no tenÃa dudas: eran las mejores; lo habÃa dicho el que sabe. AÚn recuerdo con cierta vergÞenza cÃģmo expresaba durante los recreos de 6š de EGB ante la niÃąa dueÃąa entonces de mis pensamientos las grandezas de Clint Eastwood y las maravillas del Beethoven de Leibowitz. Me parece estar viendo aÚn su cara de pasmo cuando le mostraba el estilo con el que escupÃa tabaco Clint Eastwood en âEl fuera de la leyâ -para lo cual yo me servÃa de regaliz negro- resistiÃĐndome a notar que una cierta mueca de asco se sumaba al pasmo de su rostro; y recuerdo tambiÃĐn cÃģmo me miraba con cierta preocupaciÃģn ây probablemente temor- al verme dirigir con lÃĄpiz en mano y mis rizos de entonces al viento, la sÃĐptima de Beethoven, saliendo por mi boca de continuo el nombre ponderado de Leibowitz, de quien lo desconocÃa todo, hasta cÃģmo se escribÃa correctamente. Ni que decir tiene que aquella compaÃąera del colegio no sentÃa el mÃĄs mÃnimo interÃĐs ni por el cine del oeste ni por Beethoven; y ni que decir tiene que ustedes ya han adivinado que aquella muchacha siguiÃģ siendo sÃģlo y exclusivamente de mis pensamientos. Pasaron los aÃąos y las versiones de Leibowitz se editaron en CD, pudiendo comprobar entonces lo que a lo mejor pueden comprobar con los aÃąos muchos adictos a algunos medios de comunicaciÃģn: que habÃa sido vÃctima de un engaÃąo. El Beethoven de Leibowitz es muy interesante, pero me resulta demasiado intelectual, menos efectista y sincero que el de Karajan. Era poco fogoso, incluso en la sÃĐptima sinfonÃa que estÃĄ llena de exaltado optimismo. Y sobre todo recapacitÃĐ en que lo que habÃa dicho de Karajan era una barbaridad. Hay que tener mucho cuidado con los crÃticos musicales âespecializadosâ. Tal como dije en el artÃculo primero que abrÃa esta secciÃģn, en EspaÃąa hay crÃticos algo desalmados, quienes en actitud no muy distinta a los tertulianos futboleros, gustan de pisar al que consideran su adversario, buscando saciar sus ansias de protagonismo imponiendo no pocos prejuicios. El crÃtico musical debe tomar partida, cierto; debe jugÃĄrsela a fin de crear mejores interpretaciones y mejores oyentes, esto no lo discutimos, pero sentenciar que el Beethoven de Karajan âno vale nadaâ fue una canallada que sirviÃģ para que me perdiera durante aÃąos grandes momentos beethovenianos. Para escribir este artÃculo he vuelto, lÃģgicamente a oÃr a Leibowitz y a oÃr dos de las interpretaciones de Karajan, entre muchos otros.
Â
La sÃĐptima sinfonÃa op.92 en la mayor se divide en cuatro movimientos: I. Poco sostenuto/Vivace; II. Allegretto; III. Presto/ Assai meno presto, IV. Allegro con brio.
Â
La sinfonÃa fue comenzada en Viena en el otoÃąo de 1811 y concluida en la misma ciudad en junio de 1812. El estreno tuvo lugar el 8 de diciembre de 1813 en la sala de mÚsica de la Universidad de Viena, que entonces se encontraba cerca de la iglesia de los jesuitas. La residencia mÃĄs o menos estable de Beethoven por estos aÃąos era la llamada Pasqualatihaus, en la bellÃsima calle MÃķlkerbastei 8, en frente de donde estÃĄ la fachada principal de la actual Universidad. Esta casa de Beethoven puede visitarse aÚn hoy en determinados dÃas.
Â
Beethoven no componÃa una sinfonÃa desde hacÃa casi cuatro aÃąos, la sexta sinfonÃa op. 68 se habÃa terminado en 1808 y en los dos aÃąos anteriores a la sÃĐptima Beethoven no compuso obras especialmente importantes. Las tres grandes sonatas op.78, 79, 81 fueron compuestas en 1809. Beethoven pasaba una gran crisis existencial en estos aÃąos de 1809-1811. Su sordera habÃa llegado ya casi a completarse. Y he aquà que se nos presenta de nuevo, grandioso, con una de sus obras mÃĄs llenas de vida y optimismo, con una sinfonÃa que como pocas se equilibra y se armoniza en sus cuatro movimientos llenos de energÃa.
Â
El primer movimiento se nos presenta con un solemne golpe de orquesta en la mayor, tonalidad optimista por excelencia. Beethoven parece decirnos: âAquà estoy yo de nuevo, venciendo a los reveses del destino. No me dejo abatir y oigan si no esta nueva obra mÃaâ. La sinfonÃa se estrenÃģ junto a âLa Victoria de Wellingtonâ, op.91. De ahà que a esta sÃĐptima no le falte una relaciÃģn con lo militar. Beethoven no hizo en la sÃĐptima una mÚsica programÃĄtica como sà lo hizo en la sexta sinfonÃa âPastoralâ; aquà no hay indicaciones como âDespertar de alegres sentimientos al llegar al bosqueâ o âescena junto al arroyoâ. Esto ha contribuido a que se desaten las mÃĄs diversas opiniones programÃĄticas sobre la sÃĐptima, ya incluso en vida de Beethoven, el cual acogÃa unas veces con desprecio, otras con una ligera sonrisa, algunas de estas interpretaciones. La que mÃĄs desatÃģ la furia de Beethoven fue una que describÃa a esta sinfonÃa como una revoluciÃģn polÃtica. SÃģlo una cosa me resulta a mà evidente, y es el carÃĄcter militar, de furor en la marcha y en la batalla que se percibe en el Último movimiento. Esto no estÃĄ fuera de lugar, si tenemos en cuenta que Beethoven estaba metido de lleno en una composiciÃģn militar, de batalla como âLa Victoria de Wellingtonâ, estrenada como hemos dicho junto a la sÃĐptima sinfonÃa.
Â
Pero mantengÃĄmonos por el momento en ese golpe de la orquesta en la mayor, este âaquà estoy yoâ con el que comienza la sinfonÃa. FurtwÃĪngler, en su versiÃģn de 1943, ofrece tanto este primer golpe como los sucesivos - que se suceden en tonalidades descendentes -, en forma demasiado arrastrada, demasiado alargada, dÃĄndonos incluso una impresiÃģn disonante. En su versiÃģn de 1950 sigue alargando el golpe, no es un directo y positivo âaquà estoy yoâ. Nada que ver con la claridad del gran George Szell con la Orquesta de Cleveland o de Kleiber en su versiÃģn en audio con la FilarmÃģnica de Viena (1976). En Karajan (versiÃģn de 1963) suena optimista, pero solemne, majestuoso. En Abbado suena sereno y pastoral. Volviendo a FurtwÃĪngler (1950), aunque la presentaciÃģn de la introducciÃģn es casi tan sosa como la de Leibowitz, sobre todo en los interludios de los instrumentos de viento, el desarrollo inmediato de esta extensa introducciÃģn que antecede propiamente al primer movimiento es portentoso, lleno de fortaleza y solemnidad. ÂŋQuizÃĄs nos ha aburrido voluntariamente durante un minuto para levantarnos despuÃĐs del sillÃģn? Joachim Kaiser decÃa de FurtwÃĪngler: si comienzo a escuchar una interpretaciÃģn suya, al principio pienso que, siendo un grande, no es mucho mÃĄs que los otros grandes, pero cuando oigo el desarrollo de la obra completa me doy cuenta de que FurtwÃĪngler pensaba mÃĄs que nadie en la obra como un todo. Por eso es para mà el mÃĄs grandeâ. Bien, yo no voy tan lejos como Joachim Kaiser, me basta decir que la sÃĐptima de Beethoven por FurtwÃĪngler en esta versiÃģn de 1950 es muy buena. Nos mantenemos en la IntroducciÃģn, este âPoco sostenutoâ. En manos de Leibowitz, me parece aburrida. SÃ, los golpes de la orquesta son muy vitales, pero despuÃĐs hay un desarrollo demasiado pausado, poco ensamblado de sentido. Al menos yo no lo capto. Algo mÃĄgico es lo conseguido en esta introducciÃģn âpoco sostenutoâ por Harnoncourt (grabaciÃģn de 1991 con la Orquesta de CÃĄmara de Europa). La mÚsica parece bajo su batuta de una elasticidad luminosa, un mar matutino mecido por un viento generoso, hay una elasticidad y un brillo que no tienen lÃmites en el ascenso. El tempo de Harnoncourt es lento, pero jamÃĄs pesado, pues introduce unos silencios magistrales que nos ofrecen un puente grÃĄcil y amable para el desarrollo del tema principal del Vivace.
Â
El desarrollo del primer movimiento muestra ya que lo predominante en esta sinfonÃa es el ritmo. No se descuida la melodÃa, pero el ritmo lo inunda todo. Wagner describiÃģ a esta sinfonÃa como âel triunfo de la danzaâ. Tras la exposiciÃģn el tema principal hay un diÃĄlogo rÃtmico entre la flauta y la orquesta, que hace que la esta se desate. QuÃĐ bien lo hace Kleiber tanto en la versiÃģn de 1976 como en su versiÃģn en video de 1983 que adjunto mÃĄs abajo.
Â
La versiÃģn en vÃdeo de Thielemann es sensacional. Thielemann mismo comenta que hay que tener cuidado en no dejarse llevar por un tempo demasiado rÃĄpido, pues estropea el ritmo y puede llevar a la imprecisiÃģn, algo de lo que Thielemann peca tan poco como su maestro Karajan.
Â
Este primer movimiento es un ascenso al cielo. Tras la exposiciÃģn del tema principal, Beethoven calla a la orquesta para sumergirnos en un tenso y misterioso âdiminuendoâ entonado por los primeros violines a los que responden cellos y contrabajos, por un lado y el oboe por otro, el misterio va âin crecendoâ, una vez y otra y otra mÃĄs, hasta siete veces, elevÃĄndonos a un entusiasmo exultante y embriagador. Lo que ha acontecido es el ascenso desde lo misterioso hasta una luz refulgente. Kleiber (versiÃģn en audio de 1976) es aquà un maestro en el desate de este optimismo vital, pero nada mal lo hacen Karajan (1963) y FurtwÃĪngler (1953). Este Último hace sonar los contrabajos de forma misteriosa en un clima de tensiÃģn contrastada con el optimismo de los primeros violines. El mejor para mà en este punto es Carlos Kleiber. Thielemann frena tras esta dramaturgia de la ascensiÃģn y pierde a mi gusto un poco de tensiÃģn dramÃĄtica, pero en otros momentos de este primer movimiento, Christian Thielemann tiene la acertada ocurrencia de frenar el ritmo, introduciendo bellÃsimos rubatos. No obstante, Thielemann en este primer movimiento parece homenajear cierta pesadez de FurtwÃĪntgler, sin que esto sea dicho con segundas. A destacar que en la segunda repeticiÃģn del tema principal, Harnoncourt deja retumbar timbales, trombones y trompas, consiguiendo una insÃģlita energÃa en este primer movimiento.
Â
El segundo movimiento es el famoso Alegretto, que en tiempos de FurtwÃĪngler se tocaba demasiado lento, queriendo convertirlo a veces en el Adagio que no es. Es de nuevo el ritmo lo que prepondera en esta conmovedora pieza, una de las mÃĄs conocidas de Beethoven, y que pese a ello jamÃĄs ha perdido el misterio y el enigma que la envuelve. Algunos han visto en esta pieza una marcha fÚnebre. Bien puede ser. A mà me recuerda algunas veces a una marcha de peregrinos que cargan con sus pecados, sus cruces y sus esperanzas. Tras el acorde en la menor de los instrumentos de viento, que en algunos directores suena como una disonancia, comienza el tema principal, un âostinatoâ rÃtimico: nota larga- corta-corta-larga-larga, que bien puede recordar al recitar de unas letanÃas. En FurtwÃĪngler (1950, 1953) las notas suenas demasiado extensas y arrastradas, pero bellas y con  sentido; sin embargo en la cavatina que sucede al tema principal FurtwÃĪngler vuelve a ser algo monÃģtono. La versiÃģn de este Alegretto que ha sido mi referencia por muchos aÃąos, y en parte aÚn sigue siÃĐndolo ha sido la de Otto Klemperer de 1955 con la Orquesta Philarmonia. No hay alardes, ni hay pesadez en esta versiÃģn. Es para mà un gran modelo, la interpretaciÃģn clÃĄsica por excelencia de este Alegretto, al menos de las interpretaciones anteriores a 1960 (repito que no he contrastado con Bruno Walter o a Toscanini). En la versiÃģn en video de Solti, como era de esperar del genio hÚngaro, el tempo es mucho mÃĄs rÃĄpido, mÃĄs ÃĄgil, con notas muy cortas. Solti es aquà el polo opuesto a FurtwÃĪngler. (Por cierto que sorprende el tempo lentÃsimo de Solti en el primer movimiento de la sinfonÃa). Con tempo mÃĄs rÃĄpido la dirige Harnoncourt, pero con un pianÃsimo que parece que estemos no tanto en una procesiÃģn, sino dentro de un templo. Magistrales son sus danzables y sus discretos rubatos (Adjunto abajo la versiÃģn de Harnoncourt, el Alegretto comienza en el minuto 14:08). Este segundo movimiento nos impresiona tambiÃĐn- de otro modo- en manos de Thielemann, que crea un clima de asfixia, un drama Único, ofreciendo en âpianÃsimoâ una intensidad y una tristeza que hacen de este Alegretto un milagro bajo su batuta. Deben ustedes escuchar con atenciÃģn la atmÃģsfera nostÃĄlgica y doliente de Thielemann en este Alegretto. (La versiÃģn de Thielemann se ofrece Ãntegra mÃĄs abajo).
Â
El tempo de Karajan es mÃĄs rÃĄpido, y nos ofrece un final del Alegretto mÃĄs ligero y desenfadado, pero Karajan no pierde la intensidad dramÃĄtica. Tras el tema principal del Alegretto viene una transiciÃģn que viene a ser una cantinela introducida por el fagot y el clarinete, y despuÃĐs unas variaciones sobre el tema principal. Estas variaciones suenan en Thielemann misteriosamente indirectas, fantasmales. Es en realidad una fuga y uno no puede dejar de asombrarse con esta belleza bachiana que consigue aquà Thielemann, ofreciendo como un cielo brumoso y encapotado. Para mà supera a FurtwÃĪntgler en esta fuga, y sÃģlo percibo una belleza similar, aunque mÃĄs directa, en la versiÃģn de Harnoncourt. Klemperer (1955) se muestra impecable en su claridad a la hora de afrontar esta fuga. Vamos ahora a Abbado, cuyo Alegretto incluimos abajo. Las notas son cortas, el tempo mÃĄs rÃĄpido que el de Thielemann sin llegar al de Solti, pero Abbado da mÃĄs preminencia a los cellos en la exposiciÃģn del tema principal. La segunda exposiciÃģn la hace en un bello pianÃsimo, casi silencioso. Esto sà es mÃĄs un Alegretto, en FurtwÃĪngler lo dudamos. Cuando los primeros violines retoman el tema lo hacen sin apenas tragedia, pero mantienen âpodrÃamos decir- una dulce melancolÃa. Con Abbado el Alegretto es mÃĄs danzable, mÃĄs rÃtmico, no hay tragedia cuando la orquesta a tutti toca en pleno el rÃtmico y lÃrico tema principal del Alegretto. El final de esta pieza, sin drama, es de una belleza que sÃģlo el humanÃsimo Beethoven de Abbado es capaz de lograr, y resulta de casi tanta riqueza como la versiÃģn de Harnoncourt en el tratamiento de los contrastes dinÃĄmicos y en el uso del rubato.
Â
El tercer movimiento, âPresto-Assai meno prestoâ, es el triunfo del optimismo. El âassai meno prestoâ que sigue al tema principal, es un trÃo que se repite dos veces y nos prepara para que la repeticiÃģn del tema principal se recobre con mÃĄs fuerza. Al final de dicho trÃo las trompas preparan el âprestoâ de una forma algo salvaje, y aunque suene banal este comentario, esas notas repetitivas de las trompas es empleada por la banda sonora de âTiburÃģnâ; sÃ, en el famoso tema con el que se anuncia que el temible escualo se dispone a darse un banquete. Cuando al final Beethoven parece querer repetir por tercera vez el trÃo, lo que resultarÃa algo monÃģtono, corta de repente el movimiento. QuizÃĄs haya querido asà gastarnos una broma el genial sordo. Es difÃcil decantarse por una versiÃģn de este tercer movimiento. La pieza estÃĄ tan llena de vida, el ritmo es tan contagioso que realmente hay que ser muy mal director para que uno no salga impresionado de este Scherzo. Eso sÃ, si tuviera que llevarme a una isla desierta âsuponiendo que tenga acceso allà a la electricidad, claro- una versiÃģn de este Scherzo no me llevarÃa las de FurtwÃĪngler, que resulta algo tedioso en sus manos, sobre todo en las repeticiones del Trio, el âassai meno prestoâ, ÂĄy tanto que menos presto! Incluso el fogoso y genial Bernstein en su celebrado ciclo de 1959 con la FilarmÃģnica de Nueva York resulta muy monÃģtono y tedioso; no asà en las vigorosas versiones posteriores del americano (FilarmÃģnica de Viena en los aÃąos 70, por ejemplo). Klemperer (1955) âsiento decirlo despuÃĐs de alabar tanto su Allegretto- tampoco me hace vibrar en este âPrestoâ, que suena aburrido y con un tempo demasiado lento. Szell, Thielemann, Karajan (en todas sus grabaciones) y el Bernstein de los 70 son aquà las referencias. Pero la referencia de las referencias es Carlos Kleiber, tanto en la versiÃģn de audio (1976) como en la de video (1983).
Â
Y cuando parece que el optimismo vital ha llegado a su punto ÃĄlgido con este tercer movimiento, Beethoven se supera aÚn a sà mismo en el cuarto. Es una bacanal embriagadora, un derroche generoso e infinito de energÃas. Este Último movimiento âAllegro con brioâ zarandeÃģ a los oyentes de su ÃĐpoca, provocando tanto entusiasmo como crÃticas. Era tanta la embriaguez que mostraba aquà Beethoven en este Último movimiento que el padre de Clara Schumann, manifestÃģ que uno creÃa sentirse poseÃdo. A comienzo de este artÃculo he hecho referencia en que a mi modo de ver este cuarto movimiento describe la embriaguez de la batalla, o el furor con que unos ejÃĐrcitos marchan creyendo combatir por una causa justa. Hay aquà una descarga de energÃa inusitada, y los directores quedan exhaustos tras interpretar este âAllegro con brioâ. No tenemos video de la versiÃģn de Harnoncourt. CuÃĄnto me hubiera gustado ver su expresiÃģn en su monumental Finale con la Orquesta de CÃĄmara de Europa. Hasta en Thielemann, director de contenidos gestos, se perciben los efectos de la embriaguez. Es un espectÃĄculo ver a Kleiber en este Último movimiento con sus bellÃsimas extensiones de brazos y su rostro de poseso. La versiÃģn de Abbado es desatada, quizÃĄs sea la versiÃģn mÃĄs alucinada de todas, con bellÃsimos contrastes dinÃĄmicos, aunque los timbales contestan con menos fuerza y seguridad a la orquesta que en Kleiber (lÃĄstima que youtube quitara hace poco la versiÃģn Ãntegra de Abbado). DifÃcil elegir entre Thielemann, Harnoncourt, Szell, Abbado y Kleiber en este Último movimiento.
Â
Les invito a que juzguen ustedes mismos y a que consagren su tiempo libre en el disfrute de esta sÃĐptima sinfonÃa en la menor Op. 92 de Ludwig van Beethoven. Hasta la prÃģxima.
Â
Â
![[Img #13992]](upload/img/periodico/img_13992.png) Como mero capricho numÃĐrico he querido dedicar este mi sÃĐptimo artÃculo musical para La Tribuna del PaÃs Vasco a la sÃĐptima sinfonÃa de Beethoven. En estos Últimos dÃas he podido escuchar esta obra en muchas versiones, tanto en audio como en vÃdeo, versiones de las cuales unas me eran conocidas, otras no. Les ofrezco algunos comentarios que espero puedan serles Útiles para disfrutar mejor de esta obra cumbre del repertorio sinfÃģnico. Ni que decir tiene que ni conozco todas las grabaciones de esta sinfonÃa ni he podido revisar para este artÃculo otras versiones que me fueron conocidas en su dÃa como las de Toscanini o Bruno Walter, que quedan, por lo tanto, fuera de estos comentarios. Probablemente ustedes conozcan, prefieran o posean alguna interpretaciÃģn que consideran excelente y que no se menciona en este artÃculo. Mis excusas.
Como mero capricho numÃĐrico he querido dedicar este mi sÃĐptimo artÃculo musical para La Tribuna del PaÃs Vasco a la sÃĐptima sinfonÃa de Beethoven. En estos Últimos dÃas he podido escuchar esta obra en muchas versiones, tanto en audio como en vÃdeo, versiones de las cuales unas me eran conocidas, otras no. Les ofrezco algunos comentarios que espero puedan serles Útiles para disfrutar mejor de esta obra cumbre del repertorio sinfÃģnico. Ni que decir tiene que ni conozco todas las grabaciones de esta sinfonÃa ni he podido revisar para este artÃculo otras versiones que me fueron conocidas en su dÃa como las de Toscanini o Bruno Walter, que quedan, por lo tanto, fuera de estos comentarios. Probablemente ustedes conozcan, prefieran o posean alguna interpretaciÃģn que consideran excelente y que no se menciona en este artÃculo. Mis excusas.
Â
Uno de los primeros regalos que me hice a mà mismo cuando contaba con once aÃąos de edad fueron dos discos de vinilo. Uno de ellos contenÃa la sÃĐptima sinfonÃa de Beethoven, que en aquellos discos, por cuestiÃģn de capacidad de los antiguos vinilos venÃa ella sola, sin ninguna otra pieza musical. Era la versiÃģn de Karajan en el segundo ciclo (1975-1977) de los tres que grabara para la Deutsche Grammophon de las sinfonÃas de Beethoven. Y recuerdo que escasas semanas despuÃĐs de la adquisiciÃģn de aquel tesoro que miraba con los ojos mÃĄgicos de un niÃąo, un comentarista de la entonces Radio 2 afirmÃģ que el Beethoven de Karajan no valÃa nada. Tal cual. Y nunca se me olvidarÃĄ la seguridad con que su voz proclamaba al ciclo beethoveniano dirigido por Leibowitz con la Real Orquesta Philarmonia como âla mejor versiÃģn de las sinfonÃas de Beethovenâ. Yo, como hubiera hecho todo niÃąo, no hice sino aprobar la opiniÃģn que de forma tan enÃĐrgica emergÃa de aquella voz. ÂŋQuiÃĐn era yo para dudar por un solo instante de un seÃąor que hablaba nada mÃĄs y nada menos que a travÃĐs de las ondas de la Radio, y que a todas luces era un especialista? Es decir, que me lo traguÃĐ.
Â
Encontrar las versiones de Leibowitz resultaba por aquel entonces un imposible fÃsico y metafÃsico, pero sin conocerlas no tenÃa dudas: eran las mejores; lo habÃa dicho el que sabe. AÚn recuerdo con cierta vergÞenza cÃģmo expresaba durante los recreos de 6š de EGB ante la niÃąa dueÃąa entonces de mis pensamientos las grandezas de Clint Eastwood y las maravillas del Beethoven de Leibowitz. Me parece estar viendo aÚn su cara de pasmo cuando le mostraba el estilo con el que escupÃa tabaco Clint Eastwood en âEl fuera de la leyâ -para lo cual yo me servÃa de regaliz negro- resistiÃĐndome a notar que una cierta mueca de asco se sumaba al pasmo de su rostro; y recuerdo tambiÃĐn cÃģmo me miraba con cierta preocupaciÃģn ây probablemente temor- al verme dirigir con lÃĄpiz en mano y mis rizos de entonces al viento, la sÃĐptima de Beethoven, saliendo por mi boca de continuo el nombre ponderado de Leibowitz, de quien lo desconocÃa todo, hasta cÃģmo se escribÃa correctamente. Ni que decir tiene que aquella compaÃąera del colegio no sentÃa el mÃĄs mÃnimo interÃĐs ni por el cine del oeste ni por Beethoven; y ni que decir tiene que ustedes ya han adivinado que aquella muchacha siguiÃģ siendo sÃģlo y exclusivamente de mis pensamientos. Pasaron los aÃąos y las versiones de Leibowitz se editaron en CD, pudiendo comprobar entonces lo que a lo mejor pueden comprobar con los aÃąos muchos adictos a algunos medios de comunicaciÃģn: que habÃa sido vÃctima de un engaÃąo. El Beethoven de Leibowitz es muy interesante, pero me resulta demasiado intelectual, menos efectista y sincero que el de Karajan. Era poco fogoso, incluso en la sÃĐptima sinfonÃa que estÃĄ llena de exaltado optimismo. Y sobre todo recapacitÃĐ en que lo que habÃa dicho de Karajan era una barbaridad. Hay que tener mucho cuidado con los crÃticos musicales âespecializadosâ. Tal como dije en el artÃculo primero que abrÃa esta secciÃģn, en EspaÃąa hay crÃticos algo desalmados, quienes en actitud no muy distinta a los tertulianos futboleros, gustan de pisar al que consideran su adversario, buscando saciar sus ansias de protagonismo imponiendo no pocos prejuicios. El crÃtico musical debe tomar partida, cierto; debe jugÃĄrsela a fin de crear mejores interpretaciones y mejores oyentes, esto no lo discutimos, pero sentenciar que el Beethoven de Karajan âno vale nadaâ fue una canallada que sirviÃģ para que me perdiera durante aÃąos grandes momentos beethovenianos. Para escribir este artÃculo he vuelto, lÃģgicamente a oÃr a Leibowitz y a oÃr dos de las interpretaciones de Karajan, entre muchos otros.
Â
La sÃĐptima sinfonÃa op.92 en la mayor se divide en cuatro movimientos: I. Poco sostenuto/Vivace; II. Allegretto; III. Presto/ Assai meno presto, IV. Allegro con brio.
Â
La sinfonÃa fue comenzada en Viena en el otoÃąo de 1811 y concluida en la misma ciudad en junio de 1812. El estreno tuvo lugar el 8 de diciembre de 1813 en la sala de mÚsica de la Universidad de Viena, que entonces se encontraba cerca de la iglesia de los jesuitas. La residencia mÃĄs o menos estable de Beethoven por estos aÃąos era la llamada Pasqualatihaus, en la bellÃsima calle MÃķlkerbastei 8, en frente de donde estÃĄ la fachada principal de la actual Universidad. Esta casa de Beethoven puede visitarse aÚn hoy en determinados dÃas.
Â
Beethoven no componÃa una sinfonÃa desde hacÃa casi cuatro aÃąos, la sexta sinfonÃa op. 68 se habÃa terminado en 1808 y en los dos aÃąos anteriores a la sÃĐptima Beethoven no compuso obras especialmente importantes. Las tres grandes sonatas op.78, 79, 81 fueron compuestas en 1809. Beethoven pasaba una gran crisis existencial en estos aÃąos de 1809-1811. Su sordera habÃa llegado ya casi a completarse. Y he aquà que se nos presenta de nuevo, grandioso, con una de sus obras mÃĄs llenas de vida y optimismo, con una sinfonÃa que como pocas se equilibra y se armoniza en sus cuatro movimientos llenos de energÃa.
Â
El primer movimiento se nos presenta con un solemne golpe de orquesta en la mayor, tonalidad optimista por excelencia. Beethoven parece decirnos: âAquà estoy yo de nuevo, venciendo a los reveses del destino. No me dejo abatir y oigan si no esta nueva obra mÃaâ. La sinfonÃa se estrenÃģ junto a âLa Victoria de Wellingtonâ, op.91. De ahà que a esta sÃĐptima no le falte una relaciÃģn con lo militar. Beethoven no hizo en la sÃĐptima una mÚsica programÃĄtica como sà lo hizo en la sexta sinfonÃa âPastoralâ; aquà no hay indicaciones como âDespertar de alegres sentimientos al llegar al bosqueâ o âescena junto al arroyoâ. Esto ha contribuido a que se desaten las mÃĄs diversas opiniones programÃĄticas sobre la sÃĐptima, ya incluso en vida de Beethoven, el cual acogÃa unas veces con desprecio, otras con una ligera sonrisa, algunas de estas interpretaciones. La que mÃĄs desatÃģ la furia de Beethoven fue una que describÃa a esta sinfonÃa como una revoluciÃģn polÃtica. SÃģlo una cosa me resulta a mà evidente, y es el carÃĄcter militar, de furor en la marcha y en la batalla que se percibe en el Último movimiento. Esto no estÃĄ fuera de lugar, si tenemos en cuenta que Beethoven estaba metido de lleno en una composiciÃģn militar, de batalla como âLa Victoria de Wellingtonâ, estrenada como hemos dicho junto a la sÃĐptima sinfonÃa.
Â
Pero mantengÃĄmonos por el momento en ese golpe de la orquesta en la mayor, este âaquà estoy yoâ con el que comienza la sinfonÃa. FurtwÃĪngler, en su versiÃģn de 1943, ofrece tanto este primer golpe como los sucesivos - que se suceden en tonalidades descendentes -, en forma demasiado arrastrada, demasiado alargada, dÃĄndonos incluso una impresiÃģn disonante. En su versiÃģn de 1950 sigue alargando el golpe, no es un directo y positivo âaquà estoy yoâ. Nada que ver con la claridad del gran George Szell con la Orquesta de Cleveland o de Kleiber en su versiÃģn en audio con la FilarmÃģnica de Viena (1976). En Karajan (versiÃģn de 1963) suena optimista, pero solemne, majestuoso. En Abbado suena sereno y pastoral. Volviendo a FurtwÃĪngler (1950), aunque la presentaciÃģn de la introducciÃģn es casi tan sosa como la de Leibowitz, sobre todo en los interludios de los instrumentos de viento, el desarrollo inmediato de esta extensa introducciÃģn que antecede propiamente al primer movimiento es portentoso, lleno de fortaleza y solemnidad. ÂŋQuizÃĄs nos ha aburrido voluntariamente durante un minuto para levantarnos despuÃĐs del sillÃģn? Joachim Kaiser decÃa de FurtwÃĪngler: si comienzo a escuchar una interpretaciÃģn suya, al principio pienso que, siendo un grande, no es mucho mÃĄs que los otros grandes, pero cuando oigo el desarrollo de la obra completa me doy cuenta de que FurtwÃĪngler pensaba mÃĄs que nadie en la obra como un todo. Por eso es para mà el mÃĄs grandeâ. Bien, yo no voy tan lejos como Joachim Kaiser, me basta decir que la sÃĐptima de Beethoven por FurtwÃĪngler en esta versiÃģn de 1950 es muy buena. Nos mantenemos en la IntroducciÃģn, este âPoco sostenutoâ. En manos de Leibowitz, me parece aburrida. SÃ, los golpes de la orquesta son muy vitales, pero despuÃĐs hay un desarrollo demasiado pausado, poco ensamblado de sentido. Al menos yo no lo capto. Algo mÃĄgico es lo conseguido en esta introducciÃģn âpoco sostenutoâ por Harnoncourt (grabaciÃģn de 1991 con la Orquesta de CÃĄmara de Europa). La mÚsica parece bajo su batuta de una elasticidad luminosa, un mar matutino mecido por un viento generoso, hay una elasticidad y un brillo que no tienen lÃmites en el ascenso. El tempo de Harnoncourt es lento, pero jamÃĄs pesado, pues introduce unos silencios magistrales que nos ofrecen un puente grÃĄcil y amable para el desarrollo del tema principal del Vivace.
Â
El desarrollo del primer movimiento muestra ya que lo predominante en esta sinfonÃa es el ritmo. No se descuida la melodÃa, pero el ritmo lo inunda todo. Wagner describiÃģ a esta sinfonÃa como âel triunfo de la danzaâ. Tras la exposiciÃģn el tema principal hay un diÃĄlogo rÃtmico entre la flauta y la orquesta, que hace que la esta se desate. QuÃĐ bien lo hace Kleiber tanto en la versiÃģn de 1976 como en su versiÃģn en video de 1983 que adjunto mÃĄs abajo.
Â
La versiÃģn en vÃdeo de Thielemann es sensacional. Thielemann mismo comenta que hay que tener cuidado en no dejarse llevar por un tempo demasiado rÃĄpido, pues estropea el ritmo y puede llevar a la imprecisiÃģn, algo de lo que Thielemann peca tan poco como su maestro Karajan.
Â
Este primer movimiento es un ascenso al cielo. Tras la exposiciÃģn del tema principal, Beethoven calla a la orquesta para sumergirnos en un tenso y misterioso âdiminuendoâ entonado por los primeros violines a los que responden cellos y contrabajos, por un lado y el oboe por otro, el misterio va âin crecendoâ, una vez y otra y otra mÃĄs, hasta siete veces, elevÃĄndonos a un entusiasmo exultante y embriagador. Lo que ha acontecido es el ascenso desde lo misterioso hasta una luz refulgente. Kleiber (versiÃģn en audio de 1976) es aquà un maestro en el desate de este optimismo vital, pero nada mal lo hacen Karajan (1963) y FurtwÃĪngler (1953). Este Último hace sonar los contrabajos de forma misteriosa en un clima de tensiÃģn contrastada con el optimismo de los primeros violines. El mejor para mà en este punto es Carlos Kleiber. Thielemann frena tras esta dramaturgia de la ascensiÃģn y pierde a mi gusto un poco de tensiÃģn dramÃĄtica, pero en otros momentos de este primer movimiento, Christian Thielemann tiene la acertada ocurrencia de frenar el ritmo, introduciendo bellÃsimos rubatos. No obstante, Thielemann en este primer movimiento parece homenajear cierta pesadez de FurtwÃĪntgler, sin que esto sea dicho con segundas. A destacar que en la segunda repeticiÃģn del tema principal, Harnoncourt deja retumbar timbales, trombones y trompas, consiguiendo una insÃģlita energÃa en este primer movimiento.
Â
El segundo movimiento es el famoso Alegretto, que en tiempos de FurtwÃĪngler se tocaba demasiado lento, queriendo convertirlo a veces en el Adagio que no es. Es de nuevo el ritmo lo que prepondera en esta conmovedora pieza, una de las mÃĄs conocidas de Beethoven, y que pese a ello jamÃĄs ha perdido el misterio y el enigma que la envuelve. Algunos han visto en esta pieza una marcha fÚnebre. Bien puede ser. A mà me recuerda algunas veces a una marcha de peregrinos que cargan con sus pecados, sus cruces y sus esperanzas. Tras el acorde en la menor de los instrumentos de viento, que en algunos directores suena como una disonancia, comienza el tema principal, un âostinatoâ rÃtimico: nota larga- corta-corta-larga-larga, que bien puede recordar al recitar de unas letanÃas. En FurtwÃĪngler (1950, 1953) las notas suenas demasiado extensas y arrastradas, pero bellas y con  sentido; sin embargo en la cavatina que sucede al tema principal FurtwÃĪngler vuelve a ser algo monÃģtono. La versiÃģn de este Alegretto que ha sido mi referencia por muchos aÃąos, y en parte aÚn sigue siÃĐndolo ha sido la de Otto Klemperer de 1955 con la Orquesta Philarmonia. No hay alardes, ni hay pesadez en esta versiÃģn. Es para mà un gran modelo, la interpretaciÃģn clÃĄsica por excelencia de este Alegretto, al menos de las interpretaciones anteriores a 1960 (repito que no he contrastado con Bruno Walter o a Toscanini). En la versiÃģn en video de Solti, como era de esperar del genio hÚngaro, el tempo es mucho mÃĄs rÃĄpido, mÃĄs ÃĄgil, con notas muy cortas. Solti es aquà el polo opuesto a FurtwÃĪngler. (Por cierto que sorprende el tempo lentÃsimo de Solti en el primer movimiento de la sinfonÃa). Con tempo mÃĄs rÃĄpido la dirige Harnoncourt, pero con un pianÃsimo que parece que estemos no tanto en una procesiÃģn, sino dentro de un templo. Magistrales son sus danzables y sus discretos rubatos (Adjunto abajo la versiÃģn de Harnoncourt, el Alegretto comienza en el minuto 14:08). Este segundo movimiento nos impresiona tambiÃĐn- de otro modo- en manos de Thielemann, que crea un clima de asfixia, un drama Único, ofreciendo en âpianÃsimoâ una intensidad y una tristeza que hacen de este Alegretto un milagro bajo su batuta. Deben ustedes escuchar con atenciÃģn la atmÃģsfera nostÃĄlgica y doliente de Thielemann en este Alegretto. (La versiÃģn de Thielemann se ofrece Ãntegra mÃĄs abajo).
Â
El tempo de Karajan es mÃĄs rÃĄpido, y nos ofrece un final del Alegretto mÃĄs ligero y desenfadado, pero Karajan no pierde la intensidad dramÃĄtica. Tras el tema principal del Alegretto viene una transiciÃģn que viene a ser una cantinela introducida por el fagot y el clarinete, y despuÃĐs unas variaciones sobre el tema principal. Estas variaciones suenan en Thielemann misteriosamente indirectas, fantasmales. Es en realidad una fuga y uno no puede dejar de asombrarse con esta belleza bachiana que consigue aquà Thielemann, ofreciendo como un cielo brumoso y encapotado. Para mà supera a FurtwÃĪntgler en esta fuga, y sÃģlo percibo una belleza similar, aunque mÃĄs directa, en la versiÃģn de Harnoncourt. Klemperer (1955) se muestra impecable en su claridad a la hora de afrontar esta fuga. Vamos ahora a Abbado, cuyo Alegretto incluimos abajo. Las notas son cortas, el tempo mÃĄs rÃĄpido que el de Thielemann sin llegar al de Solti, pero Abbado da mÃĄs preminencia a los cellos en la exposiciÃģn del tema principal. La segunda exposiciÃģn la hace en un bello pianÃsimo, casi silencioso. Esto sà es mÃĄs un Alegretto, en FurtwÃĪngler lo dudamos. Cuando los primeros violines retoman el tema lo hacen sin apenas tragedia, pero mantienen âpodrÃamos decir- una dulce melancolÃa. Con Abbado el Alegretto es mÃĄs danzable, mÃĄs rÃtmico, no hay tragedia cuando la orquesta a tutti toca en pleno el rÃtmico y lÃrico tema principal del Alegretto. El final de esta pieza, sin drama, es de una belleza que sÃģlo el humanÃsimo Beethoven de Abbado es capaz de lograr, y resulta de casi tanta riqueza como la versiÃģn de Harnoncourt en el tratamiento de los contrastes dinÃĄmicos y en el uso del rubato.
Â
El tercer movimiento, âPresto-Assai meno prestoâ, es el triunfo del optimismo. El âassai meno prestoâ que sigue al tema principal, es un trÃo que se repite dos veces y nos prepara para que la repeticiÃģn del tema principal se recobre con mÃĄs fuerza. Al final de dicho trÃo las trompas preparan el âprestoâ de una forma algo salvaje, y aunque suene banal este comentario, esas notas repetitivas de las trompas es empleada por la banda sonora de âTiburÃģnâ; sÃ, en el famoso tema con el que se anuncia que el temible escualo se dispone a darse un banquete. Cuando al final Beethoven parece querer repetir por tercera vez el trÃo, lo que resultarÃa algo monÃģtono, corta de repente el movimiento. QuizÃĄs haya querido asà gastarnos una broma el genial sordo. Es difÃcil decantarse por una versiÃģn de este tercer movimiento. La pieza estÃĄ tan llena de vida, el ritmo es tan contagioso que realmente hay que ser muy mal director para que uno no salga impresionado de este Scherzo. Eso sÃ, si tuviera que llevarme a una isla desierta âsuponiendo que tenga acceso allà a la electricidad, claro- una versiÃģn de este Scherzo no me llevarÃa las de FurtwÃĪngler, que resulta algo tedioso en sus manos, sobre todo en las repeticiones del Trio, el âassai meno prestoâ, ÂĄy tanto que menos presto! Incluso el fogoso y genial Bernstein en su celebrado ciclo de 1959 con la FilarmÃģnica de Nueva York resulta muy monÃģtono y tedioso; no asà en las vigorosas versiones posteriores del americano (FilarmÃģnica de Viena en los aÃąos 70, por ejemplo). Klemperer (1955) âsiento decirlo despuÃĐs de alabar tanto su Allegretto- tampoco me hace vibrar en este âPrestoâ, que suena aburrido y con un tempo demasiado lento. Szell, Thielemann, Karajan (en todas sus grabaciones) y el Bernstein de los 70 son aquà las referencias. Pero la referencia de las referencias es Carlos Kleiber, tanto en la versiÃģn de audio (1976) como en la de video (1983).
Â
Y cuando parece que el optimismo vital ha llegado a su punto ÃĄlgido con este tercer movimiento, Beethoven se supera aÚn a sà mismo en el cuarto. Es una bacanal embriagadora, un derroche generoso e infinito de energÃas. Este Último movimiento âAllegro con brioâ zarandeÃģ a los oyentes de su ÃĐpoca, provocando tanto entusiasmo como crÃticas. Era tanta la embriaguez que mostraba aquà Beethoven en este Último movimiento que el padre de Clara Schumann, manifestÃģ que uno creÃa sentirse poseÃdo. A comienzo de este artÃculo he hecho referencia en que a mi modo de ver este cuarto movimiento describe la embriaguez de la batalla, o el furor con que unos ejÃĐrcitos marchan creyendo combatir por una causa justa. Hay aquà una descarga de energÃa inusitada, y los directores quedan exhaustos tras interpretar este âAllegro con brioâ. No tenemos video de la versiÃģn de Harnoncourt. CuÃĄnto me hubiera gustado ver su expresiÃģn en su monumental Finale con la Orquesta de CÃĄmara de Europa. Hasta en Thielemann, director de contenidos gestos, se perciben los efectos de la embriaguez. Es un espectÃĄculo ver a Kleiber en este Último movimiento con sus bellÃsimas extensiones de brazos y su rostro de poseso. La versiÃģn de Abbado es desatada, quizÃĄs sea la versiÃģn mÃĄs alucinada de todas, con bellÃsimos contrastes dinÃĄmicos, aunque los timbales contestan con menos fuerza y seguridad a la orquesta que en Kleiber (lÃĄstima que youtube quitara hace poco la versiÃģn Ãntegra de Abbado). DifÃcil elegir entre Thielemann, Harnoncourt, Szell, Abbado y Kleiber en este Último movimiento.
Â
Les invito a que juzguen ustedes mismos y a que consagren su tiempo libre en el disfrute de esta sÃĐptima sinfonÃa en la menor Op. 92 de Ludwig van Beethoven. Hasta la prÃģxima.
Â
Â