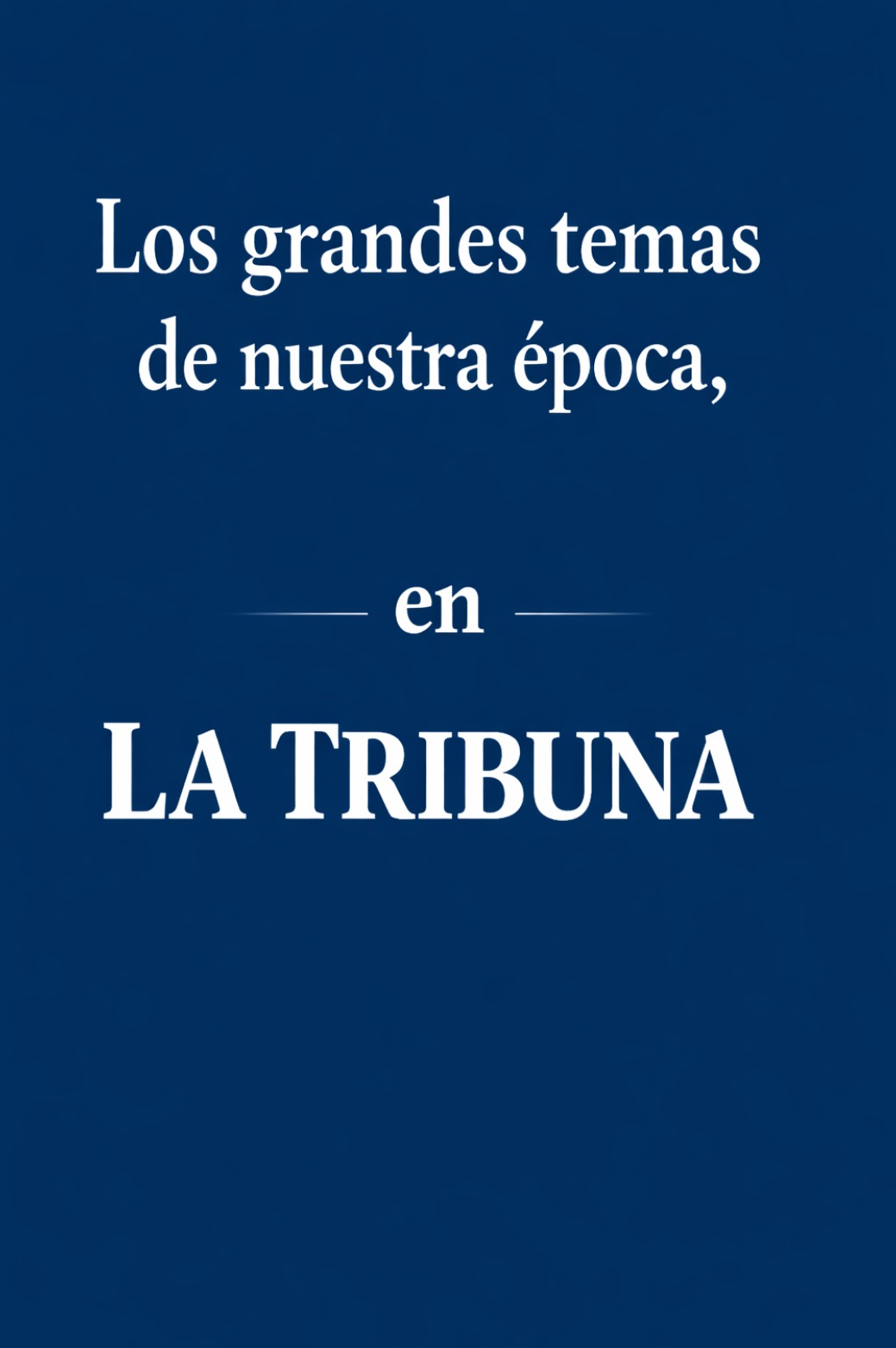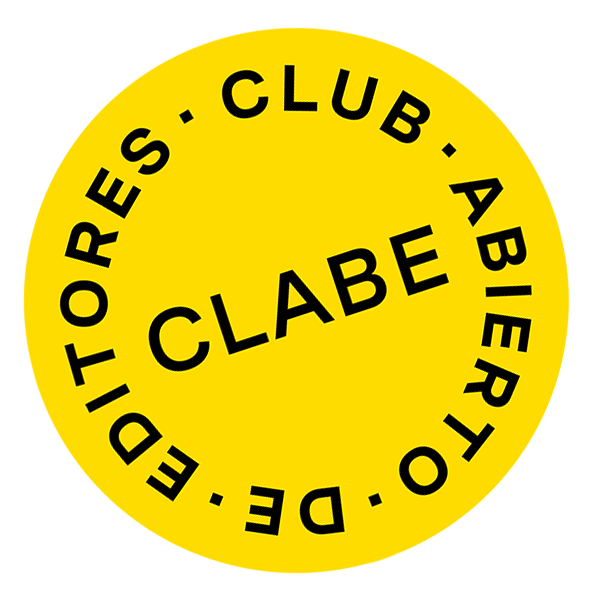El motorista
Junio era el mes, y el día, el viernes 07 del año 1968, una jornada más para el joven motorista que hacía seis días había cumplido veinticinco años. Un día que debería haber pasado sin pena ni gloria, una jornada anodina sin más.
El trabajo que ejercía era su vocación y además conduciendo una moto, su gran pasión; recorría a lomos de ella las carreteras guipuzcoanas, sinuosas y estrechas como las de su Galicia natal, rodeadas como en su tierra de un verdor exuberante y además el mar. La morriña hacía mella en él, gallego por los cuatro costados.
Una flecha de Cupido había hecho diana en el centro de su corazón hacía algo más de un año y el amor se había apoderado de él. Estaba enamorado y era correspondido, le embargaba la felicidad, se sentía dichoso y en plenitud de facultades. ¿Qué más se podía pedir? Si acaso, ganar algo más de dinero, que aunque no da la felicidad, ayuda, máxime cuando se anhela comenzar un proyecto de vida en común con otra persona, formar una familia con su novia Emilia. Lo más normal y corriente cuando se tienen veinticinco años.
Planes, sueños, ilusiones, deseos, todo se iba a truncar ese fatídico día, pero no por un accidente con la moto, un ataque cardíaco, o cualquier enfermedad, no, sino por la decisión de otro joven, veintitrés años, quien decidió que el motorista había vivido ya lo suficiente.
Ordenó parar a los ocupantes de un vehículo y una vez conseguido su propósito continuó con su labor; algo le llamó la atención, unos números que le indujeron a sospechar y planteó una pregunta con su cantarín acento; uno de los jóvenes que había salido del vehículo le respondió no con palabras sino con plomo.
El cuerpo inerte del motorista quedó tendido boca arriba, sorprendido, mirando al cielo, como preguntándose el porqué de lo sucedido, ¿cosa de meigas?. Su vida y proyectos se acababan de diluir; un tempranero y abrupto punto final. Si alguien pasa por el lugar de ese luctuoso suceso no lo podrá identificar ya que no verá ni una humilde placa ni un sencillo monolito que perpetúen la memoria de aquel ilusionado joven mientras que, ironías del destino, a pocos kilómetros de allí se tropezará con uno en recuerdo de quien le segó la vida. Qué vileza.
Bajo la uniformidad de motorista latía un corazón, había una persona que se llamaba José Antonio Pardines Arcay, de profesión guardia civil, fue el primero de una larga lista que llena de aflicción y rabia contenida a toda persona de bien.
Sirvan estas letras escritas con el corazón como un sencillo, emotivo y harto merecido homenaje en recuerdo de aquel joven motorista y de todos los que como él cayeron víctimas del peor de los virus, un virus humano que inocula odio y sinrazón. ¿Seremos capaces de encontrar una vacuna efectiva para que jamás vuelva a convivir entre nosotros?.
Junio era el mes, y el día, el viernes 07 del año 1968, una jornada más para el joven motorista que hacía seis días había cumplido veinticinco años. Un día que debería haber pasado sin pena ni gloria, una jornada anodina sin más.
El trabajo que ejercía era su vocación y además conduciendo una moto, su gran pasión; recorría a lomos de ella las carreteras guipuzcoanas, sinuosas y estrechas como las de su Galicia natal, rodeadas como en su tierra de un verdor exuberante y además el mar. La morriña hacía mella en él, gallego por los cuatro costados.
Una flecha de Cupido había hecho diana en el centro de su corazón hacía algo más de un año y el amor se había apoderado de él. Estaba enamorado y era correspondido, le embargaba la felicidad, se sentía dichoso y en plenitud de facultades. ¿Qué más se podía pedir? Si acaso, ganar algo más de dinero, que aunque no da la felicidad, ayuda, máxime cuando se anhela comenzar un proyecto de vida en común con otra persona, formar una familia con su novia Emilia. Lo más normal y corriente cuando se tienen veinticinco años.
Planes, sueños, ilusiones, deseos, todo se iba a truncar ese fatídico día, pero no por un accidente con la moto, un ataque cardíaco, o cualquier enfermedad, no, sino por la decisión de otro joven, veintitrés años, quien decidió que el motorista había vivido ya lo suficiente.
Ordenó parar a los ocupantes de un vehículo y una vez conseguido su propósito continuó con su labor; algo le llamó la atención, unos números que le indujeron a sospechar y planteó una pregunta con su cantarín acento; uno de los jóvenes que había salido del vehículo le respondió no con palabras sino con plomo.
El cuerpo inerte del motorista quedó tendido boca arriba, sorprendido, mirando al cielo, como preguntándose el porqué de lo sucedido, ¿cosa de meigas?. Su vida y proyectos se acababan de diluir; un tempranero y abrupto punto final. Si alguien pasa por el lugar de ese luctuoso suceso no lo podrá identificar ya que no verá ni una humilde placa ni un sencillo monolito que perpetúen la memoria de aquel ilusionado joven mientras que, ironías del destino, a pocos kilómetros de allí se tropezará con uno en recuerdo de quien le segó la vida. Qué vileza.
Bajo la uniformidad de motorista latía un corazón, había una persona que se llamaba José Antonio Pardines Arcay, de profesión guardia civil, fue el primero de una larga lista que llena de aflicción y rabia contenida a toda persona de bien.
Sirvan estas letras escritas con el corazón como un sencillo, emotivo y harto merecido homenaje en recuerdo de aquel joven motorista y de todos los que como él cayeron víctimas del peor de los virus, un virus humano que inocula odio y sinrazón. ¿Seremos capaces de encontrar una vacuna efectiva para que jamás vuelva a convivir entre nosotros?.