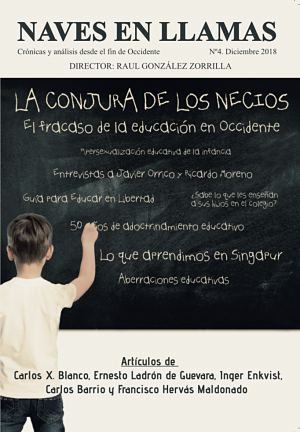Santa indignación
![[Img #4388]](upload/img/periodico/img_4388.jpg) Los adolescentes que apenas habían estrenado la discoteca, salían en grupo para volver a sus casas bordeando el toque de queda que sus familias habían logrado negociar con penas y trabajos. Algunos iban notablemente borrachos y otros, los más, bastante achispados. El camino de regreso se hacía a pie a través de una zona de pisos de alto standing y raro era el día en que a algún gracioso no se le ocurría redondear la diversión llamando a todos los timbres, puerta por puerta, para luego salir corriendo entre grandes risotadas. La mayoría, tal vez todos, no lo habrían hecho solos, pero se sentían amparados en la falsa confianza que da la pertenencia al grupo. A otros, los menos, la ‘broma’ les parecía francamente mal, pero participaban en ella o, cuando menos, fingían contribuir con sus risas porque no querían que se les considerara cobardes, o no querían pasar por demasiado ‘formales’ o, simplemente, tenían miedo a sentirse excluidos.
Los adolescentes que apenas habían estrenado la discoteca, salían en grupo para volver a sus casas bordeando el toque de queda que sus familias habían logrado negociar con penas y trabajos. Algunos iban notablemente borrachos y otros, los más, bastante achispados. El camino de regreso se hacía a pie a través de una zona de pisos de alto standing y raro era el día en que a algún gracioso no se le ocurría redondear la diversión llamando a todos los timbres, puerta por puerta, para luego salir corriendo entre grandes risotadas. La mayoría, tal vez todos, no lo habrían hecho solos, pero se sentían amparados en la falsa confianza que da la pertenencia al grupo. A otros, los menos, la ‘broma’ les parecía francamente mal, pero participaban en ella o, cuando menos, fingían contribuir con sus risas porque no querían que se les considerara cobardes, o no querían pasar por demasiado ‘formales’ o, simplemente, tenían miedo a sentirse excluidos.
Esta es una experiencia bastante común. Todos podemos relatar la misma historia con variantes circunstanciales que pueden atenuar o agravar la calificación de la gamberrada. Su universalidad nos habla de la naturaleza humana, de nuestra sociodependencia, de lo fácilmente que nos dejamos arrastrar por la presión del grupo y de los débiles que son los frenos morales y racionales frente a esas tendencias de origen primario y tribal. Por eso es tan peligroso tratar de hacer de las personas ‘pueblo’, esto es, tratar de diluir su conciencia individual en el seno del grupo, porque la diferencia entre el ‘pueblo’ y la ‘masa’ es más que sutil.
Quienes se saben copartícipes de los sentimientos comunes, especialmente si son estimulados convenientemente con mensajes que desplazan de forma simple y grosera la responsabilidad de los males hacia el ‘enemigo’, a menudo se sienten inflamados por una santa indignación, tanto más profunda cuanto más ‘sagrada’ sea la causa que abrazan en común. Esta es la justificación de la propaganda bélica cuya misión es hacer que personas normales, tal vez honrados padres de familia, se vean compelidos a ejecutar lo que repugnaría a sus conciencias, si no hubieran sido adoctrinados para sentirse justificados por el bien superior que defienden o al que aspiran. Tanto da que éste sea la patria, la libertad o el paraíso de las huríes.
Inflamados por la ebriedad, la ilusión –dicen–, de conseguir la utopía y autoconvencidos de formar parte del grupo de los elegidos, están muy lejos de pararse a reflexionar con John Stuart Mill (Sobre la libertad, 1859): “Permítasenos suponer que el Gobierno está enteramente identificado con el pueblo [advertirán que la suposición de Mill es más que generosa] y que jamás intenta ejercer ningún poder de coacción a no ser de acuerdo con lo que él considera que es opinión de éste. Pues yo niego el derecho del pueblo a ejercer tal coacción, sea por sí mismo, sea por su Gobierno. El poder mismo es ilegítimo. El mejor Gobierno no tiene más títulos para él que el peor. Es tan nocivo, o más, cuando se ejerce de acuerdo con la opinión pública que cuando se ejerce contra ella”.
Se ha vertido mucha tinta sobre el ataque sufrido por Pere Navarro. No es mi propósito agregar más; muy buenas plumas lo han hecho con acierto. Sin embargo, me sorprende el silencio ominoso con el que se han recibido otras formas de agresión mucho más infamantes al ser ejercidas por el grupo o sus cabezas visibles sobre individuos débiles y aislados. Al fin y al cabo, la agresora de Navarro actuó a cara descubierta y se enfrentó de tú a tú con alguien que, de no ser por la sorpresa, bien pudiera haber devuelto con creces el daño sufrido. Es el acto aislado de una persona con el seso perdido; carece de trascendencia salvo como síntoma.
Me refiero a las cinco familias que en su momento osaron llevar adelante por vía judicial la reivindicación del derecho a que sus hijos recibieran la primera educación en su lengua materna, el español, y a seguir siendo educados en un entorno bilingüe, de acuerdo con la ley. La conclusión favorable a sus aspiraciones del largo y alambicado proceso, lejos de haber supuesto el fin de su calvario, se ha convertido en el principio de uno mucho mayor. Sobre ellos se ha volcado todo el poder de la administración y del tejido institucional, cuidadosa y pacientemente urdido durante años –conforme a planes bien definidos– por el nacionalismo políticamente dominante. Produce repugnancia y cierto pavor su despiece.
La dirección de los colegios envía a los padres cartas incitándolos a unirse para protestar por la injerencia de la Justicia que pretende ‘desarbolar la inmersión’, ese ‘exitoso sistema’ que tan bien colocados nos tiene en las pruebas PISA. Uno no puede sino preguntarse con asombro cómo puede acabar con la inmersión el hecho de que una sola materia sea impartida en castellano o español. Lo único que eso puede romper es esa ficción que representa el proyecto oficialista de la escuela: una metáfora de la Cataluña soñada por el nacionalismo donde el catalán es lengua única. Y, naturalmente, un modelo para conformar las mentes del futuro ‘pueblo’ catalán.
A partir de aquí, se pone en marcha la cadena. Unos cuantos padres responden a la llamada, con el refuerzo de la propaganda y las coacciones del gobierno de la Generalitat, de la Inspección de enseñanza, de los Movimientos de Renovación Pedagógica (que en este caso se manifiestan en contra del cambio, irónicamente), de las autoridades eclesiásticas (la mayoría de los colegios eran concertados religiosos). Las asociaciones de padres y madres lanzan manifiestos y presionan. Todas estas fuerzas conjuradas para la consecución de un único objetivo: doblegar la voluntad de uno solo (en cada uno de los cinco casos) para hacerlo renunciar a lo que le corresponde en legítimo derecho (¡y por una única asignatura, Dios mío!).
Hay que señalar otros dos factores de interés. En todos estos casos, estamos hablando de un movimiento pretendidamente ‘social’, pero que no es otra cosa sino la maquinaria institucional y, por tanto, grupos reducidos de personas que se erigen en representación del sentir de la colectividad; eso incluye a las AMPAS, cuyo nivel de participación es escandalosamente cercano a cero. Sean conscientes de que la cuestión de la lengua en la educación se ha hurtado siempre al debate político y que durante los años transcurridos en democracia, en el territorio del derecho a decidir jamás se ha dado a los votantes la opción de expresar qué modelo lingüístico deseaban para la escuela en Cataluña (la cuestión ni siquiera ha interesado a quienes confeccionan las encuestas del instituto de estadística catalán). Obviamente, tampoco los padres han podido jamás opinar sobre esta cuestión. Las autoridades educativas catalanas han gobernado la educación con puño de hierro, considerando a profesores y familias como sospechosos necesitados de control y vigilancia.
El otro lamentable factor es el abandono que los recurrentes han sufrido por parte de las otras familias que en un momento dado les animaron a continuar, viendo en ellos tal vez la avanzadilla de osados que habría de resolverles su propio problema. Sin embargo, en cuanto la trituradora administrativa se puso en marcha, los héroes se convirtieron en apestados y los que decían apoyarles desde la sombra empezaron a silbar mirando hacia otra parte y se confundieron con el paisaje. A esto se llama exclusión social. Es el premio que reciben en Cataluña quienes aspiran a que se cumpla la ley.
Volvamos a Stuart Mill: “Se necesita también protección contra la tiranía de la opinión y sentimiento prevalecientes; contra la tendencia de la sociedad a imponer, por medios distintos de las penas civiles, sus propias ideas y prácticas como reglas de conducta a aquellos que disientan de ellas; a ahogar el desenvolvimiento y, si posible fuera, a impedir la formación de individualidades originales y a obligar a todos los caracteres a moldearse sobre el suyo propio”.
Un justiciero anónimo, animado sin duda de esa santa indignación, decoró una pared cercana a mi casa con esta especie de aforismo de escaso valor literario: “Quan la injustícia és la llei, la desobediència és un fet” (“Cuando la injusticia es la ley, la desobediencia es un hecho”). Creo que erró en el orden de los conceptos. Si quería describir lo que ocurre en Cataluña, hubiera debido escribir: “Quan la desobediència és la Llei, la injustícia és un fet” (“Cuando la desobediencia es la ley, la injusticia es un hecho”).
![[Img #4388]](upload/img/periodico/img_4388.jpg) Los adolescentes que apenas habían estrenado la discoteca, salían en grupo para volver a sus casas bordeando el toque de queda que sus familias habían logrado negociar con penas y trabajos. Algunos iban notablemente borrachos y otros, los más, bastante achispados. El camino de regreso se hacía a pie a través de una zona de pisos de alto standing y raro era el día en que a algún gracioso no se le ocurría redondear la diversión llamando a todos los timbres, puerta por puerta, para luego salir corriendo entre grandes risotadas. La mayoría, tal vez todos, no lo habrían hecho solos, pero se sentían amparados en la falsa confianza que da la pertenencia al grupo. A otros, los menos, la ‘broma’ les parecía francamente mal, pero participaban en ella o, cuando menos, fingían contribuir con sus risas porque no querían que se les considerara cobardes, o no querían pasar por demasiado ‘formales’ o, simplemente, tenían miedo a sentirse excluidos.
Los adolescentes que apenas habían estrenado la discoteca, salían en grupo para volver a sus casas bordeando el toque de queda que sus familias habían logrado negociar con penas y trabajos. Algunos iban notablemente borrachos y otros, los más, bastante achispados. El camino de regreso se hacía a pie a través de una zona de pisos de alto standing y raro era el día en que a algún gracioso no se le ocurría redondear la diversión llamando a todos los timbres, puerta por puerta, para luego salir corriendo entre grandes risotadas. La mayoría, tal vez todos, no lo habrían hecho solos, pero se sentían amparados en la falsa confianza que da la pertenencia al grupo. A otros, los menos, la ‘broma’ les parecía francamente mal, pero participaban en ella o, cuando menos, fingían contribuir con sus risas porque no querían que se les considerara cobardes, o no querían pasar por demasiado ‘formales’ o, simplemente, tenían miedo a sentirse excluidos.
Esta es una experiencia bastante común. Todos podemos relatar la misma historia con variantes circunstanciales que pueden atenuar o agravar la calificación de la gamberrada. Su universalidad nos habla de la naturaleza humana, de nuestra sociodependencia, de lo fácilmente que nos dejamos arrastrar por la presión del grupo y de los débiles que son los frenos morales y racionales frente a esas tendencias de origen primario y tribal. Por eso es tan peligroso tratar de hacer de las personas ‘pueblo’, esto es, tratar de diluir su conciencia individual en el seno del grupo, porque la diferencia entre el ‘pueblo’ y la ‘masa’ es más que sutil.
Quienes se saben copartícipes de los sentimientos comunes, especialmente si son estimulados convenientemente con mensajes que desplazan de forma simple y grosera la responsabilidad de los males hacia el ‘enemigo’, a menudo se sienten inflamados por una santa indignación, tanto más profunda cuanto más ‘sagrada’ sea la causa que abrazan en común. Esta es la justificación de la propaganda bélica cuya misión es hacer que personas normales, tal vez honrados padres de familia, se vean compelidos a ejecutar lo que repugnaría a sus conciencias, si no hubieran sido adoctrinados para sentirse justificados por el bien superior que defienden o al que aspiran. Tanto da que éste sea la patria, la libertad o el paraíso de las huríes.
Inflamados por la ebriedad, la ilusión –dicen–, de conseguir la utopía y autoconvencidos de formar parte del grupo de los elegidos, están muy lejos de pararse a reflexionar con John Stuart Mill (Sobre la libertad, 1859): “Permítasenos suponer que el Gobierno está enteramente identificado con el pueblo [advertirán que la suposición de Mill es más que generosa] y que jamás intenta ejercer ningún poder de coacción a no ser de acuerdo con lo que él considera que es opinión de éste. Pues yo niego el derecho del pueblo a ejercer tal coacción, sea por sí mismo, sea por su Gobierno. El poder mismo es ilegítimo. El mejor Gobierno no tiene más títulos para él que el peor. Es tan nocivo, o más, cuando se ejerce de acuerdo con la opinión pública que cuando se ejerce contra ella”.
Se ha vertido mucha tinta sobre el ataque sufrido por Pere Navarro. No es mi propósito agregar más; muy buenas plumas lo han hecho con acierto. Sin embargo, me sorprende el silencio ominoso con el que se han recibido otras formas de agresión mucho más infamantes al ser ejercidas por el grupo o sus cabezas visibles sobre individuos débiles y aislados. Al fin y al cabo, la agresora de Navarro actuó a cara descubierta y se enfrentó de tú a tú con alguien que, de no ser por la sorpresa, bien pudiera haber devuelto con creces el daño sufrido. Es el acto aislado de una persona con el seso perdido; carece de trascendencia salvo como síntoma.
Me refiero a las cinco familias que en su momento osaron llevar adelante por vía judicial la reivindicación del derecho a que sus hijos recibieran la primera educación en su lengua materna, el español, y a seguir siendo educados en un entorno bilingüe, de acuerdo con la ley. La conclusión favorable a sus aspiraciones del largo y alambicado proceso, lejos de haber supuesto el fin de su calvario, se ha convertido en el principio de uno mucho mayor. Sobre ellos se ha volcado todo el poder de la administración y del tejido institucional, cuidadosa y pacientemente urdido durante años –conforme a planes bien definidos– por el nacionalismo políticamente dominante. Produce repugnancia y cierto pavor su despiece.
La dirección de los colegios envía a los padres cartas incitándolos a unirse para protestar por la injerencia de la Justicia que pretende ‘desarbolar la inmersión’, ese ‘exitoso sistema’ que tan bien colocados nos tiene en las pruebas PISA. Uno no puede sino preguntarse con asombro cómo puede acabar con la inmersión el hecho de que una sola materia sea impartida en castellano o español. Lo único que eso puede romper es esa ficción que representa el proyecto oficialista de la escuela: una metáfora de la Cataluña soñada por el nacionalismo donde el catalán es lengua única. Y, naturalmente, un modelo para conformar las mentes del futuro ‘pueblo’ catalán.
A partir de aquí, se pone en marcha la cadena. Unos cuantos padres responden a la llamada, con el refuerzo de la propaganda y las coacciones del gobierno de la Generalitat, de la Inspección de enseñanza, de los Movimientos de Renovación Pedagógica (que en este caso se manifiestan en contra del cambio, irónicamente), de las autoridades eclesiásticas (la mayoría de los colegios eran concertados religiosos). Las asociaciones de padres y madres lanzan manifiestos y presionan. Todas estas fuerzas conjuradas para la consecución de un único objetivo: doblegar la voluntad de uno solo (en cada uno de los cinco casos) para hacerlo renunciar a lo que le corresponde en legítimo derecho (¡y por una única asignatura, Dios mío!).
Hay que señalar otros dos factores de interés. En todos estos casos, estamos hablando de un movimiento pretendidamente ‘social’, pero que no es otra cosa sino la maquinaria institucional y, por tanto, grupos reducidos de personas que se erigen en representación del sentir de la colectividad; eso incluye a las AMPAS, cuyo nivel de participación es escandalosamente cercano a cero. Sean conscientes de que la cuestión de la lengua en la educación se ha hurtado siempre al debate político y que durante los años transcurridos en democracia, en el territorio del derecho a decidir jamás se ha dado a los votantes la opción de expresar qué modelo lingüístico deseaban para la escuela en Cataluña (la cuestión ni siquiera ha interesado a quienes confeccionan las encuestas del instituto de estadística catalán). Obviamente, tampoco los padres han podido jamás opinar sobre esta cuestión. Las autoridades educativas catalanas han gobernado la educación con puño de hierro, considerando a profesores y familias como sospechosos necesitados de control y vigilancia.
El otro lamentable factor es el abandono que los recurrentes han sufrido por parte de las otras familias que en un momento dado les animaron a continuar, viendo en ellos tal vez la avanzadilla de osados que habría de resolverles su propio problema. Sin embargo, en cuanto la trituradora administrativa se puso en marcha, los héroes se convirtieron en apestados y los que decían apoyarles desde la sombra empezaron a silbar mirando hacia otra parte y se confundieron con el paisaje. A esto se llama exclusión social. Es el premio que reciben en Cataluña quienes aspiran a que se cumpla la ley.
Volvamos a Stuart Mill: “Se necesita también protección contra la tiranía de la opinión y sentimiento prevalecientes; contra la tendencia de la sociedad a imponer, por medios distintos de las penas civiles, sus propias ideas y prácticas como reglas de conducta a aquellos que disientan de ellas; a ahogar el desenvolvimiento y, si posible fuera, a impedir la formación de individualidades originales y a obligar a todos los caracteres a moldearse sobre el suyo propio”.
Un justiciero anónimo, animado sin duda de esa santa indignación, decoró una pared cercana a mi casa con esta especie de aforismo de escaso valor literario: “Quan la injustícia és la llei, la desobediència és un fet” (“Cuando la injusticia es la ley, la desobediencia es un hecho”). Creo que erró en el orden de los conceptos. Si quería describir lo que ocurre en Cataluña, hubiera debido escribir: “Quan la desobediència és la Llei, la injustícia és un fet” (“Cuando la desobediencia es la ley, la injusticia es un hecho”).