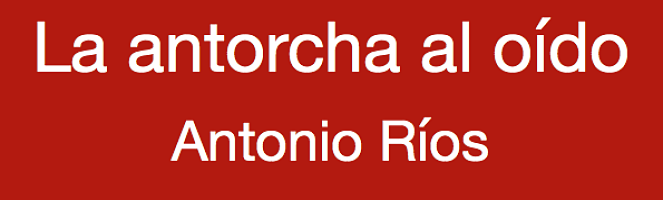Shostakovich y Stalin. Séptima y octava sinfonías
![[Img #18911]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/11_2020/7449_1223.png)
A finales de 1943 el Ejército Rojo tenía motivos suficientes para comenzar a ver la luz en el túnel de la Segunda Guerra Mundial. Los artistas soviéticos se mostraban exultantes y el “realismo feliz” que impuso Stalin como consigna artística llegaba a sus más altas cotas. Sin embargo, la octava sinfonía de Shostakovich, estrenada a finales de aquel año, dejó inquieto y preocupado al dictador soviético.
Tras la audición de la pieza, las suspicacias, ya viejas contra el compositor, reviven en Stalin. El crítico y musicólogo Daniel Zhitomirski, que tras el estreno pretendió escribir un artículo elogiando la obra, nos cuenta: “El editor del periódico estaba a la espera de un permiso especial para imprimir mi artículo… Por la actitud del editor deduje que había problemas graves. Algún personaje estaba molesto. Nuestras tropas se encaminaban hacia la victoria, la voz de nuestro líder y maestro mostraba una creciente confianza. El tono de la prensa era de fanfarria y regocijo. Sin embargo, todo era diferente en la octava sinfonía. No se percibía la menor alegría en la obra. Uno de los compositores rivales de Shostakovich había escrito que en la octava sólo se percibe el lado oscuro de la vida. El compositor debe ser muy pobre de espíritu para no compartir la alegría del pueblo” (citado en Carlos Prieto: “Dmitri Shostakovich. Genio y drama”. FCE 2013; p.89).
En los años treinta Dmitri Shostakovich era un compositor rechazado por el régimen soviético. Su música no reflejaba suficientemente bien el “cielo en la tierra” del comunismo. El compositor había visto cómo muchos de sus amigos eran conducidos a los campos de Siberia o habían desaparecido, sin más.
Shostakovich fue sometido durante años a un espionaje continuo, pero en 1941 toda la URSS se unió para combatir a las tropas de Hitler. Stalin bajó la guardia de las persecuciones y permitió incluso el consuelo religioso, reabriendo las iglesias al culto.
El mismo Shostakovich, lleno de fervor patriótico, quiso alistarse en el Ejército, pero poco después comenzó el sitio de Leningrado por los alemanes. Stalin, que había dado órdenes a toda la población de Leningrado de no abandonar la ciudad bajo amenaza de fusilamiento, tenía planes para Shostakovich: sacaría al compositor y a su familia de la ciudad –la forma en la que salió fue rocambolesca- a fin de que el músico compusiera una sinfonía –la séptima- para animar a la población sitiada.
Todos sabemos que el sitio de Leningrado fue el horror. Desaparecieron todos los animales, hasta las ratas. Los muertos se apilaban en las calles, y el tráfico con carne humana era la tarea más común. La partitura de la séptima sinfonía se introdujo de forma clandestina en un Leningrado donde sólo había quince músicos que pudieran interpretar la pieza, de los cuales, tres de ellos murieron de hambre durante los ensayos. Pero la obra se estrenó y se oyó mediante altavoces en toda la ciudad, encarnación del infierno. Stalin quedó satisfecho con la séptima.
Pero ahora habían pasado dos años, y el georgiano sanguinario retoma el apogeo de antes de la guerra. ¿Qué temía Shostakovich? La vía libre hacia nuevas purgas por un Stalin victorioso y aún más todopoderoso. De ahí que la octava sinfonía no pudiera ser complaciente. De un lado miraba hacia el horror pasado y de otro profetizaba el horror futuro. El comienzo de la sinfonía es desolador. Todo parece extinguirse en la nada. Pero es el tercer movimiento el que deja ver el frenesí, la embriaguez de la destrucción. La marcha militar que oímos a mitad de ese tercer movimiento es sarcástica, caricaturesca, y se asemeja a una danza macabra. Carlos Prieto cita una carta de Shostakovich a su amigo Volkov, en la que el compositor confiesa: “igual que Ana Ajmatova escribió su Requiem, la séptima y octava sinfonías constituyen el mío”. Un Requiem en el que confiesa Shostakovich acompañar a las víctimas de Hitler y de Stalin (Carlos Prieto; o.c; p.87). Y el compositor tuvo intuición: las purgas de Stalin serían ahora aún más terribles si cabe que antes de la guerra. Shostakovich supo ofrecer una doble cara, y ya su novena sinfonía sería más alegre, más complaciente. El miedo es humano; pero Pasternak, Zoshenko, Ajmatova, Solzhenitsyn o Eisenstein no tuvieron miedo, y sufrieron las consecuencias, como tantos otros.
Música que se muestra:
1. De la octava sinfonía el tercer movimiento en la interpretación de Bernard Haitink. Véase también la versión de Mravinski, a quien Shostakovich dedicó la sinfonía y que la dirigió en su estreno de 1943.
2. De la séptima sinfonía la segunda sección del primer movimiento por Gergiev.
![[Img #18911]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/11_2020/7449_1223.png)
A finales de 1943 el Ejército Rojo tenía motivos suficientes para comenzar a ver la luz en el túnel de la Segunda Guerra Mundial. Los artistas soviéticos se mostraban exultantes y el “realismo feliz” que impuso Stalin como consigna artística llegaba a sus más altas cotas. Sin embargo, la octava sinfonía de Shostakovich, estrenada a finales de aquel año, dejó inquieto y preocupado al dictador soviético.
Tras la audición de la pieza, las suspicacias, ya viejas contra el compositor, reviven en Stalin. El crítico y musicólogo Daniel Zhitomirski, que tras el estreno pretendió escribir un artículo elogiando la obra, nos cuenta: “El editor del periódico estaba a la espera de un permiso especial para imprimir mi artículo… Por la actitud del editor deduje que había problemas graves. Algún personaje estaba molesto. Nuestras tropas se encaminaban hacia la victoria, la voz de nuestro líder y maestro mostraba una creciente confianza. El tono de la prensa era de fanfarria y regocijo. Sin embargo, todo era diferente en la octava sinfonía. No se percibía la menor alegría en la obra. Uno de los compositores rivales de Shostakovich había escrito que en la octava sólo se percibe el lado oscuro de la vida. El compositor debe ser muy pobre de espíritu para no compartir la alegría del pueblo” (citado en Carlos Prieto: “Dmitri Shostakovich. Genio y drama”. FCE 2013; p.89).
En los años treinta Dmitri Shostakovich era un compositor rechazado por el régimen soviético. Su música no reflejaba suficientemente bien el “cielo en la tierra” del comunismo. El compositor había visto cómo muchos de sus amigos eran conducidos a los campos de Siberia o habían desaparecido, sin más.
Shostakovich fue sometido durante años a un espionaje continuo, pero en 1941 toda la URSS se unió para combatir a las tropas de Hitler. Stalin bajó la guardia de las persecuciones y permitió incluso el consuelo religioso, reabriendo las iglesias al culto.
El mismo Shostakovich, lleno de fervor patriótico, quiso alistarse en el Ejército, pero poco después comenzó el sitio de Leningrado por los alemanes. Stalin, que había dado órdenes a toda la población de Leningrado de no abandonar la ciudad bajo amenaza de fusilamiento, tenía planes para Shostakovich: sacaría al compositor y a su familia de la ciudad –la forma en la que salió fue rocambolesca- a fin de que el músico compusiera una sinfonía –la séptima- para animar a la población sitiada.
Todos sabemos que el sitio de Leningrado fue el horror. Desaparecieron todos los animales, hasta las ratas. Los muertos se apilaban en las calles, y el tráfico con carne humana era la tarea más común. La partitura de la séptima sinfonía se introdujo de forma clandestina en un Leningrado donde sólo había quince músicos que pudieran interpretar la pieza, de los cuales, tres de ellos murieron de hambre durante los ensayos. Pero la obra se estrenó y se oyó mediante altavoces en toda la ciudad, encarnación del infierno. Stalin quedó satisfecho con la séptima.
Pero ahora habían pasado dos años, y el georgiano sanguinario retoma el apogeo de antes de la guerra. ¿Qué temía Shostakovich? La vía libre hacia nuevas purgas por un Stalin victorioso y aún más todopoderoso. De ahí que la octava sinfonía no pudiera ser complaciente. De un lado miraba hacia el horror pasado y de otro profetizaba el horror futuro. El comienzo de la sinfonía es desolador. Todo parece extinguirse en la nada. Pero es el tercer movimiento el que deja ver el frenesí, la embriaguez de la destrucción. La marcha militar que oímos a mitad de ese tercer movimiento es sarcástica, caricaturesca, y se asemeja a una danza macabra. Carlos Prieto cita una carta de Shostakovich a su amigo Volkov, en la que el compositor confiesa: “igual que Ana Ajmatova escribió su Requiem, la séptima y octava sinfonías constituyen el mío”. Un Requiem en el que confiesa Shostakovich acompañar a las víctimas de Hitler y de Stalin (Carlos Prieto; o.c; p.87). Y el compositor tuvo intuición: las purgas de Stalin serían ahora aún más terribles si cabe que antes de la guerra. Shostakovich supo ofrecer una doble cara, y ya su novena sinfonía sería más alegre, más complaciente. El miedo es humano; pero Pasternak, Zoshenko, Ajmatova, Solzhenitsyn o Eisenstein no tuvieron miedo, y sufrieron las consecuencias, como tantos otros.
Música que se muestra:
1. De la octava sinfonía el tercer movimiento en la interpretación de Bernard Haitink. Véase también la versión de Mravinski, a quien Shostakovich dedicó la sinfonía y que la dirigió en su estreno de 1943.
2. De la séptima sinfonía la segunda sección del primer movimiento por Gergiev.