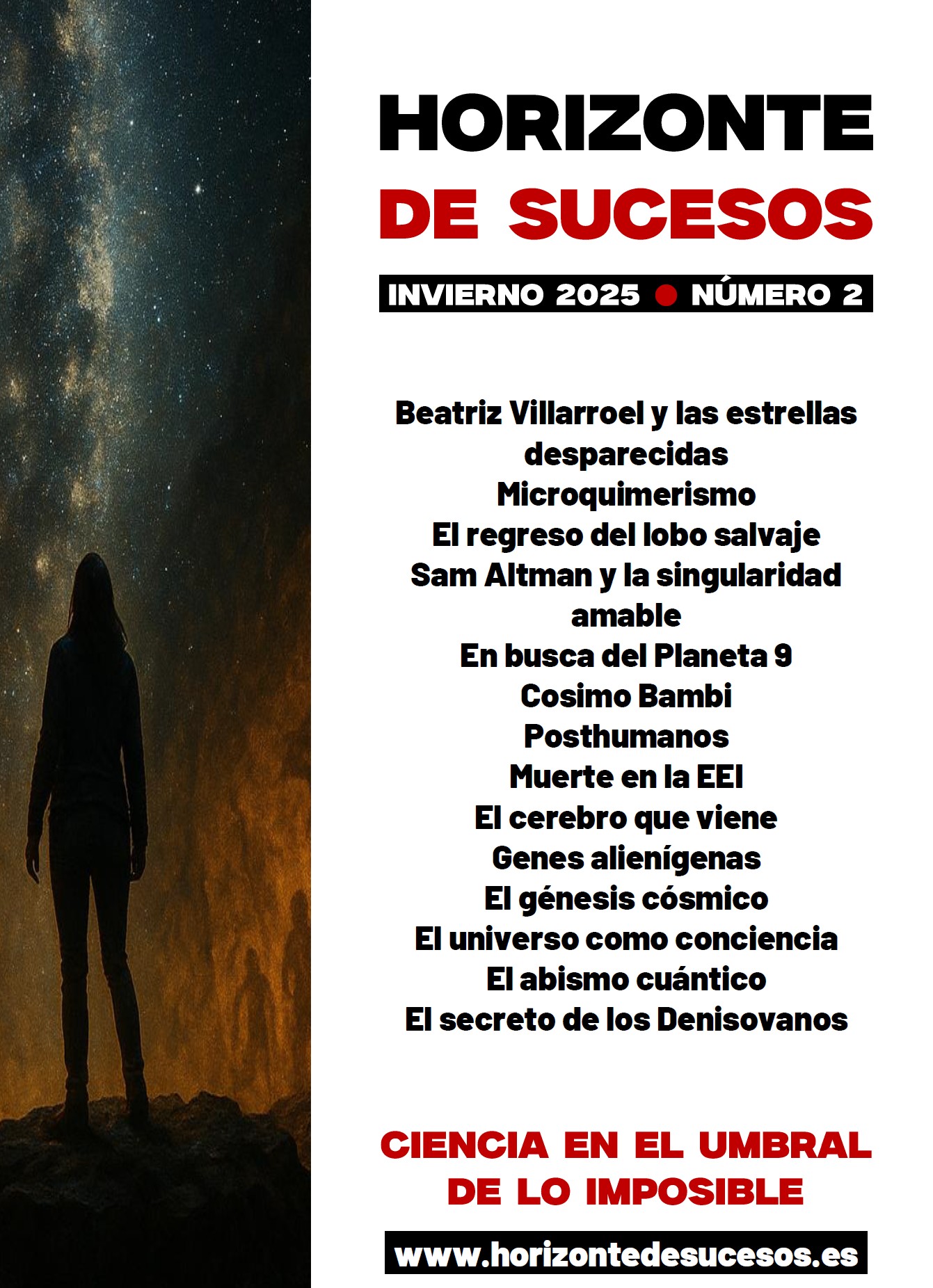Lanzamiento editorial
El fin de un mundo: Los últimos días del Imperio ruso
El historiador Sergio Fernández Riquelme, bien conocido por los lectores de La Tribuna del País Vasco y la revista Naves en Llamas, ha presentado recientemente su último ensayo histórico titulado El fin de un mundo: Los últimos días del Imperio ruso.
![[Img #18945]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/11_2020/7339_portada-el-fin-de-un-mundo-520x793.png) Rusia era, auténticamente, el fin del mundo conocido. Una región atrasada y casi desconocida para las sociedades occidentales en plena Ilustración, supuestamente regida por señores despiadados y habitada por comunidades subdesarrolladas en el imaginario colectivo de las cortes afrancesadas.
Rusia era, auténticamente, el fin del mundo conocido. Una región atrasada y casi desconocida para las sociedades occidentales en plena Ilustración, supuestamente regida por señores despiadados y habitada por comunidades subdesarrolladas en el imaginario colectivo de las cortes afrancesadas.
Por ello, el zar reformista Pedro I El Grande quiso convertir a esa lejana Rusia del Zarato de Moscú en una nueva potencia internacional, copiando modas, símbolos e ideas en boga en las capitales europeas (tras su viaje de incógnito a muchas de ellas) e implantándolas radicalmente en su país. Tras siglos mirando a oriente (tras las dramáticas invasiones de las hordas mongolas-tártaras que acabaron con la primera Rus de Kiev y alejaron a la región del desarrollo renacentista), llegaba la hora de mirar a occidente (costara lo que costara, con la enorme represión de Pedro y sus sucesores frente a ortodoxos tradicionalistas, cosacos libertarios o minorías secesionistas).
Desde las primeras reformas unificadoras y modernizadoras de Iván IV El Terrible, la llegada de la dinastía Románov al poder en 1613 (con Miguel I) supuso una aceleración del proceso de acercamiento a la desarrollada Europa de la era moderna. Y en ella fue Pedro quién, proclamándose como Emperador y Autócrata de Toda Rusia, por la Gracia de Dios, desplegó un auténtico despotismo ilustrado aunque en clave particularmente rusa: erigiendo una nueva capital occidental en las costas bálticas (San Petersburgo) abandonado la oriental Moscú, llenado su corte de consejeros alemanes y holandeses, adoptando profundas reformas legales y administrativas, y buscando llegar a nuevas salidas costeras (frente a suecos en el Mar Báltico, y frente a turcos y tártaros en el Mar Negro).
Tras años de conflictos y luchas entre sus sucesores, y de influencia siempre cambiante de franceses o germanos, con Catalina II La Grande llegaría la culminación del poder imperial de Rusia, territorial y geopolíticamente (tras librarse de su esposo Pedro III). Puso los enormes recursos del país al servicio de uno de los más pretendidos proyectos absolutistas e ilustrados, con una corte muy intelectual (y liberal, o libertina) y con grandes ejércitos avanzando en todas direcciones: desde el corazón de Polonia hasta las costas del Mar Negro, desde el centro de Ucrania a las costas del Pacífico.
Pero los esfuerzos y gastos de su largo reinado pasarían factura. Como veremos, Pablo I, Alejandro I, Nicolás I, Alejandro II y Alejandro III continuaron esta aventura imperial, entre objetivos de agrandar la leyenda o de reformar el país. “Un gigante con pies de barro” se le llegó a definir en la época, capaz de llegar victorioso con su ejército al París del derrotado Napoleón pero incapaz de vencer a un pequeño país del lejano oriente llamado Japón; de tener palacios fastuosos (como Peterhof) y aldeas miserables (que según los mentideros, eran embellecidos temporalmente con grandes cartones decorativos por el comandante Grigori Potemkin ante la llegada a los mismos de la emperatriz Catalina); de ser el país más grande de la tierra pero tener algunas de las tasas más elevadas de subdesarrollo (con la famosa fórmula de la servidumbre).
Y llegó el trágico fin del mundo imperial ruso, ortodoxo y autocrático, en un gran drama histórico y colectivo de proporciones inconcebibles. No solo cayó el trono, sino que la muy rural Rusia asistió al triunfo total de la primera revolución comunista del mundo, que impidió la transición nacional a una democracia social-liberal (soñada por Aleksandr Kérenski) y que no esperaban los viejos marxistas alemanes (que la profetizaban en las áreas industriales más avanzadas). El legado tradicional que llegó muy tarde a su reforma, dio paso al sueño colectivista más brutal nunca conocido, implantándose la Unión Soviética (URSS) tras una despiadada guerra civil entre rojos y blancos. Y junto a un pueblo empobrecido y destruido que esperaba la paz y el cambio, el otro gran protagonista simbólico de dicho drama, en sus acciones y omisiones, fue el último Románov, Nicolás II; monarca que entre errores, dudas y miedos, no fue capaz de frenar el conflicto bélico (la desastrosa participación del país en la Primera Guerra Mundial), imponer el equilibrio (entre kadetes y socialdemócratas), anticipar los acontecimientos (sabiendo la injerencia alemana en el país) y encabezar la modernización (impulsando la deseada monarquía constitucional). Época decisiva, para Rusia y para el mundo que, entre el cambio y la continuidad, fue protagonizada por santos poco divinos y demonios demasiado humanos; como quizás narró con maestría el genio universal Dostoyevski en Los demonios; y como quizás atisbó Konstantin Leontyev cuando profetizó una revolución sangrienta en el país de la mano de un anticristo socialista y tiránico.
El último zar pagó, como mártir de un pueblo dividido y de un tiempo apocalíptico, con propia vida y con la de su familia. Para unos era un déspota al que ajusticiar en nombre la justicia socialista que encumbraba a sus propios déspotas; para otros un hombre predestinado cuyo destino era sufrir por los males de su país. Él y su familia fueron asesinados en la mañana del 17 de julio, en la Casa Ipátiev de Ekaterimburgo (allí confinados desde hace meses por los bolcheviques), y sus restos quemados fueron enterrados en un bosque cercano. En el lugar de su muerte, tras la caída de una URSS que era considerada inevitable y eterna por sus seguidores, se erigió en su honor, justo en la frontera euroasiática del fin del mundo (a los pies de los Urales), la Iglesia sobre la sangre en nombre de Todos los santos que resplandecieron en la tierra de Rusia.
El historiador Sergio Fernández Riquelme, bien conocido por los lectores de La Tribuna del País Vasco y la revista Naves en Llamas, ha presentado recientemente su último ensayo histórico titulado El fin de un mundo: Los últimos días del Imperio ruso.
![[Img #18945]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/11_2020/7339_portada-el-fin-de-un-mundo-520x793.png) Rusia era, auténticamente, el fin del mundo conocido. Una región atrasada y casi desconocida para las sociedades occidentales en plena Ilustración, supuestamente regida por señores despiadados y habitada por comunidades subdesarrolladas en el imaginario colectivo de las cortes afrancesadas.
Rusia era, auténticamente, el fin del mundo conocido. Una región atrasada y casi desconocida para las sociedades occidentales en plena Ilustración, supuestamente regida por señores despiadados y habitada por comunidades subdesarrolladas en el imaginario colectivo de las cortes afrancesadas.
Por ello, el zar reformista Pedro I El Grande quiso convertir a esa lejana Rusia del Zarato de Moscú en una nueva potencia internacional, copiando modas, símbolos e ideas en boga en las capitales europeas (tras su viaje de incógnito a muchas de ellas) e implantándolas radicalmente en su país. Tras siglos mirando a oriente (tras las dramáticas invasiones de las hordas mongolas-tártaras que acabaron con la primera Rus de Kiev y alejaron a la región del desarrollo renacentista), llegaba la hora de mirar a occidente (costara lo que costara, con la enorme represión de Pedro y sus sucesores frente a ortodoxos tradicionalistas, cosacos libertarios o minorías secesionistas).
Desde las primeras reformas unificadoras y modernizadoras de Iván IV El Terrible, la llegada de la dinastía Románov al poder en 1613 (con Miguel I) supuso una aceleración del proceso de acercamiento a la desarrollada Europa de la era moderna. Y en ella fue Pedro quién, proclamándose como Emperador y Autócrata de Toda Rusia, por la Gracia de Dios, desplegó un auténtico despotismo ilustrado aunque en clave particularmente rusa: erigiendo una nueva capital occidental en las costas bálticas (San Petersburgo) abandonado la oriental Moscú, llenado su corte de consejeros alemanes y holandeses, adoptando profundas reformas legales y administrativas, y buscando llegar a nuevas salidas costeras (frente a suecos en el Mar Báltico, y frente a turcos y tártaros en el Mar Negro).
Tras años de conflictos y luchas entre sus sucesores, y de influencia siempre cambiante de franceses o germanos, con Catalina II La Grande llegaría la culminación del poder imperial de Rusia, territorial y geopolíticamente (tras librarse de su esposo Pedro III). Puso los enormes recursos del país al servicio de uno de los más pretendidos proyectos absolutistas e ilustrados, con una corte muy intelectual (y liberal, o libertina) y con grandes ejércitos avanzando en todas direcciones: desde el corazón de Polonia hasta las costas del Mar Negro, desde el centro de Ucrania a las costas del Pacífico.
Pero los esfuerzos y gastos de su largo reinado pasarían factura. Como veremos, Pablo I, Alejandro I, Nicolás I, Alejandro II y Alejandro III continuaron esta aventura imperial, entre objetivos de agrandar la leyenda o de reformar el país. “Un gigante con pies de barro” se le llegó a definir en la época, capaz de llegar victorioso con su ejército al París del derrotado Napoleón pero incapaz de vencer a un pequeño país del lejano oriente llamado Japón; de tener palacios fastuosos (como Peterhof) y aldeas miserables (que según los mentideros, eran embellecidos temporalmente con grandes cartones decorativos por el comandante Grigori Potemkin ante la llegada a los mismos de la emperatriz Catalina); de ser el país más grande de la tierra pero tener algunas de las tasas más elevadas de subdesarrollo (con la famosa fórmula de la servidumbre).
Y llegó el trágico fin del mundo imperial ruso, ortodoxo y autocrático, en un gran drama histórico y colectivo de proporciones inconcebibles. No solo cayó el trono, sino que la muy rural Rusia asistió al triunfo total de la primera revolución comunista del mundo, que impidió la transición nacional a una democracia social-liberal (soñada por Aleksandr Kérenski) y que no esperaban los viejos marxistas alemanes (que la profetizaban en las áreas industriales más avanzadas). El legado tradicional que llegó muy tarde a su reforma, dio paso al sueño colectivista más brutal nunca conocido, implantándose la Unión Soviética (URSS) tras una despiadada guerra civil entre rojos y blancos. Y junto a un pueblo empobrecido y destruido que esperaba la paz y el cambio, el otro gran protagonista simbólico de dicho drama, en sus acciones y omisiones, fue el último Románov, Nicolás II; monarca que entre errores, dudas y miedos, no fue capaz de frenar el conflicto bélico (la desastrosa participación del país en la Primera Guerra Mundial), imponer el equilibrio (entre kadetes y socialdemócratas), anticipar los acontecimientos (sabiendo la injerencia alemana en el país) y encabezar la modernización (impulsando la deseada monarquía constitucional). Época decisiva, para Rusia y para el mundo que, entre el cambio y la continuidad, fue protagonizada por santos poco divinos y demonios demasiado humanos; como quizás narró con maestría el genio universal Dostoyevski en Los demonios; y como quizás atisbó Konstantin Leontyev cuando profetizó una revolución sangrienta en el país de la mano de un anticristo socialista y tiránico.
El último zar pagó, como mártir de un pueblo dividido y de un tiempo apocalíptico, con propia vida y con la de su familia. Para unos era un déspota al que ajusticiar en nombre la justicia socialista que encumbraba a sus propios déspotas; para otros un hombre predestinado cuyo destino era sufrir por los males de su país. Él y su familia fueron asesinados en la mañana del 17 de julio, en la Casa Ipátiev de Ekaterimburgo (allí confinados desde hace meses por los bolcheviques), y sus restos quemados fueron enterrados en un bosque cercano. En el lugar de su muerte, tras la caída de una URSS que era considerada inevitable y eterna por sus seguidores, se erigió en su honor, justo en la frontera euroasiática del fin del mundo (a los pies de los Urales), la Iglesia sobre la sangre en nombre de Todos los santos que resplandecieron en la tierra de Rusia.