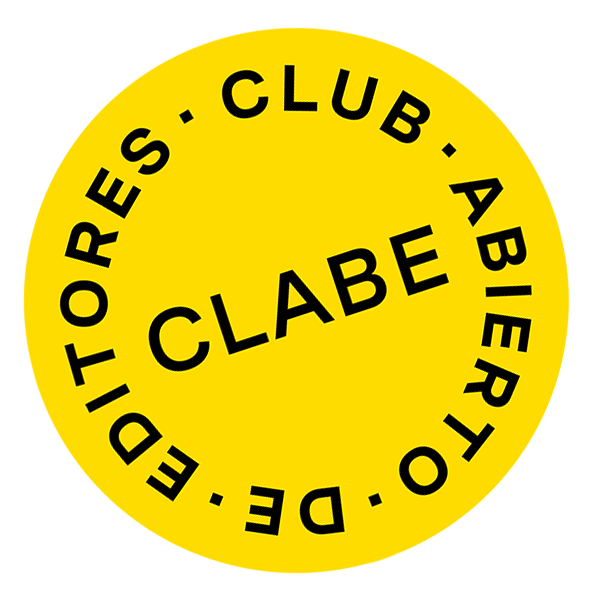An├Īlisis
La "fantas├Ła" de la Navidad
![[Img #19221]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/12_2020/9956_christmas-1010749_1920.jpg)
┬Ā
La semana pasada, buscando un regalo para un ser querido entr├® a varias tiendas de venta de art├Łculos navide├▒os. Me encontr├® con frases del tipo ŌĆ£que la magia de la Navidad llene tu coraz├│nŌĆØ, ŌĆ£Navidad, tiempo de sue├▒os e ilusionesŌĆØ, ŌĆ£que el esp├Łritu de Pap├Ī Noel llene de magia tu hogarŌĆØ, ┬┐qui├®n no ha escuchado o le├Łdo frases como estas en tiempos de Navidad? Una de esas tiendas estaba especialmente nutrida de adornos navide├▒os: Pap├Īs Noel de todo tama├▒o y precio, gnomos, renos, erizos y elefantes para colgar de los ├Īrboles, y un sinn├║mero de otros artilugios entre los que se ofrec├Łan, arrinconados en una g├│ndola peque├▒a, unos pocos pesebres (┬Īa precios estratosf├®ricos, por cierto!). Semejante espect├Īculo me pareci├│ un reflejo patente del nihilismo radical que asola a nuestra sociedad.
┬Ā
La Navidad ha sido, en efecto, completamente vaciada de significado y convertida en una suerte de antesala de la fiesta de Nochevieja, o sin m├Īs, en el pistoletazo de largada del per├Łodo vacacional. Una ocasi├│n de encuentro entre familiares y amigos para devorar calor├Łas como si no hubiera un ma├▒ana, pero que nadie sabe exactamente por qu├® demonios se organiza. Al no remitir m├Īs a su sentido originario, la Navidad se ha convertido en un culto a la propia fantas├Ła, pues cada uno tiene que inventarse un motivo para justificarla. Se celebra algo, ┬┐qu├® exactamente?, no se sabe, el paso de un se├▒or barbudo volando en trineo, un tiempo de ŌĆ£magiaŌĆØ, de ŌĆ£sue├▒osŌĆØ, o de ŌĆ£ilusi├│nŌĆØ, en fin, lo que a cada uno le venga en gana.
┬Ā
La Navidad que nos ofrece el mundo moderno es a la Navidad cristiana lo que Rita Lee es a The Beatles interpretando sus canciones en portugu├®s: puedes pasar un momento m├Īs o menos agradable, pero su desnaturalizaci├│n es absoluta. Este no es un fen├│meno nuevo. Desde hace largo tiempo que la civilizaci├│n occidental asiste, como la rana dentro de la olla asiste a su lento hervor (es decir, sin apenas darse cuenta), a una implacable metamorfosis de la Navidad cristiana. La Navidad que nos ofrece la ŌĆ£ciudad del mundoŌĆØ (si se me permite esta expresi├│n agustiniana) es en realidad, una suerte de anti-Navidad, es la conclusi├│n l├│gica de una cultura adanista empe├▒ada en romper con sus ra├Łces, con sus tradiciones y con su historia. De una cultura aferrada a la fe en el ŌĆ£progresoŌĆØ, es decir, al dogma seg├║n el cual todo lo nuevo, por el s├│lo hecho de ser nuevo, necesariamente ha de ser mejor. De una cultura que, por eso mismo, ha transformado completamente el modo de vivir la Navidad. ┬Ā
┬Ā
La Navidad de la ŌĆ£ciudad de DiosŌĆØ, en cambio, es la celebraci├│n del nacimiento del rabino Jes├║s de Nazaret. Un nacimiento temporalmente datable, geogr├Īficamente localizable y de una consistencia hist├│rica sin parang├│n. Es la evocaci├│n de un hecho ŌĆĢpresagiado a lo largo de toda la historia del pueblo de IsraelŌĆĢ que alter├│ el curso de la historia humana de manera colosal. Ya dec├Ła el matem├Ītico y fil├│sofo ingl├®s Alfred N. Whitehead que el nacimiento de la ciencia moderna es el hecho m├Īs importante en la historia del mundoŌĆ” despu├®s del nacimiento de un ni├▒o en un pesebre. Dicho de otra manera, la Navidad de la ciudad de Dios consiste en conmemorar el hito m├Īs significativo de nuestra historia: el momento en que el Misterio asumi├│ el l├Łmite, en el que Dios se hizo presente humanamente en el mundo, en el que lo eterno irrumpi├│ en lo temporal.
┬Ā
En la ciudad de Dios la Navidad nos da el Sentido a nosotros. En la ciudad del mundo somos nosotros los que damos sentido a la Navidad. Quiz├Īs esto explique por qu├® en los hogares modernos hay m├Īs gnomos, erizos, y elefantes que pesebres. La Navidad secular de la ciudad del mundo es la fresa que adorna el pastel de la autosuficiencia humana, empecinada en ŌĆ£hacer nuevas todas las cosasŌĆØ, y as├Ł procurarse una salvaci├│n de manufactura propia.
┬Ā
Dice San Agust├Łn al comienzo de su libro De Civitate Dei que ŌĆ£Dos amores han dado origen a dos ciudades: el amor de s├Ł mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad del mundo; y el amor de Dios hasta el desprecio de s├Ł, la ciudad celestial [ciudad de Dios]ŌĆØ. Las dos ciudades conviven y en ocasiones se entremezclan en esta vida terrestre, en la sociedad, e incluso en el interior del hombre. Con la Navidad sucede lo mismo. La pregunta es, entonces, c├│mo queremos vivir la Navidad en este a├▒o de pandemia, tan lleno de ausencias, de problemas, de cambios y de desaf├Łos. ┬┐Daremos un barniz de sentido a la Navidad apelando a nuestra fantas├Ła, o preferiremos dejar que la navidad nos d├® el Sentido a nosotros?
![[Img #19221]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/12_2020/9956_christmas-1010749_1920.jpg)
┬Ā
La semana pasada, buscando un regalo para un ser querido entr├® a varias tiendas de venta de art├Łculos navide├▒os. Me encontr├® con frases del tipo ŌĆ£que la magia de la Navidad llene tu coraz├│nŌĆØ, ŌĆ£Navidad, tiempo de sue├▒os e ilusionesŌĆØ, ŌĆ£que el esp├Łritu de Pap├Ī Noel llene de magia tu hogarŌĆØ, ┬┐qui├®n no ha escuchado o le├Łdo frases como estas en tiempos de Navidad? Una de esas tiendas estaba especialmente nutrida de adornos navide├▒os: Pap├Īs Noel de todo tama├▒o y precio, gnomos, renos, erizos y elefantes para colgar de los ├Īrboles, y un sinn├║mero de otros artilugios entre los que se ofrec├Łan, arrinconados en una g├│ndola peque├▒a, unos pocos pesebres (┬Īa precios estratosf├®ricos, por cierto!). Semejante espect├Īculo me pareci├│ un reflejo patente del nihilismo radical que asola a nuestra sociedad.
┬Ā
La Navidad ha sido, en efecto, completamente vaciada de significado y convertida en una suerte de antesala de la fiesta de Nochevieja, o sin m├Īs, en el pistoletazo de largada del per├Łodo vacacional. Una ocasi├│n de encuentro entre familiares y amigos para devorar calor├Łas como si no hubiera un ma├▒ana, pero que nadie sabe exactamente por qu├® demonios se organiza. Al no remitir m├Īs a su sentido originario, la Navidad se ha convertido en un culto a la propia fantas├Ła, pues cada uno tiene que inventarse un motivo para justificarla. Se celebra algo, ┬┐qu├® exactamente?, no se sabe, el paso de un se├▒or barbudo volando en trineo, un tiempo de ŌĆ£magiaŌĆØ, de ŌĆ£sue├▒osŌĆØ, o de ŌĆ£ilusi├│nŌĆØ, en fin, lo que a cada uno le venga en gana.
┬Ā
La Navidad que nos ofrece el mundo moderno es a la Navidad cristiana lo que Rita Lee es a The Beatles interpretando sus canciones en portugu├®s: puedes pasar un momento m├Īs o menos agradable, pero su desnaturalizaci├│n es absoluta. Este no es un fen├│meno nuevo. Desde hace largo tiempo que la civilizaci├│n occidental asiste, como la rana dentro de la olla asiste a su lento hervor (es decir, sin apenas darse cuenta), a una implacable metamorfosis de la Navidad cristiana. La Navidad que nos ofrece la ŌĆ£ciudad del mundoŌĆØ (si se me permite esta expresi├│n agustiniana) es en realidad, una suerte de anti-Navidad, es la conclusi├│n l├│gica de una cultura adanista empe├▒ada en romper con sus ra├Łces, con sus tradiciones y con su historia. De una cultura aferrada a la fe en el ŌĆ£progresoŌĆØ, es decir, al dogma seg├║n el cual todo lo nuevo, por el s├│lo hecho de ser nuevo, necesariamente ha de ser mejor. De una cultura que, por eso mismo, ha transformado completamente el modo de vivir la Navidad. ┬Ā
┬Ā
La Navidad de la ŌĆ£ciudad de DiosŌĆØ, en cambio, es la celebraci├│n del nacimiento del rabino Jes├║s de Nazaret. Un nacimiento temporalmente datable, geogr├Īficamente localizable y de una consistencia hist├│rica sin parang├│n. Es la evocaci├│n de un hecho ŌĆĢpresagiado a lo largo de toda la historia del pueblo de IsraelŌĆĢ que alter├│ el curso de la historia humana de manera colosal. Ya dec├Ła el matem├Ītico y fil├│sofo ingl├®s Alfred N. Whitehead que el nacimiento de la ciencia moderna es el hecho m├Īs importante en la historia del mundoŌĆ” despu├®s del nacimiento de un ni├▒o en un pesebre. Dicho de otra manera, la Navidad de la ciudad de Dios consiste en conmemorar el hito m├Īs significativo de nuestra historia: el momento en que el Misterio asumi├│ el l├Łmite, en el que Dios se hizo presente humanamente en el mundo, en el que lo eterno irrumpi├│ en lo temporal.
┬Ā
En la ciudad de Dios la Navidad nos da el Sentido a nosotros. En la ciudad del mundo somos nosotros los que damos sentido a la Navidad. Quiz├Īs esto explique por qu├® en los hogares modernos hay m├Īs gnomos, erizos, y elefantes que pesebres. La Navidad secular de la ciudad del mundo es la fresa que adorna el pastel de la autosuficiencia humana, empecinada en ŌĆ£hacer nuevas todas las cosasŌĆØ, y as├Ł procurarse una salvaci├│n de manufactura propia.
┬Ā
Dice San Agust├Łn al comienzo de su libro De Civitate Dei que ŌĆ£Dos amores han dado origen a dos ciudades: el amor de s├Ł mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad del mundo; y el amor de Dios hasta el desprecio de s├Ł, la ciudad celestial [ciudad de Dios]ŌĆØ. Las dos ciudades conviven y en ocasiones se entremezclan en esta vida terrestre, en la sociedad, e incluso en el interior del hombre. Con la Navidad sucede lo mismo. La pregunta es, entonces, c├│mo queremos vivir la Navidad en este a├▒o de pandemia, tan lleno de ausencias, de problemas, de cambios y de desaf├Łos. ┬┐Daremos un barniz de sentido a la Navidad apelando a nuestra fantas├Ła, o preferiremos dejar que la navidad nos d├® el Sentido a nosotros?