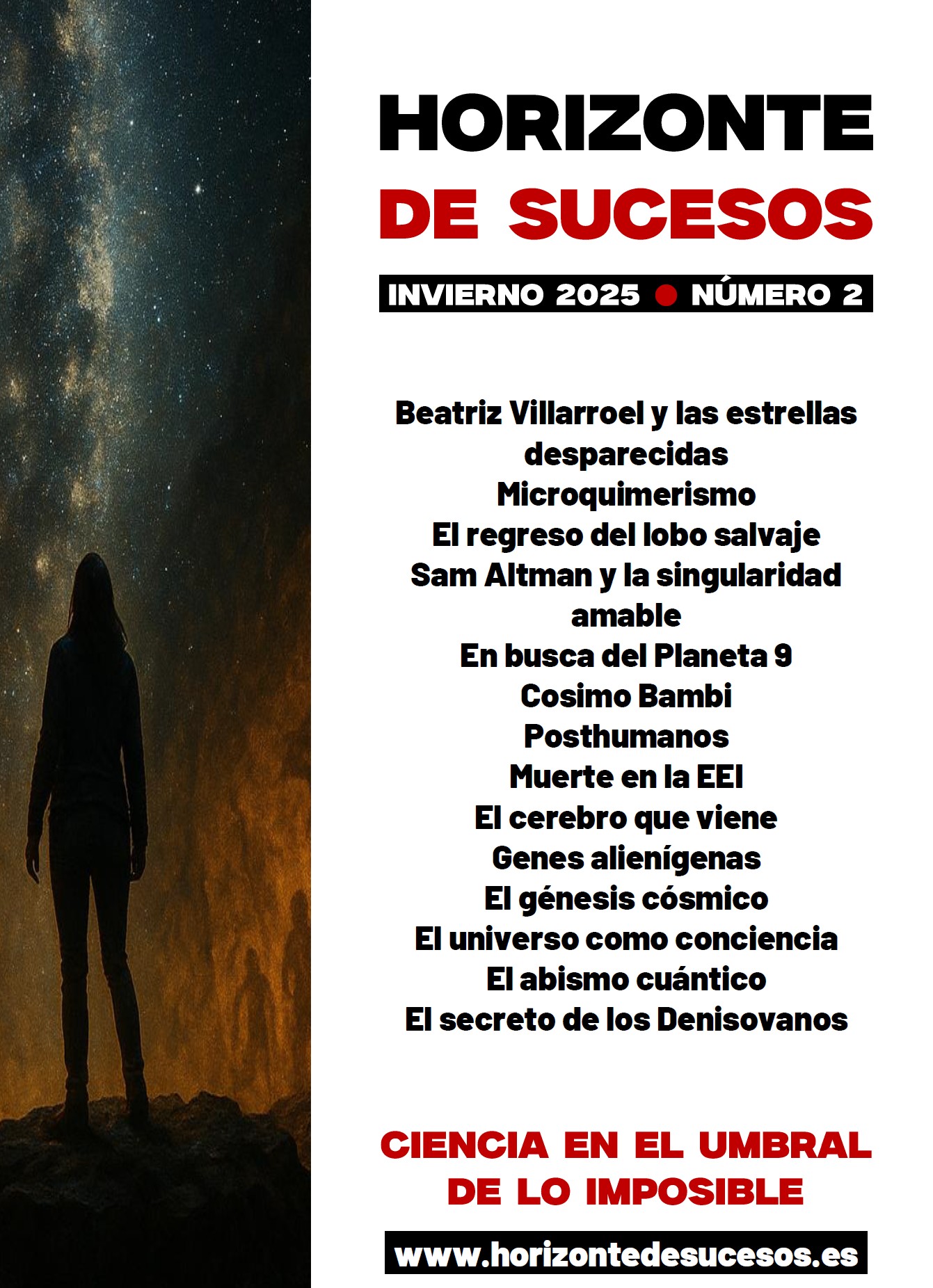Avance Editorial
La forja del Imperio Ruso: De Pedro I a Alejando I
![[Img #19366]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/01_2021/8381_portada-la-forja-del-imperio-ruso-520x793.png) Aparecía en el escenario internacional el lejano mundo ruso. El desconocido estado oriental de Moscovia presentaba sus credenciales, por la puerta grande y en plena era de la Ilustración cuando, el 22 de octubre de 1721, se proclamó el nacimiento del Imperio Ruso. El zar Pedro I El Grande, tras el Tratado de Nystad (que puso fin a la Guerra del Norte entre Rusia y Suecia, asumiendo el control de Estonia, Livonia, Ingria y el sudeste de Finlandia) dio solemnidad histórica y política (occidentalizando parcialmente) al viejo zarato ruso. La dinastía Románov erigía una Rusia imperial con una moderna capital, Petersburgo, fundada en 1703.
Aparecía en el escenario internacional el lejano mundo ruso. El desconocido estado oriental de Moscovia presentaba sus credenciales, por la puerta grande y en plena era de la Ilustración cuando, el 22 de octubre de 1721, se proclamó el nacimiento del Imperio Ruso. El zar Pedro I El Grande, tras el Tratado de Nystad (que puso fin a la Guerra del Norte entre Rusia y Suecia, asumiendo el control de Estonia, Livonia, Ingria y el sudeste de Finlandia) dio solemnidad histórica y política (occidentalizando parcialmente) al viejo zarato ruso. La dinastía Románov erigía una Rusia imperial con una moderna capital, Petersburgo, fundada en 1703.
Frente al imperialismo marítimo de la edad moderna, nacía el Imperio terrestre más grande del mundo entre dos continentes (Europa y Asia). Tras dominar en Oriente a sus vecinos, y antiguos ocupantes, tártaros, comenzaba a tocar la puerta de Occidente, a la que se quería parecer y con la que comenzaba a rivalizar en su frontera: primero tomando muchos de sus referentes éticos y estéticos, y finalmente reclamando su sitio en la escena mundial (llegando a entrar gloriosamente en la gran capital parisina tras vencer al mismísimo Napoleón). Así, en 1914, poco antes de su desaparición trágica, este inmenso Imperio Ruso llegaría a estar dividido en 81 provincias (óblast) y 20 regiones (gubérniyas), con protectorados diversos como el Emirato de Bujará, el Kanato de Jiva y, tras 1914, Tuvá.
Rusia, por historia y por geografía, parecía en estos años que no podía ser otra cosa que un Imperio, en su sentido polémico. Demostraba, por obra de los Rómanov, la realidad histórica del Imperium, como categoría política de moda (sumándose al signo de los tiempos), pero sobre todo como esencia política: un “dominio” que se resistía a ser un Estado-nación por su carácter multiétnico; una “soberanía” que parecía incompatible con las convenciones de la democracia liberal occidental en ciernes; y un “poder” que aspiraba a la hegemonía regional y a la soberanía plena sobre su propio espacio vital. Esencia que parecía revelar la transición natural, e inevitable, de ciertas comunidades políticas en constante expansión, y movilización mental y vital, hacia formas soberanas y dominantes de hegemonía (real o simbólica).
Gosudarstvo es el término para definir políticamente, desde la clave rusa, a dicho Imperium. Procedente de la palabra Gosudar (el amo, el dueño, el monarca), se construyó a lo largo de los siglos para definir la concepción patrimonial del poder entre los eslavos orientales, para organizar el sistema de vasallaje de los herederos de la Rus, para legitimar la autoridad del naciente Estado moscovita, para explicar su constante expansión territorial, para justificar el orden social y la expansión territorial del zarato ruso y, finalmente, para fundamentar el posterior título de emperador y autócrata como “dominio y dignidad” (en la primera teórica política rusa del siglo XVIII).
Concepto ruso tan esencial, siquiera antropológica o étnicamente, que incluso en marzo de 1917, el primer Gobierno postmonárquico envió a las tropas el nuevo juramento de fidelidad donde se cambiaba la “fidelidad y obediencia” al emperador por “fidelidad al Gosudarstvo ruso y al Gobierno provisional”. Y cabe señalar además que, para muchos autores (como Jean Meyer en Rusia y sus Imperios), el posterior “centralismo democrático” de la naciente Unión Soviética, versión leninista del marxismo, asumió ese concepto patrimonial del poder, en clave internacionalista y proletaria, en manos del partido único; e incluso revisado, perfectamente, en su construcción burocrática y totalitaria, en la versión estalinista final, que pese a declarar la libertad nacional y la autodeterminación regional, mantuvo las fronteras zaristas y amplió su influencia directa en los llamados “estados-satélite”. Idea que parece haber marcado por tanto, mutatis mutandis, entre el mito y la realidad, la construcción histórica del Estado ruso en sus creaciones y en sus destrucciones contemporáneas, sobre el axioma que Max Weber señaló: “Si preguntamos qué corresponde a la realidad empírica de la idea del Estado, encontraremos muchas acciones humanas difusas y discretas y reacciones pasivas, lazos práctica y legalmente ordenados, ya sea de carácter singular o de carácter recurrente, unidos por una idea que es una creencia: normas y relaciones de dominación entre las personas”.
En esta historia que narramos, desde la Ideen Geschichte (o Historia de las Ideas) podemos definir a esta “idea imperial rusa” (Gosudarstvo) como manifestación de la doble realidad política: como categoría que apela, reclama o continúa la definición universalista y clásica del Imperio, como forma de gobierno inaugurada por Octavio Augusto o reivindicada en las posteriores investiduras germano-romanas (entre la teoría de la translatio imperii posrromana y de la agustiniana renovatio imperii); y como esencia que representa un principio más amplio, que asume la configuración de lo imperial en la evolución posterior y en su dimensión casi metapolítica: asociada a la aspiración de las grandes potencias, real o simbólicamente en ser Dominus mundi (local o global) o señor de soberanos, alcanzando la unidad orgánica que domina pueblos diferentes y culturas diversas, aunando la Civitas Dei y la Civitas terrena, como señala Alain de Benoist. Potencias que pretenden la dominación, material o simbólica, de la mentes y los cuerpos de ciudadanos de un lugar y de un espacio, y generan discursos de legitimación del mismo (desde lo económico a lo cultural) de manera más brutal o de manera más sibilina.
Durante dos siglos, y sobre esta idea, se construyó el gran Imperio Ruso, pero con una constante tensión interna: bien una copia peculiar de las tendencias occidentales o bien una reivindicación de la herencia oriental. Porque dicho Imperio, destinado a ser la Tercera Roma sucesora de Bizancio y referencia para eslavos y ortodoxos, comenzó su camino oficial de manera contraria, buscando homologarse a las formas imperiales absolutistas e ilustradas marcadas por el lujoso e ilustrado ejemplo francés (y en cierta medida por la mercantil y colonial experiencia británica, o la ordenada y productiva obra de los emergentes prusianos). De Pedro I a Catalina II, la modernización autocrática y la rápida asimilación fueron el instrumento central de acabar con la oscura y mística Rusia. Pero tras la conversión final de Alejandro I, los zares del siglo XIX buscaron recuperar esa misión histórica genética, entre sinceras reflexiones que llegaron tarde y fracasos inevitables que acabaron en tragedia.
Esta es la breve crónica de un Imperio terrenal de emperadores y emperatrices que quisieron acabar con el “oscurantismo” oriental ruso y acercar al país al modelo francés o germano más moderno y occidental, y que se entregaron a lujos extremos y a expansiones frenéticas. Pero también de ese alma espiritual, ética y estética, que recordaba a esos zares y zarinas esa misión más trascendental, que unos aprovecharon para su gloria personal ilustrada, y otros comprendieron posteriormente desde su conversión profunda. Pero que muchos obviaron en sus signos evidentes, colaborando con ello, y trágicamente, en la incapacidad del mismo para defenderse, o transformarse volviendo a sus orígenes, ante el profetizado “fin del mundo” imperial ruso que tanto impactaría en pleno siglo XX. Una historia imperial, entre Occidente y Oriente, que fue el germen de una etapa de brillante espectáculo mundial, con algunos de los pensadores más brillantes, de los escritores más profundos, de los músicos más trascendentes; pero también de algunas de las profecías más oscuras, de las pobrezas más tremendas, de las utopías más brutales, y de los conflictos geopolíticos más persistentes.
![[Img #19366]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/01_2021/8381_portada-la-forja-del-imperio-ruso-520x793.png) Aparecía en el escenario internacional el lejano mundo ruso. El desconocido estado oriental de Moscovia presentaba sus credenciales, por la puerta grande y en plena era de la Ilustración cuando, el 22 de octubre de 1721, se proclamó el nacimiento del Imperio Ruso. El zar Pedro I El Grande, tras el Tratado de Nystad (que puso fin a la Guerra del Norte entre Rusia y Suecia, asumiendo el control de Estonia, Livonia, Ingria y el sudeste de Finlandia) dio solemnidad histórica y política (occidentalizando parcialmente) al viejo zarato ruso. La dinastía Románov erigía una Rusia imperial con una moderna capital, Petersburgo, fundada en 1703.
Aparecía en el escenario internacional el lejano mundo ruso. El desconocido estado oriental de Moscovia presentaba sus credenciales, por la puerta grande y en plena era de la Ilustración cuando, el 22 de octubre de 1721, se proclamó el nacimiento del Imperio Ruso. El zar Pedro I El Grande, tras el Tratado de Nystad (que puso fin a la Guerra del Norte entre Rusia y Suecia, asumiendo el control de Estonia, Livonia, Ingria y el sudeste de Finlandia) dio solemnidad histórica y política (occidentalizando parcialmente) al viejo zarato ruso. La dinastía Románov erigía una Rusia imperial con una moderna capital, Petersburgo, fundada en 1703.
Frente al imperialismo marítimo de la edad moderna, nacía el Imperio terrestre más grande del mundo entre dos continentes (Europa y Asia). Tras dominar en Oriente a sus vecinos, y antiguos ocupantes, tártaros, comenzaba a tocar la puerta de Occidente, a la que se quería parecer y con la que comenzaba a rivalizar en su frontera: primero tomando muchos de sus referentes éticos y estéticos, y finalmente reclamando su sitio en la escena mundial (llegando a entrar gloriosamente en la gran capital parisina tras vencer al mismísimo Napoleón). Así, en 1914, poco antes de su desaparición trágica, este inmenso Imperio Ruso llegaría a estar dividido en 81 provincias (óblast) y 20 regiones (gubérniyas), con protectorados diversos como el Emirato de Bujará, el Kanato de Jiva y, tras 1914, Tuvá.
Rusia, por historia y por geografía, parecía en estos años que no podía ser otra cosa que un Imperio, en su sentido polémico. Demostraba, por obra de los Rómanov, la realidad histórica del Imperium, como categoría política de moda (sumándose al signo de los tiempos), pero sobre todo como esencia política: un “dominio” que se resistía a ser un Estado-nación por su carácter multiétnico; una “soberanía” que parecía incompatible con las convenciones de la democracia liberal occidental en ciernes; y un “poder” que aspiraba a la hegemonía regional y a la soberanía plena sobre su propio espacio vital. Esencia que parecía revelar la transición natural, e inevitable, de ciertas comunidades políticas en constante expansión, y movilización mental y vital, hacia formas soberanas y dominantes de hegemonía (real o simbólica).
Gosudarstvo es el término para definir políticamente, desde la clave rusa, a dicho Imperium. Procedente de la palabra Gosudar (el amo, el dueño, el monarca), se construyó a lo largo de los siglos para definir la concepción patrimonial del poder entre los eslavos orientales, para organizar el sistema de vasallaje de los herederos de la Rus, para legitimar la autoridad del naciente Estado moscovita, para explicar su constante expansión territorial, para justificar el orden social y la expansión territorial del zarato ruso y, finalmente, para fundamentar el posterior título de emperador y autócrata como “dominio y dignidad” (en la primera teórica política rusa del siglo XVIII).
Concepto ruso tan esencial, siquiera antropológica o étnicamente, que incluso en marzo de 1917, el primer Gobierno postmonárquico envió a las tropas el nuevo juramento de fidelidad donde se cambiaba la “fidelidad y obediencia” al emperador por “fidelidad al Gosudarstvo ruso y al Gobierno provisional”. Y cabe señalar además que, para muchos autores (como Jean Meyer en Rusia y sus Imperios), el posterior “centralismo democrático” de la naciente Unión Soviética, versión leninista del marxismo, asumió ese concepto patrimonial del poder, en clave internacionalista y proletaria, en manos del partido único; e incluso revisado, perfectamente, en su construcción burocrática y totalitaria, en la versión estalinista final, que pese a declarar la libertad nacional y la autodeterminación regional, mantuvo las fronteras zaristas y amplió su influencia directa en los llamados “estados-satélite”. Idea que parece haber marcado por tanto, mutatis mutandis, entre el mito y la realidad, la construcción histórica del Estado ruso en sus creaciones y en sus destrucciones contemporáneas, sobre el axioma que Max Weber señaló: “Si preguntamos qué corresponde a la realidad empírica de la idea del Estado, encontraremos muchas acciones humanas difusas y discretas y reacciones pasivas, lazos práctica y legalmente ordenados, ya sea de carácter singular o de carácter recurrente, unidos por una idea que es una creencia: normas y relaciones de dominación entre las personas”.
En esta historia que narramos, desde la Ideen Geschichte (o Historia de las Ideas) podemos definir a esta “idea imperial rusa” (Gosudarstvo) como manifestación de la doble realidad política: como categoría que apela, reclama o continúa la definición universalista y clásica del Imperio, como forma de gobierno inaugurada por Octavio Augusto o reivindicada en las posteriores investiduras germano-romanas (entre la teoría de la translatio imperii posrromana y de la agustiniana renovatio imperii); y como esencia que representa un principio más amplio, que asume la configuración de lo imperial en la evolución posterior y en su dimensión casi metapolítica: asociada a la aspiración de las grandes potencias, real o simbólicamente en ser Dominus mundi (local o global) o señor de soberanos, alcanzando la unidad orgánica que domina pueblos diferentes y culturas diversas, aunando la Civitas Dei y la Civitas terrena, como señala Alain de Benoist. Potencias que pretenden la dominación, material o simbólica, de la mentes y los cuerpos de ciudadanos de un lugar y de un espacio, y generan discursos de legitimación del mismo (desde lo económico a lo cultural) de manera más brutal o de manera más sibilina.
Durante dos siglos, y sobre esta idea, se construyó el gran Imperio Ruso, pero con una constante tensión interna: bien una copia peculiar de las tendencias occidentales o bien una reivindicación de la herencia oriental. Porque dicho Imperio, destinado a ser la Tercera Roma sucesora de Bizancio y referencia para eslavos y ortodoxos, comenzó su camino oficial de manera contraria, buscando homologarse a las formas imperiales absolutistas e ilustradas marcadas por el lujoso e ilustrado ejemplo francés (y en cierta medida por la mercantil y colonial experiencia británica, o la ordenada y productiva obra de los emergentes prusianos). De Pedro I a Catalina II, la modernización autocrática y la rápida asimilación fueron el instrumento central de acabar con la oscura y mística Rusia. Pero tras la conversión final de Alejandro I, los zares del siglo XIX buscaron recuperar esa misión histórica genética, entre sinceras reflexiones que llegaron tarde y fracasos inevitables que acabaron en tragedia.
Esta es la breve crónica de un Imperio terrenal de emperadores y emperatrices que quisieron acabar con el “oscurantismo” oriental ruso y acercar al país al modelo francés o germano más moderno y occidental, y que se entregaron a lujos extremos y a expansiones frenéticas. Pero también de ese alma espiritual, ética y estética, que recordaba a esos zares y zarinas esa misión más trascendental, que unos aprovecharon para su gloria personal ilustrada, y otros comprendieron posteriormente desde su conversión profunda. Pero que muchos obviaron en sus signos evidentes, colaborando con ello, y trágicamente, en la incapacidad del mismo para defenderse, o transformarse volviendo a sus orígenes, ante el profetizado “fin del mundo” imperial ruso que tanto impactaría en pleno siglo XX. Una historia imperial, entre Occidente y Oriente, que fue el germen de una etapa de brillante espectáculo mundial, con algunos de los pensadores más brillantes, de los escritores más profundos, de los músicos más trascendentes; pero también de algunas de las profecías más oscuras, de las pobrezas más tremendas, de las utopías más brutales, y de los conflictos geopolíticos más persistentes.