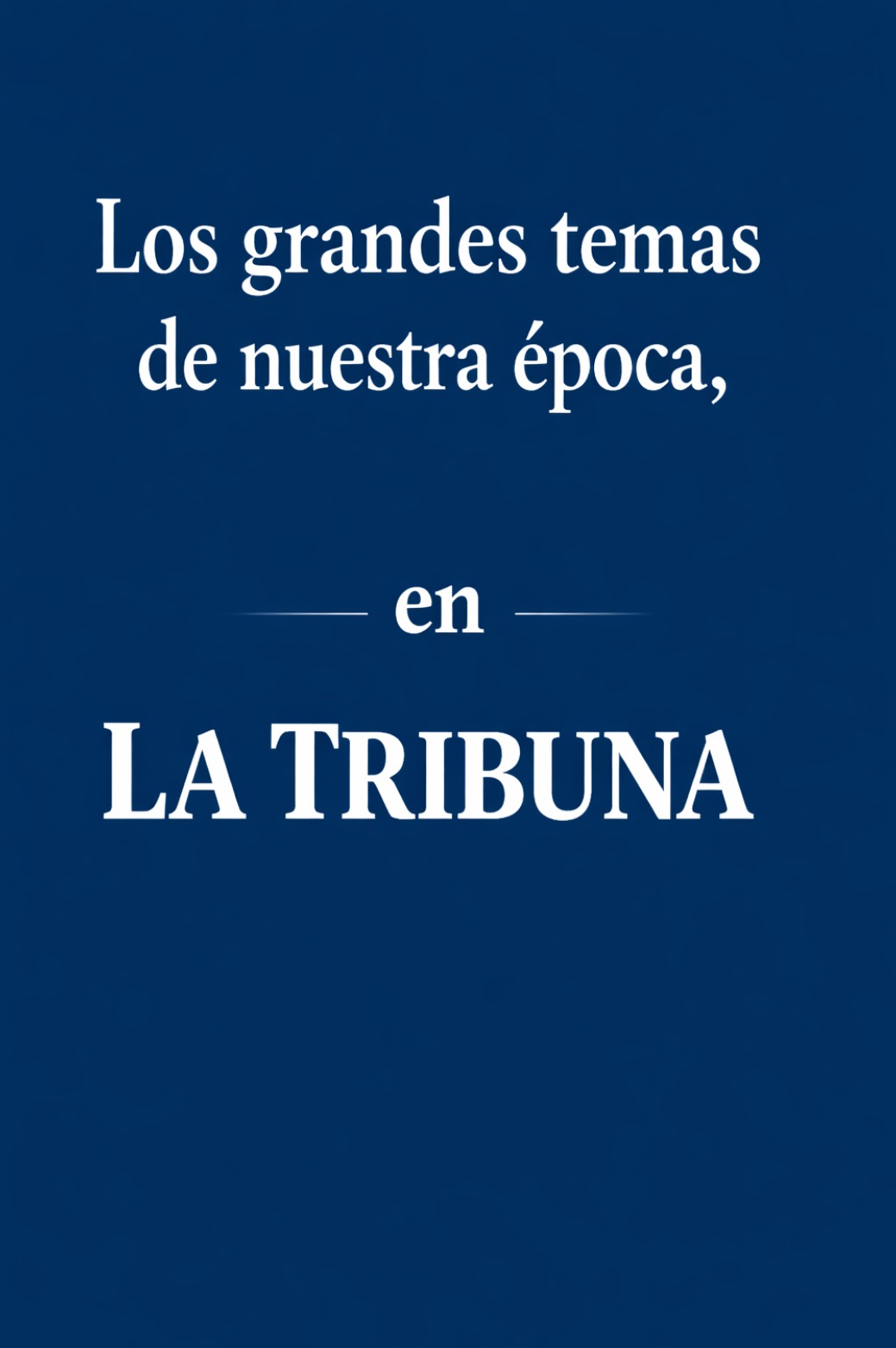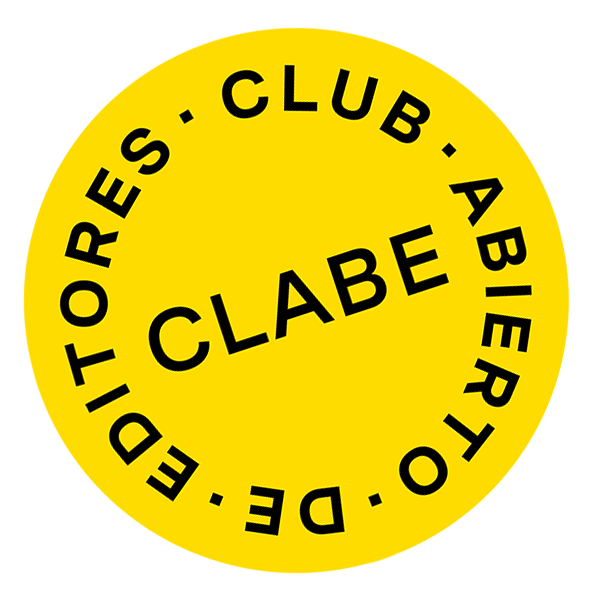José Antonio Primo de Rivera
![[Img #21011]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/11_2021/4055_primo-de-rivera.jpg)
En medio de frondosos bosques, en plena naturaleza de la sierra madrileña de Guadarrama, en un lugar de silencio ausente del bullicio propio de la ciudad, se encuentra el valle de Cuelgamuros. Un lugar de singular belleza y radiante luz, de espectaculares vistas paisajísticas, alberga la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Una impresionante cruz de ciento cincuenta metros de altura, con brazos de veinticuatro metros de longitud, se alza imponente y rotunda, haciéndose visible y estólida desde la lejanía. A sus pies, custodiándola, se representan las pétreas figuras de los cuatro evangelistas con sus respectivas simbologías religiosas, obra de espléndida factura del escultor Juan Ávalos y Taborda (1911-2006). Pero el complejo arquitectónico es muchos más, incluye una basílica católica consagrada, una inmensa explanada y, a sus espaldas, se encuentra el monasterio benedictino, la Hospedería de la Santa Cruz, la escolanía y diversas dependencias de notable interés histórico-artístico (biblioteca, capilla, columnatas y espacios de encuentro, retiro y reunión). Es especialmente interesante, apenas visitado por su presencia discreta y austera, el cementerio de la comunidad, con lápidas que mirando a la cruz, contienen los restos de los abades y demás hermanos fallecidos. Todo ello enmarcado por la paz y la suave brisa del viento que mece la arboleda circundante. Es frecuente ver pastar a manadas de ciervos, tranquilos y seguros, ajenos a la relevancia del espacio por el que se mueven en completa libertad.
Dentro de la basílica, bajo una inmensa cúpula historiada con diversas escenas que dan realce al altar mayor, hay un Cristo crucificado de magnífica factura. Pocos conocen el nombre de su autor, un escultor nacionalista vasco, Julio Beobide de Goiburu (1891-1966), tallado en madera de enebro y policromado por otro vasco, Ignacio Zuloaga Zabaleta (1870-1945). Inspira solemnidad, empatía espiritual e irradia el dolor y sufrimiento padecido. Es allí donde, bajo una pesada losa de granito de cuatrocientos kilos, descansan –quizá para siempre- los restos mortales del Jefe Nacional de Falange de las JONS, José Antonio Primo de Rivera (1903-1933).
Este veinte de noviembre se conmemora el LXXXV aniversario de su ejecución en la Prisión Provincial de Alicante. Hoy, ochenta y cinco años después, el gobierno social-comunista de Pedro Sánchez no encuentra la fórmula para exhumar sus restos y trasladarlos a otro emplazamiento. La razón es bien sencilla, según la actual Ley de la Memoria Histórica, según el proyecto de Ley de Memoria Democrática, José Antonio reúne todos los requisitos para ser considerada una víctima represaliada por su ideología. Así de claro y así de evidente a la luz de la legislación vigente, a mi modo de ver, profundamente revanchista, frentista y sectaria.
Y es así, aunque le pese al Ejecutivo instalado en la Moncloa y aclamado por las bancadas de sus acólitos en la Carrera de San Jerónimo. No pueden sortear, menos aún, faltar a la verdad histórica que pretenden falsear y tergiversar. José Antonio fue víctima del odio, rencor y la persecución por parte de las milicias republicanas, el mismo que hoy día le profesan sus herederos que, en nombre de la “memoria democrática”, adulteran y manipulan el nuevo relato de la historia reciente de España. Una auténtica apostasía de la auténtica verdad.
En aquella madrugada de un frío y húmedo mes de otoño, después de haber recibido el sacramento de la confesión, impartido por el sacerdote, José Planelles –que días después sería represaliado y fusilado-, compañero de cautiverio, habiéndose podido despedir, con un largo y emocionado abrazo, de su hermano, Miguel (1908-1964), también cautivo en Alicante, fue conducido al patio número cinco –junto a la enfermería-. Allí le esperaba un piquete de ejecución integrado por catorce milicianos que habían acudido a la prisión a protagonizar tan execrable acto. Junto a él, otros cuatro camaradas le acompañarían en su fusilamiento. Eran los llamados “mártires de Novelda”, dos falangistas, Ezequiel Mira Iñesta y Luis Segura Baus –ambos en proceso abierto por la Iglesia Católica como mártires- y, dos requetés, Vicente Muñoz Navarro y Luis López López. José Antonio iba cubierto con un abrigo de lana que entregaría a uno de sus verdugos diciéndole: “a mí ya no me va a hacer falta”. A tres metros de distancia, sin el preceptivo y protocolario “carguen, apunten y disparen”, descerrajaron ochenta detonaciones. Fue una auténtica carnicería, vergonzosa y repugnante, como la de tantos asesinados caídos víctimas del odio, la persecución y el rencor, de uno y otro bando.
Tras el asesinato in misericorde, sus restos serían trasladados para ser arrojados a una fosa común en el cementerio alicantino de la Florida Alta, sin responso alguno ni bendición de despedida. Se le pretendía negar la cristiana sepultura. En 1938, durante plena Guerra Civil, su cuerpo fue enclaustrado en el nicho número cinco del camposanto de Nstra. Sra. de los Remedios, también en la ciudad levantina. En 1939, después de ser inhumados, serían llevados durante diez emotivas y solemnes jornadas a hombros de sus camaradas falangistas, para ser enterrados en el altar mayor de la Basílica de San Lorenzo de El Escorial. Era el 30 de noviembre. Finalizadas las obras de la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, el 31 de marzo de mil novecientos cincuenta y nueve, serían depositados en su actual sepultura, esperemos que sea la definitiva. Siempre está cubierta de flores en signo de respeto y homenaje.
José Antonio, de treinta y tres años de edad, fue juzgado por un tribunal popular, sin garantía jurídica alguna para su propia defensa. La sentencia ya estaba fijada de antemano, nada podía evitar su trágico e inmerecido final. Un asesinato sin piedad ni el mínimo atisbo de misericordia. Con él moría un brillante abogado de prometedor futuro, un líder carismático de incuestionable valía, un hombre de vida y memoria profanada sin el mínimo rigor histórico y una elemental justicia. Descanse en Paz eterna.
![[Img #21011]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/11_2021/4055_primo-de-rivera.jpg)
En medio de frondosos bosques, en plena naturaleza de la sierra madrileña de Guadarrama, en un lugar de silencio ausente del bullicio propio de la ciudad, se encuentra el valle de Cuelgamuros. Un lugar de singular belleza y radiante luz, de espectaculares vistas paisajísticas, alberga la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Una impresionante cruz de ciento cincuenta metros de altura, con brazos de veinticuatro metros de longitud, se alza imponente y rotunda, haciéndose visible y estólida desde la lejanía. A sus pies, custodiándola, se representan las pétreas figuras de los cuatro evangelistas con sus respectivas simbologías religiosas, obra de espléndida factura del escultor Juan Ávalos y Taborda (1911-2006). Pero el complejo arquitectónico es muchos más, incluye una basílica católica consagrada, una inmensa explanada y, a sus espaldas, se encuentra el monasterio benedictino, la Hospedería de la Santa Cruz, la escolanía y diversas dependencias de notable interés histórico-artístico (biblioteca, capilla, columnatas y espacios de encuentro, retiro y reunión). Es especialmente interesante, apenas visitado por su presencia discreta y austera, el cementerio de la comunidad, con lápidas que mirando a la cruz, contienen los restos de los abades y demás hermanos fallecidos. Todo ello enmarcado por la paz y la suave brisa del viento que mece la arboleda circundante. Es frecuente ver pastar a manadas de ciervos, tranquilos y seguros, ajenos a la relevancia del espacio por el que se mueven en completa libertad.
Dentro de la basílica, bajo una inmensa cúpula historiada con diversas escenas que dan realce al altar mayor, hay un Cristo crucificado de magnífica factura. Pocos conocen el nombre de su autor, un escultor nacionalista vasco, Julio Beobide de Goiburu (1891-1966), tallado en madera de enebro y policromado por otro vasco, Ignacio Zuloaga Zabaleta (1870-1945). Inspira solemnidad, empatía espiritual e irradia el dolor y sufrimiento padecido. Es allí donde, bajo una pesada losa de granito de cuatrocientos kilos, descansan –quizá para siempre- los restos mortales del Jefe Nacional de Falange de las JONS, José Antonio Primo de Rivera (1903-1933).
Este veinte de noviembre se conmemora el LXXXV aniversario de su ejecución en la Prisión Provincial de Alicante. Hoy, ochenta y cinco años después, el gobierno social-comunista de Pedro Sánchez no encuentra la fórmula para exhumar sus restos y trasladarlos a otro emplazamiento. La razón es bien sencilla, según la actual Ley de la Memoria Histórica, según el proyecto de Ley de Memoria Democrática, José Antonio reúne todos los requisitos para ser considerada una víctima represaliada por su ideología. Así de claro y así de evidente a la luz de la legislación vigente, a mi modo de ver, profundamente revanchista, frentista y sectaria.
Y es así, aunque le pese al Ejecutivo instalado en la Moncloa y aclamado por las bancadas de sus acólitos en la Carrera de San Jerónimo. No pueden sortear, menos aún, faltar a la verdad histórica que pretenden falsear y tergiversar. José Antonio fue víctima del odio, rencor y la persecución por parte de las milicias republicanas, el mismo que hoy día le profesan sus herederos que, en nombre de la “memoria democrática”, adulteran y manipulan el nuevo relato de la historia reciente de España. Una auténtica apostasía de la auténtica verdad.
En aquella madrugada de un frío y húmedo mes de otoño, después de haber recibido el sacramento de la confesión, impartido por el sacerdote, José Planelles –que días después sería represaliado y fusilado-, compañero de cautiverio, habiéndose podido despedir, con un largo y emocionado abrazo, de su hermano, Miguel (1908-1964), también cautivo en Alicante, fue conducido al patio número cinco –junto a la enfermería-. Allí le esperaba un piquete de ejecución integrado por catorce milicianos que habían acudido a la prisión a protagonizar tan execrable acto. Junto a él, otros cuatro camaradas le acompañarían en su fusilamiento. Eran los llamados “mártires de Novelda”, dos falangistas, Ezequiel Mira Iñesta y Luis Segura Baus –ambos en proceso abierto por la Iglesia Católica como mártires- y, dos requetés, Vicente Muñoz Navarro y Luis López López. José Antonio iba cubierto con un abrigo de lana que entregaría a uno de sus verdugos diciéndole: “a mí ya no me va a hacer falta”. A tres metros de distancia, sin el preceptivo y protocolario “carguen, apunten y disparen”, descerrajaron ochenta detonaciones. Fue una auténtica carnicería, vergonzosa y repugnante, como la de tantos asesinados caídos víctimas del odio, la persecución y el rencor, de uno y otro bando.
Tras el asesinato in misericorde, sus restos serían trasladados para ser arrojados a una fosa común en el cementerio alicantino de la Florida Alta, sin responso alguno ni bendición de despedida. Se le pretendía negar la cristiana sepultura. En 1938, durante plena Guerra Civil, su cuerpo fue enclaustrado en el nicho número cinco del camposanto de Nstra. Sra. de los Remedios, también en la ciudad levantina. En 1939, después de ser inhumados, serían llevados durante diez emotivas y solemnes jornadas a hombros de sus camaradas falangistas, para ser enterrados en el altar mayor de la Basílica de San Lorenzo de El Escorial. Era el 30 de noviembre. Finalizadas las obras de la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, el 31 de marzo de mil novecientos cincuenta y nueve, serían depositados en su actual sepultura, esperemos que sea la definitiva. Siempre está cubierta de flores en signo de respeto y homenaje.
José Antonio, de treinta y tres años de edad, fue juzgado por un tribunal popular, sin garantía jurídica alguna para su propia defensa. La sentencia ya estaba fijada de antemano, nada podía evitar su trágico e inmerecido final. Un asesinato sin piedad ni el mínimo atisbo de misericordia. Con él moría un brillante abogado de prometedor futuro, un líder carismático de incuestionable valía, un hombre de vida y memoria profanada sin el mínimo rigor histórico y una elemental justicia. Descanse en Paz eterna.