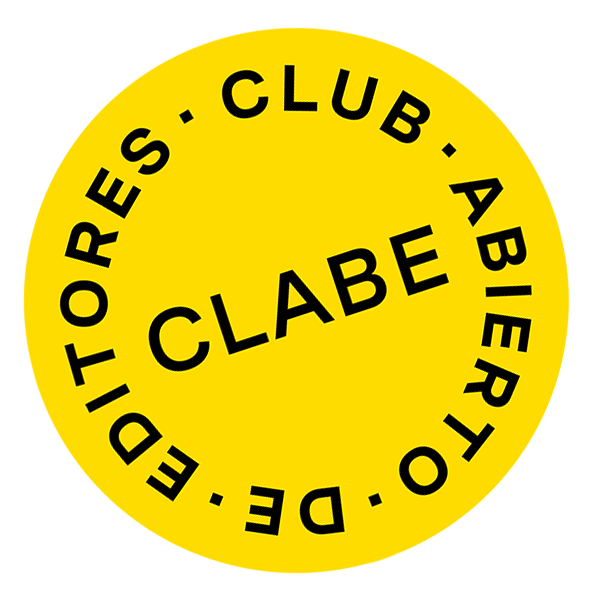Resueltamente conservador
![[Img #21131]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/12_2021/4978_eneas.png) En Francia, no está bien visto ser conservador. La palabra suena mal y entonces, en cuanto suena, casi todos están a favor de la reforma, de avanzar, de evolucionar, de aceptar el progreso... ¿Conservadores? Es un verdadero insulto reservado a los sindicatos, a los franceses de abajo, a esos malditos "galos refractarios" o a los escritores que ya no se leen.
En Francia, no está bien visto ser conservador. La palabra suena mal y entonces, en cuanto suena, casi todos están a favor de la reforma, de avanzar, de evolucionar, de aceptar el progreso... ¿Conservadores? Es un verdadero insulto reservado a los sindicatos, a los franceses de abajo, a esos malditos "galos refractarios" o a los escritores que ya no se leen.
Por lo tanto, ¡es muy difícil llamarse decididamente conservador! Es mucho más fácil llamarse a sí mismo revolucionario. Todos, al menos los que merecen atención, quieren ser revolucionarios. Revolucionario en la moda, en el arte, en la escritura, en la tecnología, en todo - excepto, por supuesto, en las relaciones sociales -, lo cual no es una exageración.
Pero hay muchas buenas razones filosóficas, morales y políticas para ser conservador. ¿La primera de estas razones? Todas las grandes revoluciones, las revoluciones serias, es decir, las revoluciones sociales, comienzan porque el pueblo quiere conservar lo que tiene y lo que se le quita. Para mantener su pan, su techo, su modo de vida, su trabajo, sus tradiciones nacionales o locales, sus logros sociales. Todo el mundo sabe que un buen "tú" es mejor que dos "tú". A los intelectuales les gusta construir repúblicas que no existen en ningún sitio, son especialistas en castillos en el aire; tienen planos en sus carpetas o en los discos duros de sus ordenadores. ¡El futuro debe cantar! Pero, la mayoría de las veces, se sienten decepcionados. La embriaguez de las palabras acaba en resaca.
Pasé algunos años de mi vida en una organización revolucionaria que no estaba ni por la autogestión, ni por las reformas de la sociedad, ni por la revolución sexual, sino simplemente por la defensa de la escuela laica, por la defensa de la independencia de los sindicatos, basada en la Carta de Amiens (1905), por la defensa de los derechos sociales y de los convenios colectivos, etc. No me arrepiento de nada de este período. No me arrepiento en absoluto de este compromiso, que sigue siendo mío en su sentido más amplio. Por supuesto, no era "mejor antes", pero sin duda es peor ahora que las pensiones y la seguridad social se están desmantelando a un ritmo acelerado y que la escuela no es más que un montón de ruinas. Así que hay razones revolucionarias para ser conservador. Todo esto, además, ya lo ha dicho Régis Debray, y mucho mejor que yo.
Pero hay muchas otras razones para ser conservador. Razones que ya no nos atrevemos a admitir en estos tiempos de corrección política y de "cultura de la cancelación". Estas conquistas sociales, estas libertades sociales a las que tantos de nosotros seguimos apegados, no cayeron del cielo y no son sólo el producto de las luchas sociales, porque estas mismas luchas sociales son uno de los frutos de toda una civilización de la que somos herederos y que estamos viendo, impotentes, deshacerse ante nuestros ojos. De los griegos heredamos la libertad de pensamiento; de los romanos, la ley, que es todo lo contrario a la arbitrariedad de los tiranos. Del judaísmo heredamos el gusto por impugnar incluso la palabra de Dios. ¡Y del cristianismo tenemos la igualdad, la fraternidad y la libertad de conciencia! Incluso nuestras utopías más extravagantes nacieron de este terreno. Cuando Moisés sacó a los hebreos de la esclavitud, dio la consigna: ¡deja ir a mi pueblo! Los negros americanos la cantan: ¡Deja ir a mi gente! Podríamos retomar todo lo que dice Ernst Bloch en El ateísmo en la cristiandad para mostrar que las insurrecciones campesinas (por ejemplo, la Guerra de los Campesinos de Thomas Münzer), las revoluciones populares en Inglaterra y Francia, las aspiraciones socialistas y anarquistas, todo ello tiene que ver muy estrechamente con esta tradición, que no es una religión en el sentido clásico de la palabra en sociología, sino una cultura de la que nos impregnamos porque nuestros “dioses”, los Rousseau y los Marx, se impregnaron profundamente de ella. Lo que debemos llamar cultura occidental es en su esencia una cultura de la libertad y de la emancipación, y por eso la defensa de la cultura occidental, la defensa de la "alta cultura" tanto como de la "cultura popular", todo lo que hoy está marcado con el sello de la infamia retrógrada, anticuada y reaccionaria, toda esta nostalgia de la cultura del "hombre blanco heteronormativo", es simplemente la conservación de un mundo mejor posible.
Porque lo que está en juego no es borrar el pasado, sino preservar el mundo, es decir, el mundo del hombre, un mundo en el que la naturaleza es la condición última de nuestra supervivencia y en el que las relaciones de amistad entre hombres y mujeres pueden seguir teniendo su lugar pleno, lejos de la furia de los censores, de los excomulgadores, de los identitarios de todo pelaje, ya sea de "género" o de identidad religiosa.
Por lo tanto, también se trata de preservar lo que hace posible esta conservación del mundo, para que lo "nuevo", el Nachgeborenen [“por nacer”] del que hablaba Brecht, pueda venir y vivir. Y para esta transmisión, este paso del testigo de una generación a la siguiente, es necesario que la generación más antigua sea la preservadora de un mundo en el que las nuevas generaciones puedan ser revolucionarias. La destrucción de la autoridad -de la que habla Hannah Arendt- es una de las consecuencias del advenimiento de un mundo social en el que todo debe revolucionarse constantemente y en el que todos los valores ceden ante el valor monetario que circula en el mercado. En un mundo así, la autoridad de los padres o de los profesores ya no tiene ninguna legitimidad. ¿Cuánto vales? Esta es la única pregunta que la generación más joven aprende a hacer a sus mayores. Un caso muy revelador: el representante de la CGC en el Consejo de Educación Superior, René Chiche, presentó una enmienda a la carta de educación en la que se especificaba que debía respetarse la autoridad de los profesores en relación con los alumnos y los "padres de los alumnos". Esta enmienda de sentido común fue ampliamente rechazada. Se ha vuelto incongruente hablar de autoridad en la dirección de lo que todavía se llama "educación nacional". Esta pérdida de autoridad natural por parte de quienes deben educar a las nuevas generaciones va acompañada de un aumento sin precedentes del autoritarismo quisquilloso basado en la multiplicación de las leyes.
En el mundo en el que la autoridad ha desaparecido en favor del control social, el simple sentido común se ha derrumbado: sobre todo, ya no hay que decir "buenos días señora" a una dama, porque puede estar en un estado de ánimo muy temporal en el que se siente como un hombre. En la película de Truffaut Besos robados, Delphine Seyrig enseña al joven Jean-Pierre Léaud la distinción entre tacto y cortesía: un hombre entra sin querer en un baño donde se está lavando una mujer desnuda. El educado hombre cierra la puerta y dice: "Perdón, señora". El hombre que se va diciendo "Pardon, Monsieur" tiene mucho tacto. Se trata de una sutil distinción que se nos escapa en esta época en la que los hombres públicos hablan como carreteros y en la que ser considerado con una mujer te hace parecer, en el mejor de los casos, un gran "vago" o un violador en potencia. Decir que se necesita un padre y una madre para hacer un hijo (un papá y una mamá, como se dice en el lenguaje empalagoso de la época) te hace ganar el inmediato calificativo de reaccionario de derechas y nostálgico de las horas más oscuras de nuestra historia... Frente a estos delirios, ser conservador es simplemente tratar de seguir siendo razonable.
Ser conservador no es rechazar la innovación o las nuevas ideas. Es sencillamente negarse a ceder al "bougismo" [progresismo degenerado, el gusto del cambio por el mero cambio], según la expresión de Pierre-André Taguieff. Es rechazar este baile de Saint-Guy que se ha convertido en la ley impuesta por las alturas del capital "high tech". El capital necesita individuos intercambiables, los mismos que son reducidos a unas pocas ecuaciones por los especialistas del mercado. El nuevo capitalismo no tiene fe ni ley, está en todas partes y por tanto en ninguna. Es todopoderoso. Es el nuevo Dios. Pero mientras el antiguo era perfectamente inofensivo (el suspiro de la criatura oprimida, decía Marx) el nuevo Dios necesita continuamente sangre fresca para alimentar su imperioso movimiento de acumulación. Si realmente tuviera que elegir, seguiría prefiriendo al Dios de los cristianos, ese Dios humilde que se hizo hombre, nació en un establo y ante el que los poderosos, simbolizados por los sabios, vinieron a arrodillarse.
Lo que hay que conservar es también un cierto sentido de la belleza de las cosas, que Italia antes de los horrores posmodernos cultivaba con constancia y genio. La belleza de las obras de arte cuando no eran "performances" de inútiles en plena crisis. Lea y medite sobre lo que nos cuenta Jean Clair en L'hiver de la culture. Recordemos a Adorno y Horkheimer: "Hoy, la barbarie estética hace realidad la amenaza que se cierne sobre las creaciones de la mente desde que fueron reunidas y neutralizadas como cultura. Hablar de cultura siempre ha sido contrario a la cultura.” (T.W. Adorno y M. Horkheimer, La producción industrial de bienes culturales) El discurso sobre la cultura común hoy en día no podría resumirse mejor: un discurso que destruye toda la cultura. No se trata sólo de las creaciones de la mente. La naturaleza está siendo saqueada por los promotores, los constructores de hormigón - pensemos en las horribles superficies comerciales de las ciudades - y el campo está siendo desfigurado, transformado en un sitio industrial por la invasión de los molinos de viento, gigantes de hormigón y acero contra los que ningún Don Quijote se atreve a luchar.
Preservar el pasado es la única manera de hacer habitable el presente y vislumbrar el futuro. Los revolucionarios con piel de conejo como Mélenchon, que creen que el pasado no tiene nada que enseñarnos y que somos los herederos del futuro, se limitan a reiterar como alumnos idiotas la lección del capital: "haced vuestro propio camino", "sed verdaderos hombres hechos a sí mismos", y aquí están, volando al rescate de todas las aberraciones ultramodernas. Antes de terminar su carrera, miserablemente, olvidados en un rincón de la historia o aplastados como alfombras donde se frotan los pies los oligarcas -como Tsipras en Grecia o Pablo Iglesias en España-. Todos estos "progresistas" son unos sinvergüenzas. Y con ellos los intelectuales, casi todos hundidos en la abyección. Se puede admitir que hubo un tiempo en el que los intelectuales de "izquierdas" desempeñaron un papel útil y valioso para el género humano. Pero ese tiempo ha pasado. Mantener la esperanza de una sociedad decente: eso es lo que queda.
PD: Este artículo está ilustrado con una foto del admirable grupo de Bernini, que representa a Eneas huyendo de Troya llevando a su padre Anquises a la espalda y sujetando a su hijo Ascanio de la mano. Pierre Legendre nos llamó la atención sobre el inestimable valor simbólico de esta obra. Todo el destino del hombre se resume en él. Y esto es lo que queremos reprimir hoy.
- Publicidad -
![[Img #21131]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/12_2021/4978_eneas.png) En Francia, no está bien visto ser conservador. La palabra suena mal y entonces, en cuanto suena, casi todos están a favor de la reforma, de avanzar, de evolucionar, de aceptar el progreso... ¿Conservadores? Es un verdadero insulto reservado a los sindicatos, a los franceses de abajo, a esos malditos "galos refractarios" o a los escritores que ya no se leen.
En Francia, no está bien visto ser conservador. La palabra suena mal y entonces, en cuanto suena, casi todos están a favor de la reforma, de avanzar, de evolucionar, de aceptar el progreso... ¿Conservadores? Es un verdadero insulto reservado a los sindicatos, a los franceses de abajo, a esos malditos "galos refractarios" o a los escritores que ya no se leen.
Por lo tanto, ¡es muy difícil llamarse decididamente conservador! Es mucho más fácil llamarse a sí mismo revolucionario. Todos, al menos los que merecen atención, quieren ser revolucionarios. Revolucionario en la moda, en el arte, en la escritura, en la tecnología, en todo - excepto, por supuesto, en las relaciones sociales -, lo cual no es una exageración.
Pero hay muchas buenas razones filosóficas, morales y políticas para ser conservador. ¿La primera de estas razones? Todas las grandes revoluciones, las revoluciones serias, es decir, las revoluciones sociales, comienzan porque el pueblo quiere conservar lo que tiene y lo que se le quita. Para mantener su pan, su techo, su modo de vida, su trabajo, sus tradiciones nacionales o locales, sus logros sociales. Todo el mundo sabe que un buen "tú" es mejor que dos "tú". A los intelectuales les gusta construir repúblicas que no existen en ningún sitio, son especialistas en castillos en el aire; tienen planos en sus carpetas o en los discos duros de sus ordenadores. ¡El futuro debe cantar! Pero, la mayoría de las veces, se sienten decepcionados. La embriaguez de las palabras acaba en resaca.
Pasé algunos años de mi vida en una organización revolucionaria que no estaba ni por la autogestión, ni por las reformas de la sociedad, ni por la revolución sexual, sino simplemente por la defensa de la escuela laica, por la defensa de la independencia de los sindicatos, basada en la Carta de Amiens (1905), por la defensa de los derechos sociales y de los convenios colectivos, etc. No me arrepiento de nada de este período. No me arrepiento en absoluto de este compromiso, que sigue siendo mío en su sentido más amplio. Por supuesto, no era "mejor antes", pero sin duda es peor ahora que las pensiones y la seguridad social se están desmantelando a un ritmo acelerado y que la escuela no es más que un montón de ruinas. Así que hay razones revolucionarias para ser conservador. Todo esto, además, ya lo ha dicho Régis Debray, y mucho mejor que yo.
Pero hay muchas otras razones para ser conservador. Razones que ya no nos atrevemos a admitir en estos tiempos de corrección política y de "cultura de la cancelación". Estas conquistas sociales, estas libertades sociales a las que tantos de nosotros seguimos apegados, no cayeron del cielo y no son sólo el producto de las luchas sociales, porque estas mismas luchas sociales son uno de los frutos de toda una civilización de la que somos herederos y que estamos viendo, impotentes, deshacerse ante nuestros ojos. De los griegos heredamos la libertad de pensamiento; de los romanos, la ley, que es todo lo contrario a la arbitrariedad de los tiranos. Del judaísmo heredamos el gusto por impugnar incluso la palabra de Dios. ¡Y del cristianismo tenemos la igualdad, la fraternidad y la libertad de conciencia! Incluso nuestras utopías más extravagantes nacieron de este terreno. Cuando Moisés sacó a los hebreos de la esclavitud, dio la consigna: ¡deja ir a mi pueblo! Los negros americanos la cantan: ¡Deja ir a mi gente! Podríamos retomar todo lo que dice Ernst Bloch en El ateísmo en la cristiandad para mostrar que las insurrecciones campesinas (por ejemplo, la Guerra de los Campesinos de Thomas Münzer), las revoluciones populares en Inglaterra y Francia, las aspiraciones socialistas y anarquistas, todo ello tiene que ver muy estrechamente con esta tradición, que no es una religión en el sentido clásico de la palabra en sociología, sino una cultura de la que nos impregnamos porque nuestros “dioses”, los Rousseau y los Marx, se impregnaron profundamente de ella. Lo que debemos llamar cultura occidental es en su esencia una cultura de la libertad y de la emancipación, y por eso la defensa de la cultura occidental, la defensa de la "alta cultura" tanto como de la "cultura popular", todo lo que hoy está marcado con el sello de la infamia retrógrada, anticuada y reaccionaria, toda esta nostalgia de la cultura del "hombre blanco heteronormativo", es simplemente la conservación de un mundo mejor posible.
Porque lo que está en juego no es borrar el pasado, sino preservar el mundo, es decir, el mundo del hombre, un mundo en el que la naturaleza es la condición última de nuestra supervivencia y en el que las relaciones de amistad entre hombres y mujeres pueden seguir teniendo su lugar pleno, lejos de la furia de los censores, de los excomulgadores, de los identitarios de todo pelaje, ya sea de "género" o de identidad religiosa.
Por lo tanto, también se trata de preservar lo que hace posible esta conservación del mundo, para que lo "nuevo", el Nachgeborenen [“por nacer”] del que hablaba Brecht, pueda venir y vivir. Y para esta transmisión, este paso del testigo de una generación a la siguiente, es necesario que la generación más antigua sea la preservadora de un mundo en el que las nuevas generaciones puedan ser revolucionarias. La destrucción de la autoridad -de la que habla Hannah Arendt- es una de las consecuencias del advenimiento de un mundo social en el que todo debe revolucionarse constantemente y en el que todos los valores ceden ante el valor monetario que circula en el mercado. En un mundo así, la autoridad de los padres o de los profesores ya no tiene ninguna legitimidad. ¿Cuánto vales? Esta es la única pregunta que la generación más joven aprende a hacer a sus mayores. Un caso muy revelador: el representante de la CGC en el Consejo de Educación Superior, René Chiche, presentó una enmienda a la carta de educación en la que se especificaba que debía respetarse la autoridad de los profesores en relación con los alumnos y los "padres de los alumnos". Esta enmienda de sentido común fue ampliamente rechazada. Se ha vuelto incongruente hablar de autoridad en la dirección de lo que todavía se llama "educación nacional". Esta pérdida de autoridad natural por parte de quienes deben educar a las nuevas generaciones va acompañada de un aumento sin precedentes del autoritarismo quisquilloso basado en la multiplicación de las leyes.
En el mundo en el que la autoridad ha desaparecido en favor del control social, el simple sentido común se ha derrumbado: sobre todo, ya no hay que decir "buenos días señora" a una dama, porque puede estar en un estado de ánimo muy temporal en el que se siente como un hombre. En la película de Truffaut Besos robados, Delphine Seyrig enseña al joven Jean-Pierre Léaud la distinción entre tacto y cortesía: un hombre entra sin querer en un baño donde se está lavando una mujer desnuda. El educado hombre cierra la puerta y dice: "Perdón, señora". El hombre que se va diciendo "Pardon, Monsieur" tiene mucho tacto. Se trata de una sutil distinción que se nos escapa en esta época en la que los hombres públicos hablan como carreteros y en la que ser considerado con una mujer te hace parecer, en el mejor de los casos, un gran "vago" o un violador en potencia. Decir que se necesita un padre y una madre para hacer un hijo (un papá y una mamá, como se dice en el lenguaje empalagoso de la época) te hace ganar el inmediato calificativo de reaccionario de derechas y nostálgico de las horas más oscuras de nuestra historia... Frente a estos delirios, ser conservador es simplemente tratar de seguir siendo razonable.
Ser conservador no es rechazar la innovación o las nuevas ideas. Es sencillamente negarse a ceder al "bougismo" [progresismo degenerado, el gusto del cambio por el mero cambio], según la expresión de Pierre-André Taguieff. Es rechazar este baile de Saint-Guy que se ha convertido en la ley impuesta por las alturas del capital "high tech". El capital necesita individuos intercambiables, los mismos que son reducidos a unas pocas ecuaciones por los especialistas del mercado. El nuevo capitalismo no tiene fe ni ley, está en todas partes y por tanto en ninguna. Es todopoderoso. Es el nuevo Dios. Pero mientras el antiguo era perfectamente inofensivo (el suspiro de la criatura oprimida, decía Marx) el nuevo Dios necesita continuamente sangre fresca para alimentar su imperioso movimiento de acumulación. Si realmente tuviera que elegir, seguiría prefiriendo al Dios de los cristianos, ese Dios humilde que se hizo hombre, nació en un establo y ante el que los poderosos, simbolizados por los sabios, vinieron a arrodillarse.
Lo que hay que conservar es también un cierto sentido de la belleza de las cosas, que Italia antes de los horrores posmodernos cultivaba con constancia y genio. La belleza de las obras de arte cuando no eran "performances" de inútiles en plena crisis. Lea y medite sobre lo que nos cuenta Jean Clair en L'hiver de la culture. Recordemos a Adorno y Horkheimer: "Hoy, la barbarie estética hace realidad la amenaza que se cierne sobre las creaciones de la mente desde que fueron reunidas y neutralizadas como cultura. Hablar de cultura siempre ha sido contrario a la cultura.” (T.W. Adorno y M. Horkheimer, La producción industrial de bienes culturales) El discurso sobre la cultura común hoy en día no podría resumirse mejor: un discurso que destruye toda la cultura. No se trata sólo de las creaciones de la mente. La naturaleza está siendo saqueada por los promotores, los constructores de hormigón - pensemos en las horribles superficies comerciales de las ciudades - y el campo está siendo desfigurado, transformado en un sitio industrial por la invasión de los molinos de viento, gigantes de hormigón y acero contra los que ningún Don Quijote se atreve a luchar.
Preservar el pasado es la única manera de hacer habitable el presente y vislumbrar el futuro. Los revolucionarios con piel de conejo como Mélenchon, que creen que el pasado no tiene nada que enseñarnos y que somos los herederos del futuro, se limitan a reiterar como alumnos idiotas la lección del capital: "haced vuestro propio camino", "sed verdaderos hombres hechos a sí mismos", y aquí están, volando al rescate de todas las aberraciones ultramodernas. Antes de terminar su carrera, miserablemente, olvidados en un rincón de la historia o aplastados como alfombras donde se frotan los pies los oligarcas -como Tsipras en Grecia o Pablo Iglesias en España-. Todos estos "progresistas" son unos sinvergüenzas. Y con ellos los intelectuales, casi todos hundidos en la abyección. Se puede admitir que hubo un tiempo en el que los intelectuales de "izquierdas" desempeñaron un papel útil y valioso para el género humano. Pero ese tiempo ha pasado. Mantener la esperanza de una sociedad decente: eso es lo que queda.
PD: Este artículo está ilustrado con una foto del admirable grupo de Bernini, que representa a Eneas huyendo de Troya llevando a su padre Anquises a la espalda y sujetando a su hijo Ascanio de la mano. Pierre Legendre nos llamó la atención sobre el inestimable valor simbólico de esta obra. Todo el destino del hombre se resume en él. Y esto es lo que queremos reprimir hoy.
- Publicidad -



![[Img #21132]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/12_2021/5548_dennis.png)