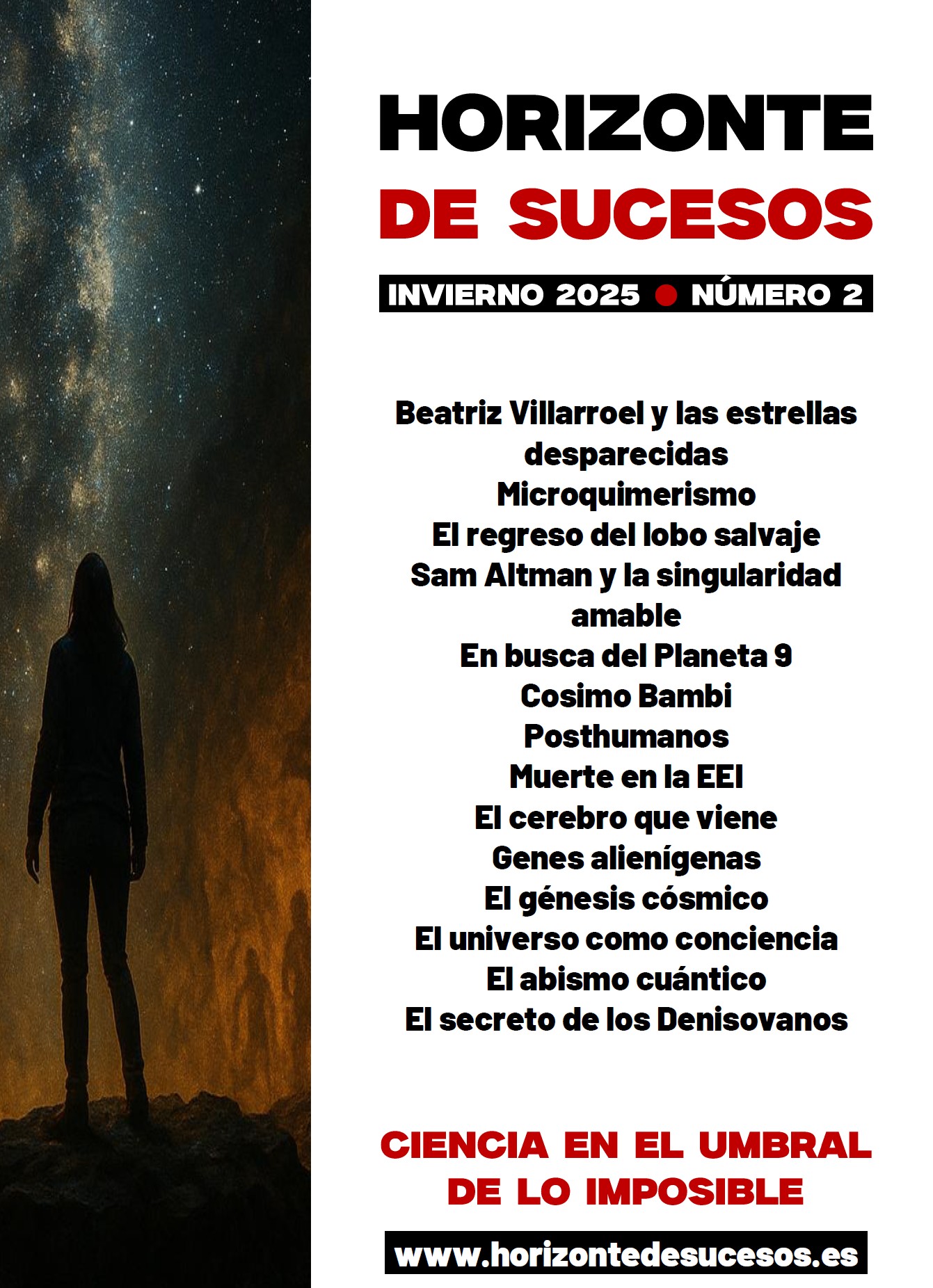La Hungría soberana de Viktor Orbán
![[Img #21905]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/04_2022/9034_portada-la-revolucion-conservadora-en-hungria.png) Sobre la vieja historia recordada, se tenía que construir la nueva historia a recordar. Se comenzaba a escribir la crónica contemporánea desde un nuevo hito: la Revolución Conservadora en Hungría, capaz de combinar tradición y modernidad en una Europa considerada sin rumbo trascendental, y ante una Globalización con el rumbo neocolonialmente marcado.
Sobre la vieja historia recordada, se tenía que construir la nueva historia a recordar. Se comenzaba a escribir la crónica contemporánea desde un nuevo hito: la Revolución Conservadora en Hungría, capaz de combinar tradición y modernidad en una Europa considerada sin rumbo trascendental, y ante una Globalización con el rumbo neocolonialmente marcado.
Este último hito historiográfico recuperaba las grandes gestas y los héroes legendarios, como símbolos de una misión actualizada y ligada a la Identidad y a la Soberanía. El gobierno de Viktor Orbán continuaba, así, la gran obra nacional; significaba que ponía, entre transformaciones sustanciales y polémicas internacionales, al país magiar en la primera plana internacional. El 29 de mayo de 2010 Orbán asumió por segunda vez el poder como primer ministro. Pero esta vez todo sería diferente.
La misión de Orbán y su equipo hablaba de una gran transformación nacional, acabando con las inercias poscomunistas, limitando la intervención globalista, dando la palabra al pueblo magiar, y cuestionando el incontrolado poder de Bruselas. Desde la capital de la Unión Europea no se reconocía al líder húngaro. Ya no se veía a ese leal y prometedor político liberal, europeísta y anticlerical, que embelesó al mundo en 1991, y al que se perdonaba que en 2005 dijera públicamente que “yo soy cristiano”. Desde 2010, el conservadurismo húngaro no se sumaba a la transformación progresista del liberalismo europeo, sino que reivindicaba la identidad nacional, hablaba de las raíces tradicionales de Europa, atacaba el multiculturalismo, criticaba la deriva de la UE, e incluso proclamaba un ascendiente religioso donde abundaban las citas bíblicas y las frases religiosas latinas. Al respecto, Orbán anunció sin dudas el lema de su gobierno: “soli Deo Gloria”.
Las principales ideas y propuestas de la Revolución Conservadora estaban contenidas en el primer gran discurso en el extranjero de Orbán. En noviembre de 2011, en la London School of Economics describió la victoria de FIDESZ en 2010 como el genuino reflejo político del deseo de los ciudadanos húngaros de un liderazgo fuerte, capaz de cerrar la transición post–comunista e impulsar una nueva Constitución que fortaleciese la identidad nacional del país centroeuropeo.
Misión que respondía a la primera efervescencia soberanista e identitaria del siglo XXI europeo. Y que Hungría parecía encabezar. Pero esta corriente nacionalista y conservadora no solo impregnaba a los miembros de FIDESZ o del partido católico aliado KDNP; también a la ultranacionalista formación Jobbik. Y especialmente a las principales confesiones “nacionales y establecidas” del país: la mayoritaria Iglesia Católica (con el cardenal Péter Erdő) y la minoritaria Iglesia Reformada (con el pastor Zoltán Balog). La colaboración de las mismas con el proyecto se tradujo en la devolución de “la riqueza robada a las iglesias y al pueblo húngaro” por el comunismo, así como la renovación de las Iglesias católicas y reformadas destruidas o envejecidas.
La gran victoria de 2010 fue el punto de partida. Con este apoyo mayoritario de la ciudadanía, comenzaba Orbán su Revolución Conservadora. Y sin remilgos ni prejuicios la llevaron al plano legal, para dejar constancia y transformar el país. De esta manera, el Parlamento bajo su control desarrolló una enorme actividad: más de 800 iniciativas legislativas, desde la aprobación de una nueva Ley Fundamental (modificada seis veces desde 2011), hasta una reforma electoral, pasando por la transformación de la justicia (Kúria) y la defensa de las minorías húngaras en los países vecinos (de las antiguas provincias arrebatadas en Trianon).
Se iniciaba una transformación revolucionaria (conservadora y soberanista) bajo mandato democrático. Pero las medidas aprobadas fueron consideradas como una amenaza para las elites globalistas: el presidente de la Comisión europea, José Manuel Durão Barroso, las veía como un ataque al Estado de derecho (apuntando la posibilidad de suspender los derechos del país, siguiendo el artículo 7 del Tratado de Lisboa); Peer Steinbrück planteó, de manera directa, la posibilidad de “expulsar legalmente” a Hungría si ésta seguía por un camino que consideraba antidemocrático; y finalmente, la Eurocámara respaldó el “Informe Tavares” sobre determinados abusos de poder en Hungría, a través de cambios legislativos que chocaban de frente con los principios progresistas de la Unión Europea. Pero pese a ello, Orbán resistió y resistiría en su misión.
Este artículo es un extracto del libro La Revolución Conservadora en Hungría de Sergio Fernández Riquelme publicado por Letras Inquietas.
![[Img #21905]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/04_2022/9034_portada-la-revolucion-conservadora-en-hungria.png) Sobre la vieja historia recordada, se tenía que construir la nueva historia a recordar. Se comenzaba a escribir la crónica contemporánea desde un nuevo hito: la Revolución Conservadora en Hungría, capaz de combinar tradición y modernidad en una Europa considerada sin rumbo trascendental, y ante una Globalización con el rumbo neocolonialmente marcado.
Sobre la vieja historia recordada, se tenía que construir la nueva historia a recordar. Se comenzaba a escribir la crónica contemporánea desde un nuevo hito: la Revolución Conservadora en Hungría, capaz de combinar tradición y modernidad en una Europa considerada sin rumbo trascendental, y ante una Globalización con el rumbo neocolonialmente marcado.
Este último hito historiográfico recuperaba las grandes gestas y los héroes legendarios, como símbolos de una misión actualizada y ligada a la Identidad y a la Soberanía. El gobierno de Viktor Orbán continuaba, así, la gran obra nacional; significaba que ponía, entre transformaciones sustanciales y polémicas internacionales, al país magiar en la primera plana internacional. El 29 de mayo de 2010 Orbán asumió por segunda vez el poder como primer ministro. Pero esta vez todo sería diferente.
La misión de Orbán y su equipo hablaba de una gran transformación nacional, acabando con las inercias poscomunistas, limitando la intervención globalista, dando la palabra al pueblo magiar, y cuestionando el incontrolado poder de Bruselas. Desde la capital de la Unión Europea no se reconocía al líder húngaro. Ya no se veía a ese leal y prometedor político liberal, europeísta y anticlerical, que embelesó al mundo en 1991, y al que se perdonaba que en 2005 dijera públicamente que “yo soy cristiano”. Desde 2010, el conservadurismo húngaro no se sumaba a la transformación progresista del liberalismo europeo, sino que reivindicaba la identidad nacional, hablaba de las raíces tradicionales de Europa, atacaba el multiculturalismo, criticaba la deriva de la UE, e incluso proclamaba un ascendiente religioso donde abundaban las citas bíblicas y las frases religiosas latinas. Al respecto, Orbán anunció sin dudas el lema de su gobierno: “soli Deo Gloria”.
Las principales ideas y propuestas de la Revolución Conservadora estaban contenidas en el primer gran discurso en el extranjero de Orbán. En noviembre de 2011, en la London School of Economics describió la victoria de FIDESZ en 2010 como el genuino reflejo político del deseo de los ciudadanos húngaros de un liderazgo fuerte, capaz de cerrar la transición post–comunista e impulsar una nueva Constitución que fortaleciese la identidad nacional del país centroeuropeo.
Misión que respondía a la primera efervescencia soberanista e identitaria del siglo XXI europeo. Y que Hungría parecía encabezar. Pero esta corriente nacionalista y conservadora no solo impregnaba a los miembros de FIDESZ o del partido católico aliado KDNP; también a la ultranacionalista formación Jobbik. Y especialmente a las principales confesiones “nacionales y establecidas” del país: la mayoritaria Iglesia Católica (con el cardenal Péter Erdő) y la minoritaria Iglesia Reformada (con el pastor Zoltán Balog). La colaboración de las mismas con el proyecto se tradujo en la devolución de “la riqueza robada a las iglesias y al pueblo húngaro” por el comunismo, así como la renovación de las Iglesias católicas y reformadas destruidas o envejecidas.
La gran victoria de 2010 fue el punto de partida. Con este apoyo mayoritario de la ciudadanía, comenzaba Orbán su Revolución Conservadora. Y sin remilgos ni prejuicios la llevaron al plano legal, para dejar constancia y transformar el país. De esta manera, el Parlamento bajo su control desarrolló una enorme actividad: más de 800 iniciativas legislativas, desde la aprobación de una nueva Ley Fundamental (modificada seis veces desde 2011), hasta una reforma electoral, pasando por la transformación de la justicia (Kúria) y la defensa de las minorías húngaras en los países vecinos (de las antiguas provincias arrebatadas en Trianon).
Se iniciaba una transformación revolucionaria (conservadora y soberanista) bajo mandato democrático. Pero las medidas aprobadas fueron consideradas como una amenaza para las elites globalistas: el presidente de la Comisión europea, José Manuel Durão Barroso, las veía como un ataque al Estado de derecho (apuntando la posibilidad de suspender los derechos del país, siguiendo el artículo 7 del Tratado de Lisboa); Peer Steinbrück planteó, de manera directa, la posibilidad de “expulsar legalmente” a Hungría si ésta seguía por un camino que consideraba antidemocrático; y finalmente, la Eurocámara respaldó el “Informe Tavares” sobre determinados abusos de poder en Hungría, a través de cambios legislativos que chocaban de frente con los principios progresistas de la Unión Europea. Pero pese a ello, Orbán resistió y resistiría en su misión.
Este artículo es un extracto del libro La Revolución Conservadora en Hungría de Sergio Fernández Riquelme publicado por Letras Inquietas.