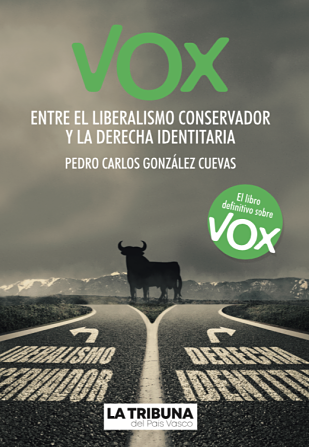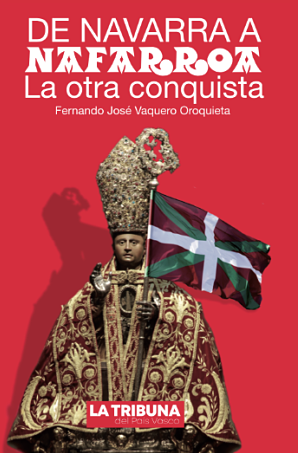Presidente del TSJPV
Iñaki Subijana: "La aportación del Servicio de Atención a las Víctimas es vertebral para el sistema de justicia penal"
![[Img #22073]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/05_2022/1634_portada.jpg)
Tres decadas después de su creación, la actividad del Servicio de Atención a las Víctimas se enmarca en un contexto evolutivo que ha conducido del olvido al reconocimiento de las víctimas de los delitos, ha manifestado Iñaki Subijana, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, durante su intervención en el evento conmemorativo del 30 aniversario de la puesta en marcha de este servicio.
En esta línea, el presidente del TSJPV ha recordado cómo cuando surgió el SAV en 1991, las víctimas no tenían un espacio propio en el sistema de justicia penal. En la última década del siglo XX el sistema penal se cimentaba en el esquema dialéctico Estado–acusado. Por esa razón su objetivo prioritario era blindar al acusado frente al riesgo de abuso de un poder especialmente aflictivo como es el poder de penar.
En este marco de interacción - ha subrayado - se construyeron inderogables garantías jurídicas como el derecho a la presunción de inocencia como regla de tratamiento y, también, como regla decisoria y el derecho de defensa.
En aquel momento, las funciones esenciales del SAV se centraban en la atención y en la asistencia para satisfacer las necesidades psicológicas, jurídicas y materiales de las víctimas.
Sin embargo, 30 años después, en una trayectoria inconclusa, las víctimas tienen un espacio propio en el sistema de justicia penal. En la actualidad, el proceso penal se concibe como un ámbito en el que convergen tres actores cada uno con su función propia: el Estado que acusa y juzga para proteger los intereses que la sociedad estima esenciales (el poder de sancionar); el acusado que se defiende de la acusación con una panoplia de remedios jurídicos (el espacio de garantías) y las víctimas que tienen derecho la información, apoyo, asistencia, atención, participación activa y protección (el espacio de tutela).
Es en esta nueva cosmovisión, que ya no es estrictamente asistencial, cuando surgen unos derechos llave, en la medida que facilitan el ejercicio de otros, unos derechos de acceso (como la participación en el proceso modulada, dentro de los límites legales, por su propia voluntad); unos derechos de apoyo (como el acompañamiento en las diferentes fases procesales); unos derechos de tutela (como la evaluación del riesgo victimal y la adopción de las medidas precisas y necesarias para la neutralización de una nueva victimización) y unos derechos prestacionales (como el derecho a la reparación integra del daño en sus dimensiones materiales, emocionales y morales).
En este nuevo escenario la aportación del SAV – ha manifestado el presidente del TSJPV – es vertebral, involucrándole en una forma distinta de impartir justicia que, por una parte, contenga los riesgos de victimización secundaria o acumulada en el modelo adversarial y, por otra, complemente el modelo de justicia adversarial con un sistema comunicativo que atienda a las necesidades de las personas involucradas en el delito sin desdeñar el interés social y comunitario plasmado en las leyes penales.
Una justicia, la restaurativa, que, con todas las garantías jurídicas, trate de conferir respuesta no desde la norma abstracta sino desde la experiencia de la injusticia. Y lo haga - ha concluído el presidente Subijana - con pleno respecto a la libertad de decisión de las víctimas y de los victimarios (cada uno de ellos es único e insustituible), posibilitando, si así lo quieren, un espacio de encuentro facilitado por profesionales que persiga una dualidad de objetivos: en el caso de los victimarios, conduzca a la responsabilización por el daño injusto causado, haciendo propio el hecho y efectuando todo lo que está en sus manos para restañar sus deletéreos efectos y, en el caso de las víctimas, permita la reparación del daño desde el prisma de las necesidades provenientes de su propia trayectoria vital.
Discurso íntegro de Iñaki Subijana
ACTO DE CONMEMORACIÓN DEL 30 ANIVERSARIO DEL
SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
Consejera, Fiscal Superior, autoridades, compañeros/as, amigos/as:
Bienvenidos al Palacio de Justicia. Gracias por la invitación a este acto de conmemoración de la creación del Servicio de Atención a las Víctimas.
Hace 30 años se creó el Servicio Vasco de Atención a las Víctimas (en adelante, SAV). Es un momento adecuado para poner en valor su valiosa aportación en el seno de lo que el maestro Antonio BERISTAIN denominó la microvictimización.
La actividad del SAV se enmarca en un contexto evolutivo que ha conducido del olvido al reconocimiento de las víctimas de los delitos.
El SAV surgió en un tiempo- el año 1991- en el que las víctimas no tenían un espacio propio en el sistema de justicia penal. En la última década del siglo XX el sistema penal se cimentaba en el esquema dialéctico Estado –acusado. Por esa razón su objetivo prioritario era blindar al acusado frente al riesgo de abuso de un poder especialmente aflictivo como es el poder de penar. En este marco de interacción se construyeron inderogables garantías jurídicas como el derecho a la presunción de inocencia como regla de tratamiento (una persona investigada o acusada tiene que ser tratada como inocente hasta que un Juez o Tribunal declare su culpabilidad tras un juicio equitativo) y, también, como regla decisoria (un Juez o Tribunal únicamente puede declarar la culpabilidad del acusado y justificar su condena cuando existe una prueba de cargo concluyente que acredite la comisión del hecho que se le imputa), y el derecho de defensa (como posibilidad real de articular la posición del acusado frente a la acusación del modo y manera que estime oportuna y con los medios de prueba que resulten pertinentes para tal fin). Ello explica que, en ese momento, las funciones esenciales del SAV se centraran en la atención y en la asistencia para satisfacer las necesidades psicológicas, jurídicas y materiales de las víctimas. El planteamiento era relativamente diáfano: el procedimiento penal era el espacio ocupado por el Estado y el acusado en el que la víctima desempeñaba el rol de fuente de prueba y, en su caso, se le posibilitaba el ejercicio de la acción penal a través de la Acusación Particular (lo cual era un avance respecto a otros sistemas jurídicos en los que el monopolio de la Acusación corresponde al Ministerio Fiscal) y sus derechos eran fundamentalmente extraprocesales y se articulaban en torno a prestaciones asistenciales.
30 años después, en una trayectoria inconclusa, las víctimas tienen un espacio propio en el sistema de justicia penal. En la actualidad, el proceso penal se concibe como un ámbito en el que convergen tres actores cada uno con su función propia: el Estado que acusa y juzga para proteger los intereses que la sociedad estima esenciales (el poder de sancionar); el acusado que se defiende de la acusación con una panoplia de remedios jurídicos (el espacio de garantías) y las víctimas que tienen derecho la información, apoyo, asistencia, atención, participación activa y protección (el espacio de tutela). Este escenario jurídico se describe de una forma paradigmática (aunque no única) en la Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima del delito que transpone la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012.
En esta nueva cosmovisión, que ya no es estrictamente asistencial, surgen: unos derechos llave, en la medida que facilitan el ejercicio de otros (como la información desde una lógica comunicativa que abarque la acogida y la comprensión); unos derechos de acceso (como la participación en el proceso modulada, dentro de los límites legales, por su propia voluntad); unos derechos de apoyo (como el acompañamiento en las diferentes fases procesales); unos derechos de tutela (como la evaluación del riesgo victimal y la adopción de las medidas precisas y necesarias para la neutralización de una nueva victimización) y unos derechos prestacionales (como el derecho a la reparación integra del daño en sus dimensiones materiales, emocionales y morales).
Es más; se postula (y postulamos), y se involucra para ello normativamente también al SAV en esta senda, una forma distinta de impartir justicia que, por una parte, contenga los riesgos de victimización secundaria o acumulada en el modelo adversarial y, por otra, complemente el modelo de justicia adversarial con un sistema comunicativo que atienda a las necesidades de las personas involucradas en el delito sin desdeñar el interés social y comunitario plasmado en las leyes penales. Una justicia, la restaurativa, que, con todas las garantías jurídicas, trate de conferir respuesta no desde la norma abstracta sino desde la experiencia de la injusticia. Y lo haga con pleno respecto a la libertad de decisión de las víctimas y de los victimarios (cada uno de ellos es único e insustituible), posibilitando, si así lo quieren, un espacio de encuentro facilitado por profesionales que persiga una dualidad de objetivos: en el caso de los victimarios, conduzca a la responsabilización por el daño injusto causado, haciendo propio el hecho y efectuando todo lo que está en sus manos para restañar sus deletéreos efectos y, en el caso de las víctimas, permita la reparación del daño desde el prisma de las necesidades provenientes de su propia trayectoria vital.
En este nuevo escenario la aportación del SAV es vertebral. Así lo anuncia el deber ser ofrecido por el artículo 28 de la Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima del delito y, sobre todo, así lo atestigua el ser proveniente de la relevante trayectoria de las y los profesionales que lo conforman. Ahí está nuestro espacio de encuentro y ahí contarán, con la complicidad activa de esta Presidencia y de la Sala de Gobierno.
![[Img #22073]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/05_2022/1634_portada.jpg)
Tres decadas después de su creación, la actividad del Servicio de Atención a las Víctimas se enmarca en un contexto evolutivo que ha conducido del olvido al reconocimiento de las víctimas de los delitos, ha manifestado Iñaki Subijana, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, durante su intervención en el evento conmemorativo del 30 aniversario de la puesta en marcha de este servicio.
En esta línea, el presidente del TSJPV ha recordado cómo cuando surgió el SAV en 1991, las víctimas no tenían un espacio propio en el sistema de justicia penal. En la última década del siglo XX el sistema penal se cimentaba en el esquema dialéctico Estado–acusado. Por esa razón su objetivo prioritario era blindar al acusado frente al riesgo de abuso de un poder especialmente aflictivo como es el poder de penar.
En este marco de interacción - ha subrayado - se construyeron inderogables garantías jurídicas como el derecho a la presunción de inocencia como regla de tratamiento y, también, como regla decisoria y el derecho de defensa.
En aquel momento, las funciones esenciales del SAV se centraban en la atención y en la asistencia para satisfacer las necesidades psicológicas, jurídicas y materiales de las víctimas.
Sin embargo, 30 años después, en una trayectoria inconclusa, las víctimas tienen un espacio propio en el sistema de justicia penal. En la actualidad, el proceso penal se concibe como un ámbito en el que convergen tres actores cada uno con su función propia: el Estado que acusa y juzga para proteger los intereses que la sociedad estima esenciales (el poder de sancionar); el acusado que se defiende de la acusación con una panoplia de remedios jurídicos (el espacio de garantías) y las víctimas que tienen derecho la información, apoyo, asistencia, atención, participación activa y protección (el espacio de tutela).
Es en esta nueva cosmovisión, que ya no es estrictamente asistencial, cuando surgen unos derechos llave, en la medida que facilitan el ejercicio de otros, unos derechos de acceso (como la participación en el proceso modulada, dentro de los límites legales, por su propia voluntad); unos derechos de apoyo (como el acompañamiento en las diferentes fases procesales); unos derechos de tutela (como la evaluación del riesgo victimal y la adopción de las medidas precisas y necesarias para la neutralización de una nueva victimización) y unos derechos prestacionales (como el derecho a la reparación integra del daño en sus dimensiones materiales, emocionales y morales).
En este nuevo escenario la aportación del SAV – ha manifestado el presidente del TSJPV – es vertebral, involucrándole en una forma distinta de impartir justicia que, por una parte, contenga los riesgos de victimización secundaria o acumulada en el modelo adversarial y, por otra, complemente el modelo de justicia adversarial con un sistema comunicativo que atienda a las necesidades de las personas involucradas en el delito sin desdeñar el interés social y comunitario plasmado en las leyes penales.
Una justicia, la restaurativa, que, con todas las garantías jurídicas, trate de conferir respuesta no desde la norma abstracta sino desde la experiencia de la injusticia. Y lo haga - ha concluído el presidente Subijana - con pleno respecto a la libertad de decisión de las víctimas y de los victimarios (cada uno de ellos es único e insustituible), posibilitando, si así lo quieren, un espacio de encuentro facilitado por profesionales que persiga una dualidad de objetivos: en el caso de los victimarios, conduzca a la responsabilización por el daño injusto causado, haciendo propio el hecho y efectuando todo lo que está en sus manos para restañar sus deletéreos efectos y, en el caso de las víctimas, permita la reparación del daño desde el prisma de las necesidades provenientes de su propia trayectoria vital.
Discurso íntegro de Iñaki Subijana
ACTO DE CONMEMORACIÓN DEL 30 ANIVERSARIO DEL
SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
Consejera, Fiscal Superior, autoridades, compañeros/as, amigos/as:
Bienvenidos al Palacio de Justicia. Gracias por la invitación a este acto de conmemoración de la creación del Servicio de Atención a las Víctimas.
Hace 30 años se creó el Servicio Vasco de Atención a las Víctimas (en adelante, SAV). Es un momento adecuado para poner en valor su valiosa aportación en el seno de lo que el maestro Antonio BERISTAIN denominó la microvictimización.
La actividad del SAV se enmarca en un contexto evolutivo que ha conducido del olvido al reconocimiento de las víctimas de los delitos.
El SAV surgió en un tiempo- el año 1991- en el que las víctimas no tenían un espacio propio en el sistema de justicia penal. En la última década del siglo XX el sistema penal se cimentaba en el esquema dialéctico Estado –acusado. Por esa razón su objetivo prioritario era blindar al acusado frente al riesgo de abuso de un poder especialmente aflictivo como es el poder de penar. En este marco de interacción se construyeron inderogables garantías jurídicas como el derecho a la presunción de inocencia como regla de tratamiento (una persona investigada o acusada tiene que ser tratada como inocente hasta que un Juez o Tribunal declare su culpabilidad tras un juicio equitativo) y, también, como regla decisoria (un Juez o Tribunal únicamente puede declarar la culpabilidad del acusado y justificar su condena cuando existe una prueba de cargo concluyente que acredite la comisión del hecho que se le imputa), y el derecho de defensa (como posibilidad real de articular la posición del acusado frente a la acusación del modo y manera que estime oportuna y con los medios de prueba que resulten pertinentes para tal fin). Ello explica que, en ese momento, las funciones esenciales del SAV se centraran en la atención y en la asistencia para satisfacer las necesidades psicológicas, jurídicas y materiales de las víctimas. El planteamiento era relativamente diáfano: el procedimiento penal era el espacio ocupado por el Estado y el acusado en el que la víctima desempeñaba el rol de fuente de prueba y, en su caso, se le posibilitaba el ejercicio de la acción penal a través de la Acusación Particular (lo cual era un avance respecto a otros sistemas jurídicos en los que el monopolio de la Acusación corresponde al Ministerio Fiscal) y sus derechos eran fundamentalmente extraprocesales y se articulaban en torno a prestaciones asistenciales.
30 años después, en una trayectoria inconclusa, las víctimas tienen un espacio propio en el sistema de justicia penal. En la actualidad, el proceso penal se concibe como un ámbito en el que convergen tres actores cada uno con su función propia: el Estado que acusa y juzga para proteger los intereses que la sociedad estima esenciales (el poder de sancionar); el acusado que se defiende de la acusación con una panoplia de remedios jurídicos (el espacio de garantías) y las víctimas que tienen derecho la información, apoyo, asistencia, atención, participación activa y protección (el espacio de tutela). Este escenario jurídico se describe de una forma paradigmática (aunque no única) en la Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima del delito que transpone la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012.
En esta nueva cosmovisión, que ya no es estrictamente asistencial, surgen: unos derechos llave, en la medida que facilitan el ejercicio de otros (como la información desde una lógica comunicativa que abarque la acogida y la comprensión); unos derechos de acceso (como la participación en el proceso modulada, dentro de los límites legales, por su propia voluntad); unos derechos de apoyo (como el acompañamiento en las diferentes fases procesales); unos derechos de tutela (como la evaluación del riesgo victimal y la adopción de las medidas precisas y necesarias para la neutralización de una nueva victimización) y unos derechos prestacionales (como el derecho a la reparación integra del daño en sus dimensiones materiales, emocionales y morales).
Es más; se postula (y postulamos), y se involucra para ello normativamente también al SAV en esta senda, una forma distinta de impartir justicia que, por una parte, contenga los riesgos de victimización secundaria o acumulada en el modelo adversarial y, por otra, complemente el modelo de justicia adversarial con un sistema comunicativo que atienda a las necesidades de las personas involucradas en el delito sin desdeñar el interés social y comunitario plasmado en las leyes penales. Una justicia, la restaurativa, que, con todas las garantías jurídicas, trate de conferir respuesta no desde la norma abstracta sino desde la experiencia de la injusticia. Y lo haga con pleno respecto a la libertad de decisión de las víctimas y de los victimarios (cada uno de ellos es único e insustituible), posibilitando, si así lo quieren, un espacio de encuentro facilitado por profesionales que persiga una dualidad de objetivos: en el caso de los victimarios, conduzca a la responsabilización por el daño injusto causado, haciendo propio el hecho y efectuando todo lo que está en sus manos para restañar sus deletéreos efectos y, en el caso de las víctimas, permita la reparación del daño desde el prisma de las necesidades provenientes de su propia trayectoria vital.
En este nuevo escenario la aportación del SAV es vertebral. Así lo anuncia el deber ser ofrecido por el artículo 28 de la Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima del delito y, sobre todo, así lo atestigua el ser proveniente de la relevante trayectoria de las y los profesionales que lo conforman. Ahí está nuestro espacio de encuentro y ahí contarán, con la complicidad activa de esta Presidencia y de la Sala de Gobierno.