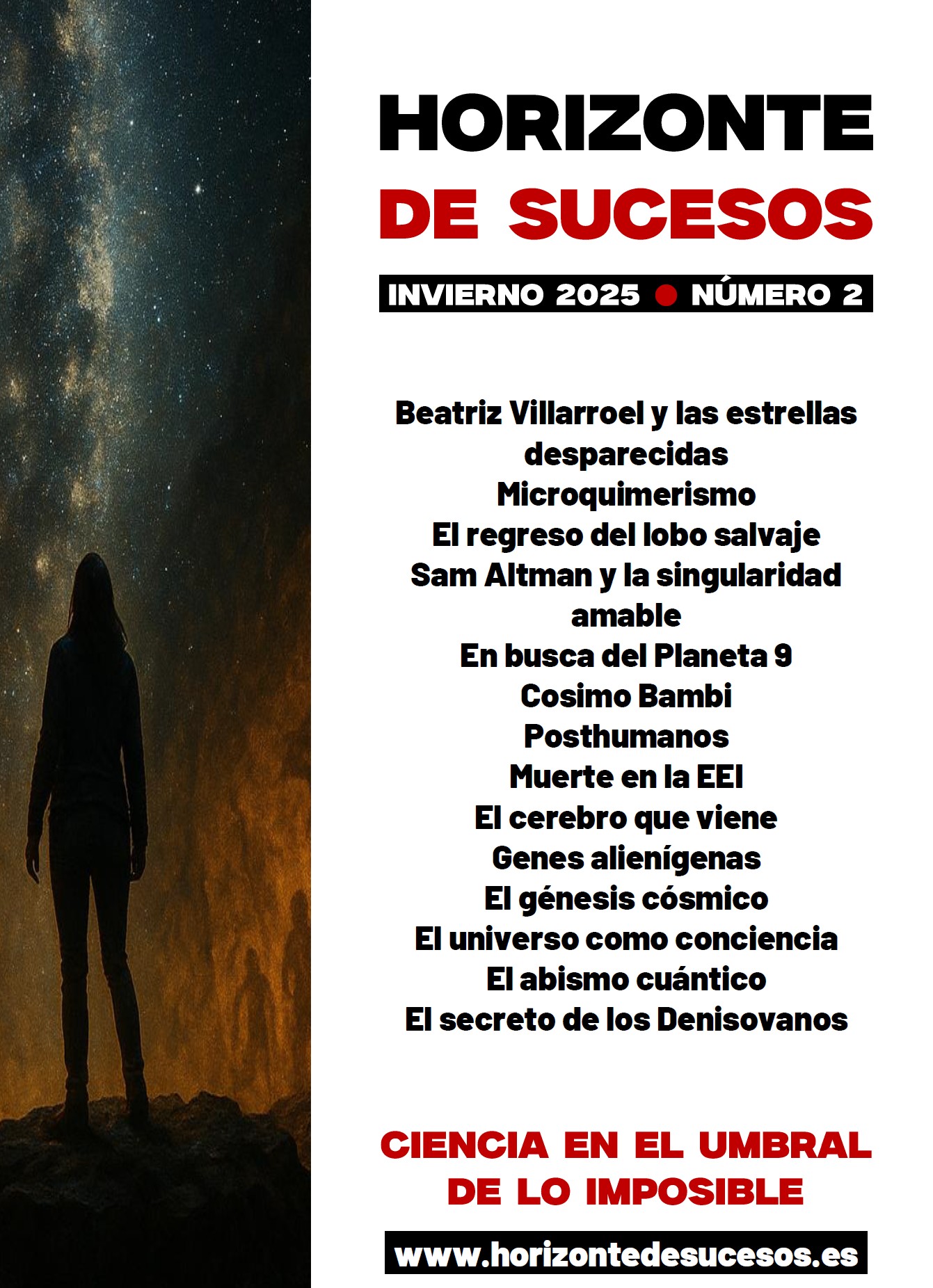La euskaldunización como objetivo político
Recientemente un académico de Euskaltzaindia manifestó a un medio de comunicación que las políticas de euskaldunización han tenido resultado allí donde se han impuesto coactivamente, mientras que han sido un fracaso donde no se han podido aplicar obligatoriamente. Han tenido un éxito relativo en el sistema educativo, no donde las gentes han seguido las tendencias libres y su propio albedrío, en concreto en la calle y en el seno familiar. Ningún descubrimiento. No hace falta ser académico para saber que las lenguas no se afianzan con políticas de imposición, son obra evolutiva del ser humano siguiendo sus propias determinaciones.
Lo lamentable de este asunto es que lo que inicialmente era una promoción del euskera respetuosa con los derechos y libertades, con el derecho de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos, con la situación sociolingüística de cada zona o territorio, tal como predica la Ley de Normalización del uso del Euskera, se ha convertido a lo largo de estos cuarenta últimos años en un trágala, en una imposición que ha arrasado los propios derechos de los menores, garantizados sobre el papel en los acuerdos internacionales sobre los derechos del niño. Los modelos lingüísticos originales que estaban concebidos para el respeto al derecho a la escolarización en lengua materna fueron transmutados por la acción del comisariado político en los centros educativos en un modelo de inmersión. El modelo A estaba diseñado para zonas castellanohablantes, el B para zonas mixtas o de transición y el D para zonas vascohablantes. Ese diseño era correcto pues partía del principio de educar a los niños en su lengua primera, la adquirida en el medio social y familiar. Eso, por obra del fundamentalismo nacionalista y por la pasividad de quien podría haberlo evitado (partidos de gobierno en España) se modificó hacia el único modelo, el D de inmersión lingüística, en mayor o menor grado. Lo que era una garantía de preserva de derechos se convirtió en nacionalismo obligatorio en las aulas.
Pero ¿cuál era la razón de fondo? ¿qué se pretendía realmente con ello?
La respuesta a estas dos preguntas las obtenemos de los mismos documentos programáticos de los diseñadores de esta ingeniería social para la aculturación nacionalista. Veamos algunos ejemplos:
“NUESTRO FUTURO ESTÁ EN NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO [Programa de Educación del PNV, ATV 5320 –Fundación Sancho El Sabio de Vitoria-)
Es necesario continuar con la ampliación de la oferta de los modelos D y B, siendo obligación de Gobierno implantarlos tanto en la red privada como en la pública. Para ello será necesario continuar y desarrollar más los programas dirigidos a la captación en euskera del profesorado. Los centros escolares de todas las redes deben ir adecuando su personal a la progresiva demanda de educación en modelos B y D, a la necesidad de un modelo A que ofrezca también la utilización del euskera como vehículo de comunicación y al reto de que todos los modelos sean realmente modelos bilingües. En este sentido a todas las plazas docentes, sean públicas o privadas se les deberá adjudicar un perfil lingüístico aunque sus plazas de preceptividad deberán adecuarse a las demandas sociales, la cualificación progresiva de los modelos y las posibilidades del euskera de las redes educativas.[...]
Ello no es óbice para que, a pesar de todo, también estos docentes deben adoptar una actitud positiva ante el objeto social de la euskaldunización de nuestro pueblo”
Nadie podrá dudar de que la euskaldunización tenía un objetivo político, nada próximo a las necesidades del alumnado o a los paradigmas pedagógicos más elementales. El euskera era y es un instrumento de aculturación nacionalista, y para ello había que modelar al profesorado, cribarlo y depurarlo.
El problema fue la asunción por el PSE (PSOE) del programa nacionalista, sin impedir, sino, todo lo contrario, favorecer, ese proceso de asimilación nacionalista.
Eusko Alkartasuna era más directo aún, dejando fuera de toda duda el objeto y propósito de su plan de adoctrinación:
“PROYECTO DE PONENCIA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA. ATV 13473 –Institución Sancho el Sabio de Vitoria-
El euskera es también el principal signo distintivo de nuestro pueblo, la manifestación más característica de la identidad, a la que Euskialherria debe su mismo nombre y, en gran medida, su extensión del euskera en nuestra sociedad es una exigencia inexcusable para todo abertzale y el fundamento de la pervivencia y el futuro de nuestro pueblo. [...] Por último, el euskera es la lengua nacional de Euskadi. El proyecto de reconstrucción de Euskalherría está indisolublemente ligado al Euskera, y no podemos aceptar ni para nosotros ni para nuestros descendientes, una Euskalherría sin euskera[...]
Como primer objetivo pretendemos lograr un mayor uso del euskera, y la escuela debe ayudar a que el euskera esté presente en todos los lugares y a su implantación social. El hablante de cualquier idioma exige a su escuela que desarrolle las posibilidades del idioma.”
Y yo me pregunto, ¿y en todo este ideario, dónde queda la persona, sus intereses, su motivación, sus expectativas, su personalidad, su cultura propia y diferencial, sus derechos, sus libertades...? El euskera se constituía como objetivo preferente, desplazando a la persona como sujeto y objeto de la educación. Por eso, afirmaban que “[...] la escuela tiene la finalidad de euskaldunizar a los niños que desconozcan el euskera, tarea gigantesca que hay que acometer con objetivos claros y con paso firme y seguro” Lo que era como cambiar los principios fundamentales del movimiento de Franco en la escuela por otro proyecto igualmente totalitario.
No cabe duda de que revivían lo que sus predecesores decían en 1934 “[...]Hablando del euskera en la escuela vasca, tema al que hemos de dedicar un próximo artículo- habíamos pensado que la pérdida del alma vasca había precedido a la desaparición del euskera; que la rehabilitación de ésta dependía de la resurrección de aquella, no de tales o cuales leyes generales dependientes de la lingüística; que la vida del euskera nos era entrañablemente afecta, e incuestionablemente necesaria como objetivo nacional, pero también como sistema revelador de resurgimiento nacional. Y para esto último venía la escuela vasca” (Eskibel, en Buzkerea, 1934). Y por si acaso hubiera dudas del significado político del propósito, afirmaba que “Se trataba de hacer de la escuela política, en el sentido elevado de esa palabra. Escuela de ideal nacional, de reconstrucción nacional, de propósito nacionalizador, de cultivo diferencialista [...] Porque, ¿podríamos hablar de educación vasca si el nacionalismo no llevara en sí mismo la exigencia de una formación ideológica y sentimental adecuada? Y si, en el orden político, la doctrina nacionalista no tuviera más alcance –en su realización-, que las posibilidades que de antemano se pueden prever o hubiera de atemperarse al sentimiento de los elementos retardatarios y de los alienígenas ¿tendríamos nacionalismo? Evidentemente no.
Son solamente unos textos que prueban la finalidad política del proyecto educativo nacionalista secundado por partidos que han hecho dejación de sus obligaciones y que se han impregnado del tótem nacionalista, como, fundamentalmente, aquellos del arco parlamentario de las izquierdas, aunque, por su carácter timorato y despersonalizado, también de una derecha que renuncia a hacer su propia política.
Sin embargo, al contrario de lo que ha ocurrido en la actual fase democrática de nuestra historia reciente, en la II República su Gobierno, no parecía asumir estas tesis, como demuestra este texto extraído de la Gaceta de Madrid, número 120 (actual B.O.E) “Es un principio universal de pedagogía que la enseñanza primaria, para ser eficaz ha de producirse en la lengua materna.[...] La lengua materna se ha elevado en ellas a la categoría de lengua vehicular, sin abandonar ni olvidar la otra lengua que se ha cultivado y enseñado con toda intensidad.” (1931)
Casualmente el Boletín nº 6 (julio-Septiembre de 2003) de la UNESCO, decía, también cosas como estas: “El lenguaje y la identidad se encuentran vinculados al término ‘lengua materna’. Una identidad saludable equilibra los distintos aspectos de nuestras personalidades. Una comunidad expresa parte de su identidad a través de sus idiomas de instrucción, en tanto que una sociedad sana toma decisiones que producen comunidades armónicas y personas con confianza en sí mismas.
Años de investigación han demostrado que los niños que inician su educación en la lengua materna tienen un mejor comienzo y exhiben un mejor desempeño que aquellos que son expuestos a un idioma nuevo al ingresar a la escuela. Lo mismo es aplicable a los adultos que buscan alfabetizarse.”
El informe de UNICEF titulado Estado mundial de la infancia 1999 establece que “la Convención sobre los Derechos del Niño nos guía hacia un modelo de enseñanza y aprendizaje más centrado en el niño, modelo en el cual los alumnos participan activamente y resolviendo problemas por sí mismos y desarrollando la autoestima imprescindible para el aprendizaje y la capacitación para tomar decisiones a lo largo de sus vidas” A tal respecto dice la UNESCO: “En las escuelas en que los niños entienden y hablan el idioma que se utiliza en el aula, los niños pueden participar activamente en el plan de estudios.”
Para mayor abundamiento, el Comité para la Eliminación de la Discriminación racial de la ONU, emitió un informe en septiembre de 1996 que denunciaba las dificultades a las que, a veces, se enfrentan los niños de lengua castellana residentes en Cataluña y País Vasco. Y también la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América en un informe en 2000 que expresaban la situación de que los padres que quieren que sus hijos sean educados en castellano deben acudir a los tribunales de Justicia para hacer efectivo este derecho fundamental, sin que, hasta ahora se note la voluntad de los Ejecutivos catalanes de acatar las sentencias de los tribunales.
Este es el panorama. El adoctrinamiento nunca debe sustituir a la educación. Pero en un Estado débil que renuncia al Estado de Derecho como el que tenemos, todo es posible en la ruptura de cualquier principio de seguridad jurídica.
Recientemente un académico de Euskaltzaindia manifestó a un medio de comunicación que las políticas de euskaldunización han tenido resultado allí donde se han impuesto coactivamente, mientras que han sido un fracaso donde no se han podido aplicar obligatoriamente. Han tenido un éxito relativo en el sistema educativo, no donde las gentes han seguido las tendencias libres y su propio albedrío, en concreto en la calle y en el seno familiar. Ningún descubrimiento. No hace falta ser académico para saber que las lenguas no se afianzan con políticas de imposición, son obra evolutiva del ser humano siguiendo sus propias determinaciones.
Lo lamentable de este asunto es que lo que inicialmente era una promoción del euskera respetuosa con los derechos y libertades, con el derecho de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos, con la situación sociolingüística de cada zona o territorio, tal como predica la Ley de Normalización del uso del Euskera, se ha convertido a lo largo de estos cuarenta últimos años en un trágala, en una imposición que ha arrasado los propios derechos de los menores, garantizados sobre el papel en los acuerdos internacionales sobre los derechos del niño. Los modelos lingüísticos originales que estaban concebidos para el respeto al derecho a la escolarización en lengua materna fueron transmutados por la acción del comisariado político en los centros educativos en un modelo de inmersión. El modelo A estaba diseñado para zonas castellanohablantes, el B para zonas mixtas o de transición y el D para zonas vascohablantes. Ese diseño era correcto pues partía del principio de educar a los niños en su lengua primera, la adquirida en el medio social y familiar. Eso, por obra del fundamentalismo nacionalista y por la pasividad de quien podría haberlo evitado (partidos de gobierno en España) se modificó hacia el único modelo, el D de inmersión lingüística, en mayor o menor grado. Lo que era una garantía de preserva de derechos se convirtió en nacionalismo obligatorio en las aulas.
Pero ¿cuál era la razón de fondo? ¿qué se pretendía realmente con ello?
La respuesta a estas dos preguntas las obtenemos de los mismos documentos programáticos de los diseñadores de esta ingeniería social para la aculturación nacionalista. Veamos algunos ejemplos:
“NUESTRO FUTURO ESTÁ EN NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO [Programa de Educación del PNV, ATV 5320 –Fundación Sancho El Sabio de Vitoria-)
Es necesario continuar con la ampliación de la oferta de los modelos D y B, siendo obligación de Gobierno implantarlos tanto en la red privada como en la pública. Para ello será necesario continuar y desarrollar más los programas dirigidos a la captación en euskera del profesorado. Los centros escolares de todas las redes deben ir adecuando su personal a la progresiva demanda de educación en modelos B y D, a la necesidad de un modelo A que ofrezca también la utilización del euskera como vehículo de comunicación y al reto de que todos los modelos sean realmente modelos bilingües. En este sentido a todas las plazas docentes, sean públicas o privadas se les deberá adjudicar un perfil lingüístico aunque sus plazas de preceptividad deberán adecuarse a las demandas sociales, la cualificación progresiva de los modelos y las posibilidades del euskera de las redes educativas.[...]
Ello no es óbice para que, a pesar de todo, también estos docentes deben adoptar una actitud positiva ante el objeto social de la euskaldunización de nuestro pueblo”
Nadie podrá dudar de que la euskaldunización tenía un objetivo político, nada próximo a las necesidades del alumnado o a los paradigmas pedagógicos más elementales. El euskera era y es un instrumento de aculturación nacionalista, y para ello había que modelar al profesorado, cribarlo y depurarlo.
El problema fue la asunción por el PSE (PSOE) del programa nacionalista, sin impedir, sino, todo lo contrario, favorecer, ese proceso de asimilación nacionalista.
Eusko Alkartasuna era más directo aún, dejando fuera de toda duda el objeto y propósito de su plan de adoctrinación:
“PROYECTO DE PONENCIA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA. ATV 13473 –Institución Sancho el Sabio de Vitoria-
El euskera es también el principal signo distintivo de nuestro pueblo, la manifestación más característica de la identidad, a la que Euskialherria debe su mismo nombre y, en gran medida, su extensión del euskera en nuestra sociedad es una exigencia inexcusable para todo abertzale y el fundamento de la pervivencia y el futuro de nuestro pueblo. [...] Por último, el euskera es la lengua nacional de Euskadi. El proyecto de reconstrucción de Euskalherría está indisolublemente ligado al Euskera, y no podemos aceptar ni para nosotros ni para nuestros descendientes, una Euskalherría sin euskera[...]
Como primer objetivo pretendemos lograr un mayor uso del euskera, y la escuela debe ayudar a que el euskera esté presente en todos los lugares y a su implantación social. El hablante de cualquier idioma exige a su escuela que desarrolle las posibilidades del idioma.”
Y yo me pregunto, ¿y en todo este ideario, dónde queda la persona, sus intereses, su motivación, sus expectativas, su personalidad, su cultura propia y diferencial, sus derechos, sus libertades...? El euskera se constituía como objetivo preferente, desplazando a la persona como sujeto y objeto de la educación. Por eso, afirmaban que “[...] la escuela tiene la finalidad de euskaldunizar a los niños que desconozcan el euskera, tarea gigantesca que hay que acometer con objetivos claros y con paso firme y seguro” Lo que era como cambiar los principios fundamentales del movimiento de Franco en la escuela por otro proyecto igualmente totalitario.
No cabe duda de que revivían lo que sus predecesores decían en 1934 “[...]Hablando del euskera en la escuela vasca, tema al que hemos de dedicar un próximo artículo- habíamos pensado que la pérdida del alma vasca había precedido a la desaparición del euskera; que la rehabilitación de ésta dependía de la resurrección de aquella, no de tales o cuales leyes generales dependientes de la lingüística; que la vida del euskera nos era entrañablemente afecta, e incuestionablemente necesaria como objetivo nacional, pero también como sistema revelador de resurgimiento nacional. Y para esto último venía la escuela vasca” (Eskibel, en Buzkerea, 1934). Y por si acaso hubiera dudas del significado político del propósito, afirmaba que “Se trataba de hacer de la escuela política, en el sentido elevado de esa palabra. Escuela de ideal nacional, de reconstrucción nacional, de propósito nacionalizador, de cultivo diferencialista [...] Porque, ¿podríamos hablar de educación vasca si el nacionalismo no llevara en sí mismo la exigencia de una formación ideológica y sentimental adecuada? Y si, en el orden político, la doctrina nacionalista no tuviera más alcance –en su realización-, que las posibilidades que de antemano se pueden prever o hubiera de atemperarse al sentimiento de los elementos retardatarios y de los alienígenas ¿tendríamos nacionalismo? Evidentemente no.
Son solamente unos textos que prueban la finalidad política del proyecto educativo nacionalista secundado por partidos que han hecho dejación de sus obligaciones y que se han impregnado del tótem nacionalista, como, fundamentalmente, aquellos del arco parlamentario de las izquierdas, aunque, por su carácter timorato y despersonalizado, también de una derecha que renuncia a hacer su propia política.
Sin embargo, al contrario de lo que ha ocurrido en la actual fase democrática de nuestra historia reciente, en la II República su Gobierno, no parecía asumir estas tesis, como demuestra este texto extraído de la Gaceta de Madrid, número 120 (actual B.O.E) “Es un principio universal de pedagogía que la enseñanza primaria, para ser eficaz ha de producirse en la lengua materna.[...] La lengua materna se ha elevado en ellas a la categoría de lengua vehicular, sin abandonar ni olvidar la otra lengua que se ha cultivado y enseñado con toda intensidad.” (1931)
Casualmente el Boletín nº 6 (julio-Septiembre de 2003) de la UNESCO, decía, también cosas como estas: “El lenguaje y la identidad se encuentran vinculados al término ‘lengua materna’. Una identidad saludable equilibra los distintos aspectos de nuestras personalidades. Una comunidad expresa parte de su identidad a través de sus idiomas de instrucción, en tanto que una sociedad sana toma decisiones que producen comunidades armónicas y personas con confianza en sí mismas.
Años de investigación han demostrado que los niños que inician su educación en la lengua materna tienen un mejor comienzo y exhiben un mejor desempeño que aquellos que son expuestos a un idioma nuevo al ingresar a la escuela. Lo mismo es aplicable a los adultos que buscan alfabetizarse.”
El informe de UNICEF titulado Estado mundial de la infancia 1999 establece que “la Convención sobre los Derechos del Niño nos guía hacia un modelo de enseñanza y aprendizaje más centrado en el niño, modelo en el cual los alumnos participan activamente y resolviendo problemas por sí mismos y desarrollando la autoestima imprescindible para el aprendizaje y la capacitación para tomar decisiones a lo largo de sus vidas” A tal respecto dice la UNESCO: “En las escuelas en que los niños entienden y hablan el idioma que se utiliza en el aula, los niños pueden participar activamente en el plan de estudios.”
Para mayor abundamiento, el Comité para la Eliminación de la Discriminación racial de la ONU, emitió un informe en septiembre de 1996 que denunciaba las dificultades a las que, a veces, se enfrentan los niños de lengua castellana residentes en Cataluña y País Vasco. Y también la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América en un informe en 2000 que expresaban la situación de que los padres que quieren que sus hijos sean educados en castellano deben acudir a los tribunales de Justicia para hacer efectivo este derecho fundamental, sin que, hasta ahora se note la voluntad de los Ejecutivos catalanes de acatar las sentencias de los tribunales.
Este es el panorama. El adoctrinamiento nunca debe sustituir a la educación. Pero en un Estado débil que renuncia al Estado de Derecho como el que tenemos, todo es posible en la ruptura de cualquier principio de seguridad jurídica.