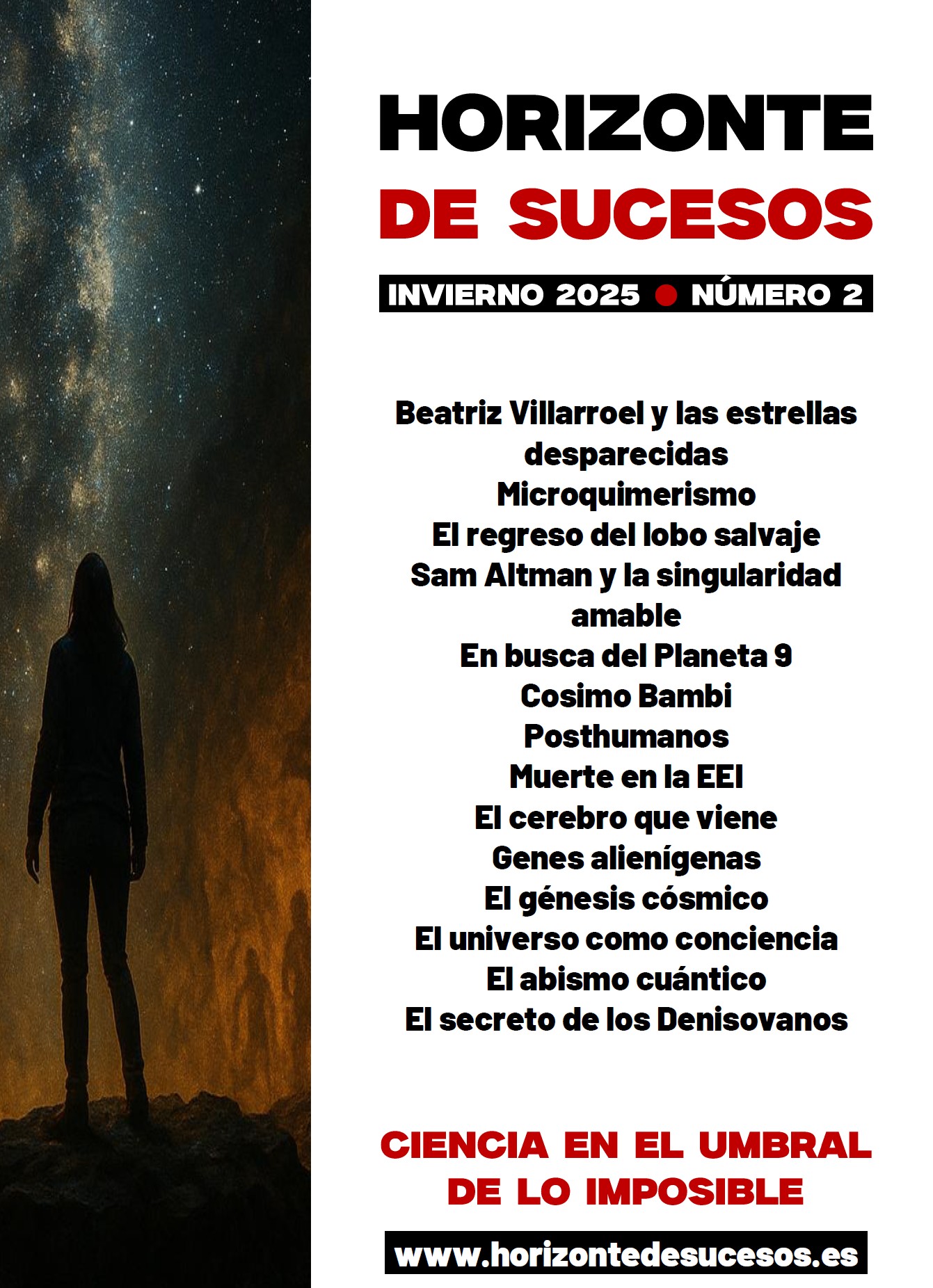Las luchas de liberación arcoíris son luchas propias del orden neoliberal
![[Img #23415]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/12_2022/4956_screenshot-2022-12-23-at-16-05-56-imagen-gratis-en-pixabay-reflejo-del-sol-tenir-multicolor.png)
El paradigma de las "luchas arcoíris" favorecidas por el orden capitalista global permite activar, en un forma que lo es todo menos neutra, la conocida "paradoja de Popper", es decir, el teorema que codifica, para los habitantes de la 'sociedad abierta', esto es, de la democracia de mercado, el derecho a la intolerancia sólo hacia los intolerantes. Este teorema revela su estructura intrínsecamente engañosa en cuanto nos cuestionamos quiénes son realmente los intolerantes o, más precisamente, sobre cómo la fácil identificación de los intolerantes con aquellos que opinan lo contrario respecto a los cánones del pensamiento políticamente correcto único hace que las figuras conocidas –en el que se expresan algunas de las principales batallas de las brigadas fucsia y las guerrillas arcoíris– del odio en nombre de la lucha contra el odio, del bullying en nombre de la lucha contra el bullying, de la discriminación en nombre de la lucha contra el discriminación y, dulcis in fundo , la consecución de condiciones privilegiadas en nombre de la justicia.
No debe pasarse por alto cómo las luchas por los derechos civiles y el progresismo de la "diversidad" conducen desde una perspectiva igualitaria y comunitaria a una de orden reivindicativo y competitivo. Las viejas luchas socialistas dentro del capitalismo dialéctico giraban en torno al ideal de una sociedad redimida, una nación renovada, una comunidad perfeccionada, en la que todos los espacios fueran igualmente libres: pues con el giro neoliberal, las luchas por los derechos civiles jamás cuestionan el horizonte histórico dentro del cual ocurren y, de hecho, casi siempre lo presuponen. Tampoco son nunca capaces de establecer identidades colectivas y anticapitalistas, ya que se limitan, al fin y al cabo, a proponer lo que se ha dado en llamar enclaves de estilo de vida.
La paradoja reside, pues, en el hecho –muy destacado por Zhok en “Crítica de la razón liberal”– de que las llamadas “políticas de la identidad” vinculadas a los derechos civiles acaban desembocando en políticas de pulverización de toda identidad, que no es, en hecho, el -intrínsecamente anti-identitario- de los nuevos enclaves de estilo de vida, todos diferentes y, en conjunto, todos igualmente habitados por instancias mercantilistas. Las políticas de identidad se refieren puntualmente a una identidad gadgetizada que se crea fragmentando toda identidad histórica y social que no pueda asimilarse a la sociedad del libre comercio: por ello, las políticas de identidad resultan inevitablemente en reivindicaciones competitivas de identidades parciales, asimilables al sistema del fanatismo económico y, como se subraya, enemigas de las identidades históricas y culturales de los pueblos, naciones y, en general, comunidades que no coinciden con las masas anónimas de consumidores desarraigados.
El marco general de sentido de las políticas identitarias -que recuerdan el concepto de identidad con el único fin de desactivarlo- es una fragmentación social sin límites, con efectos a veces paradójicos: el neofeminismo liberal divide la sociedad oponiendo hombres y mujeres; dentro del neofeminismo, entonces, se origina la reivindicación de las feministas negras contra las feministas blancas privilegiadas, y así de fragmentación en fragmentación (hasta llegar potencialmente al individuo en competencia y al bellum omnium contra omnes).
Así ocurre que mientras la figura abstracta y deshistorizada del “varón blanco heterosexual” se convierte en el blanco privilegiado de las luchas arcoíris, los jefes sin fronteras, los globócratas sin patria y los lobbies económicos ejercen su dominio sin ser molestados. Además, una observación como la siguiente no requiere especial perspicacia: el único grupo que nunca aparece, entre los definidos como oprimidos y necesitados de una protección particular por las guerrillas del arcoíris, es el proletariado de la memoria marxista, también en uno de sus múltiples encarnaciones contemporáneas, diferentes, pero todas en órbita - desde los asalariados hasta los números de IVA, desde los contratos atípicos hasta los condenados en el grupo de la gig economy– en torno al tema del trabajo y su explotación.
Por el contrario, no sería de extrañar que los administradores de los códigos políticamente correctos clasificaran la misma doctrina marxista de la lucha de clases como un caso, entre muchos, de discurso de odio. En esencia, la astucia de la razón liberal radica en asegurar que, en términos generales, siempre y solo nos centremos en "derechos" que no interfieren con la reproducción del capital y que, de hecho, en no raros casos, la favorecen y la implementan en forma de consumo de bienes: los señores de la globalización gestionan autocráticamente la cuestión económica y laboral, dejando a otros, a modo de compensación (y distracción), la administración de todos los "derechos" ornamentales, inocuos para el orden capitalista o, preferentemente , como para mejorarlo.
Incluso desde este último aspecto, el carácter abstractamente revolucionario y verdaderamente adaptativo de las luchas del arco iris debería emerger claramente, en sus rasgos esenciales: si, en resumen, son toleradas, cuando no promovidas, por los estrategas del capital, esto depende del hecho de que son luchas que no ponen en peligro la estabilidad del orden de clases, sino que contribuyen a consolidarlo. Por un lado, como ya se ha destacado, fragmentan el frente de los ofendidos en un puñado de pretensiones particulares, intrínsecamente no universalizables y, en el fondo, muy a menudo en conflicto entre sí. Por otra parte, y de forma sinérgica, desactivan cualquier crítica holística a la sociedad fragmentada atrapada en sus íntimas contradicciones. Es lo que podríamos llamar la miseria del actual “reivindicacionismo” posmoderno:
Una vez más, como señala Zhok, la sociedad se derrumba y, con ella, la "cadena social" de los oprimidos. En su lugar, prevalece una lucha de todos contra todos los que, en materia de derechos, se expresa en la multiplicación de luchas arcoíris entre grupos -cuando no entre individuos- opuestos entre sí, como sucede con los conflictos entre hombres y mujeres, veganos y carnívoros, musulmanes y cristianos, etc.
La lucha por una sociedad emancipada es, una vez más, sustituida por la nueva figura - abiertamente liberal - de las insurrecciones privadas, que tienen lugar puntualmente en el espacio posibilitado por el mercado y los derechos de consumo que produce y promueve. De este modo, la protesta se reduce a la transgresión privada, casi siempre en forma de mercancía y, en cualquier caso, invariablemente en direcciones compatibles con el funcionamiento más canónico del orden mercantilista.
![[Img #23415]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/12_2022/4956_screenshot-2022-12-23-at-16-05-56-imagen-gratis-en-pixabay-reflejo-del-sol-tenir-multicolor.png)
El paradigma de las "luchas arcoíris" favorecidas por el orden capitalista global permite activar, en un forma que lo es todo menos neutra, la conocida "paradoja de Popper", es decir, el teorema que codifica, para los habitantes de la 'sociedad abierta', esto es, de la democracia de mercado, el derecho a la intolerancia sólo hacia los intolerantes. Este teorema revela su estructura intrínsecamente engañosa en cuanto nos cuestionamos quiénes son realmente los intolerantes o, más precisamente, sobre cómo la fácil identificación de los intolerantes con aquellos que opinan lo contrario respecto a los cánones del pensamiento políticamente correcto único hace que las figuras conocidas –en el que se expresan algunas de las principales batallas de las brigadas fucsia y las guerrillas arcoíris– del odio en nombre de la lucha contra el odio, del bullying en nombre de la lucha contra el bullying, de la discriminación en nombre de la lucha contra el discriminación y, dulcis in fundo , la consecución de condiciones privilegiadas en nombre de la justicia.
No debe pasarse por alto cómo las luchas por los derechos civiles y el progresismo de la "diversidad" conducen desde una perspectiva igualitaria y comunitaria a una de orden reivindicativo y competitivo. Las viejas luchas socialistas dentro del capitalismo dialéctico giraban en torno al ideal de una sociedad redimida, una nación renovada, una comunidad perfeccionada, en la que todos los espacios fueran igualmente libres: pues con el giro neoliberal, las luchas por los derechos civiles jamás cuestionan el horizonte histórico dentro del cual ocurren y, de hecho, casi siempre lo presuponen. Tampoco son nunca capaces de establecer identidades colectivas y anticapitalistas, ya que se limitan, al fin y al cabo, a proponer lo que se ha dado en llamar enclaves de estilo de vida.
La paradoja reside, pues, en el hecho –muy destacado por Zhok en “Crítica de la razón liberal”– de que las llamadas “políticas de la identidad” vinculadas a los derechos civiles acaban desembocando en políticas de pulverización de toda identidad, que no es, en hecho, el -intrínsecamente anti-identitario- de los nuevos enclaves de estilo de vida, todos diferentes y, en conjunto, todos igualmente habitados por instancias mercantilistas. Las políticas de identidad se refieren puntualmente a una identidad gadgetizada que se crea fragmentando toda identidad histórica y social que no pueda asimilarse a la sociedad del libre comercio: por ello, las políticas de identidad resultan inevitablemente en reivindicaciones competitivas de identidades parciales, asimilables al sistema del fanatismo económico y, como se subraya, enemigas de las identidades históricas y culturales de los pueblos, naciones y, en general, comunidades que no coinciden con las masas anónimas de consumidores desarraigados.
El marco general de sentido de las políticas identitarias -que recuerdan el concepto de identidad con el único fin de desactivarlo- es una fragmentación social sin límites, con efectos a veces paradójicos: el neofeminismo liberal divide la sociedad oponiendo hombres y mujeres; dentro del neofeminismo, entonces, se origina la reivindicación de las feministas negras contra las feministas blancas privilegiadas, y así de fragmentación en fragmentación (hasta llegar potencialmente al individuo en competencia y al bellum omnium contra omnes).
Así ocurre que mientras la figura abstracta y deshistorizada del “varón blanco heterosexual” se convierte en el blanco privilegiado de las luchas arcoíris, los jefes sin fronteras, los globócratas sin patria y los lobbies económicos ejercen su dominio sin ser molestados. Además, una observación como la siguiente no requiere especial perspicacia: el único grupo que nunca aparece, entre los definidos como oprimidos y necesitados de una protección particular por las guerrillas del arcoíris, es el proletariado de la memoria marxista, también en uno de sus múltiples encarnaciones contemporáneas, diferentes, pero todas en órbita - desde los asalariados hasta los números de IVA, desde los contratos atípicos hasta los condenados en el grupo de la gig economy– en torno al tema del trabajo y su explotación.
Por el contrario, no sería de extrañar que los administradores de los códigos políticamente correctos clasificaran la misma doctrina marxista de la lucha de clases como un caso, entre muchos, de discurso de odio. En esencia, la astucia de la razón liberal radica en asegurar que, en términos generales, siempre y solo nos centremos en "derechos" que no interfieren con la reproducción del capital y que, de hecho, en no raros casos, la favorecen y la implementan en forma de consumo de bienes: los señores de la globalización gestionan autocráticamente la cuestión económica y laboral, dejando a otros, a modo de compensación (y distracción), la administración de todos los "derechos" ornamentales, inocuos para el orden capitalista o, preferentemente , como para mejorarlo.
Incluso desde este último aspecto, el carácter abstractamente revolucionario y verdaderamente adaptativo de las luchas del arco iris debería emerger claramente, en sus rasgos esenciales: si, en resumen, son toleradas, cuando no promovidas, por los estrategas del capital, esto depende del hecho de que son luchas que no ponen en peligro la estabilidad del orden de clases, sino que contribuyen a consolidarlo. Por un lado, como ya se ha destacado, fragmentan el frente de los ofendidos en un puñado de pretensiones particulares, intrínsecamente no universalizables y, en el fondo, muy a menudo en conflicto entre sí. Por otra parte, y de forma sinérgica, desactivan cualquier crítica holística a la sociedad fragmentada atrapada en sus íntimas contradicciones. Es lo que podríamos llamar la miseria del actual “reivindicacionismo” posmoderno:
Una vez más, como señala Zhok, la sociedad se derrumba y, con ella, la "cadena social" de los oprimidos. En su lugar, prevalece una lucha de todos contra todos los que, en materia de derechos, se expresa en la multiplicación de luchas arcoíris entre grupos -cuando no entre individuos- opuestos entre sí, como sucede con los conflictos entre hombres y mujeres, veganos y carnívoros, musulmanes y cristianos, etc.
La lucha por una sociedad emancipada es, una vez más, sustituida por la nueva figura - abiertamente liberal - de las insurrecciones privadas, que tienen lugar puntualmente en el espacio posibilitado por el mercado y los derechos de consumo que produce y promueve. De este modo, la protesta se reduce a la transgresión privada, casi siempre en forma de mercancía y, en cualquier caso, invariablemente en direcciones compatibles con el funcionamiento más canónico del orden mercantilista.