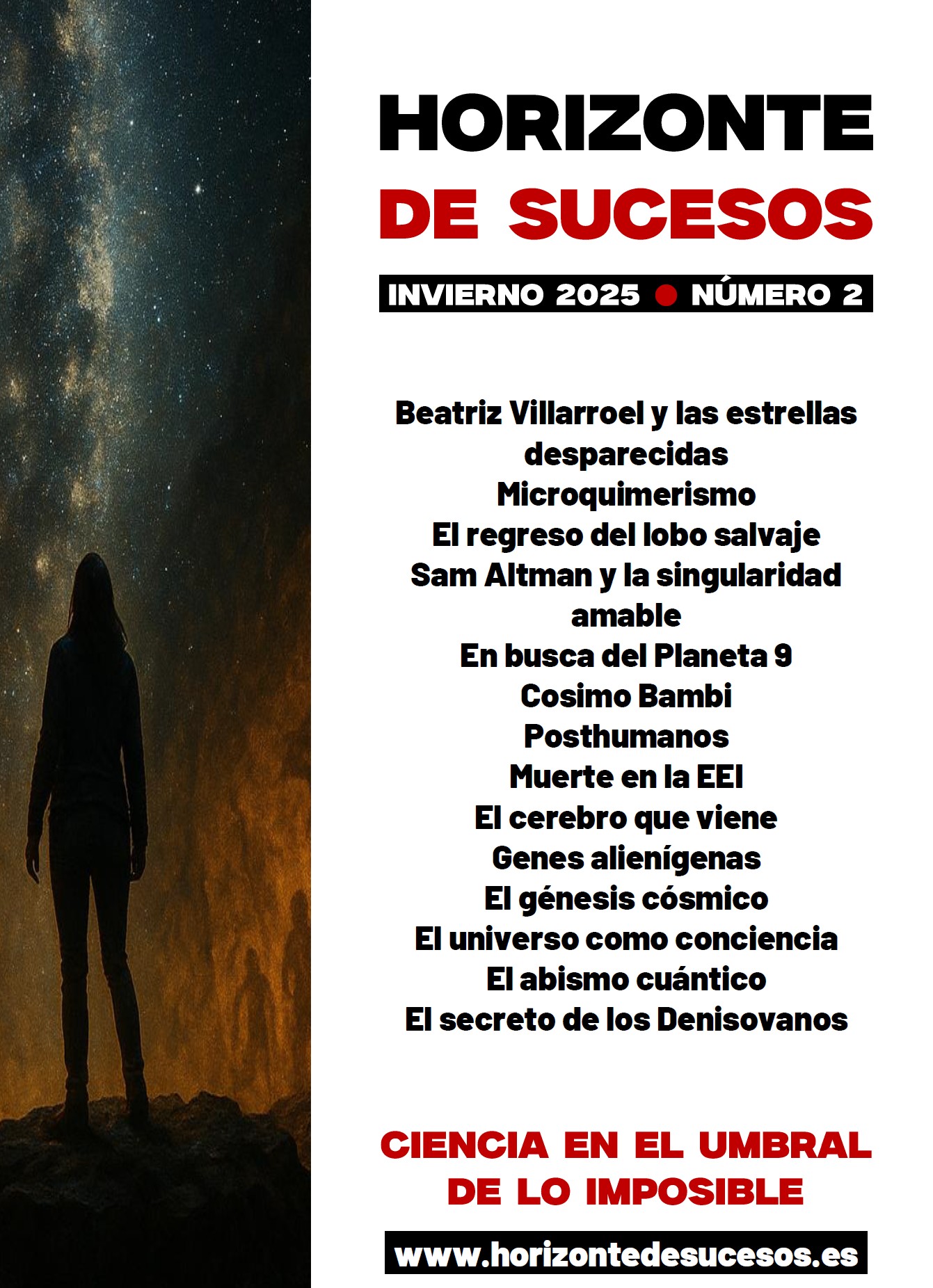Contra Picasso: la construcción de un mito posmoderno
![[Img #23849]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/03_2023/6126_picasso.png)
Este ensayo revisionista que acabo de publicar aparece en un momento histórico de gran confusión categorial. Se diría que aquellos viejos conceptos sobre los que se sustentaba el ser de razón europeo, sujeto a una tradición cristiana y figurativa en las artes, han quedado definitivamente periclitados.
Lo más provocativo de este trabajo, intitulado Contra Picasso: La construcción de un mito posmoderno y publicado por la editorial Letras Inquietas, quizá sea el propio título, intencionalmente polémico. Y dejemos de contar: la incubación de nuestros argumentarios reposa en un concienzudo esfuerzo por no desbarrar con ocurrencias presuntuosas traídas por los pelos. Todo cuanto se defiende en nuestras páginas atiende a una lógica implacable, casi de mera constatación (de cosas, de doctrinas, pero también de hechos, del mismo modo que creemos que 1+1 = 2). Claro, que la posmodernidad es pródiga en atentados contra la más elemental lógica, de ahí la confusión categorial a la que aludíamos.
El gran filósofo sufí Martin Lings, en su obra clásica Símbolo y arquetipo, se hacía una pregunta capital, a la manera de punto de partida de su impactante discurso: “¿Qué es el simbolismo?”; su reflexión era diáfana: “Un hombre, pues, debería al menos comprender lo que esto significa, no sólo por tener que vivir en el aquí y ahora, sino también y sobre todo porque sin tal comprensión no sería capaz de comprenderse él mismo…”. Aplicada a los arcanos metafísicos, esta respuesta no nos tendría que sorprender en absoluto… Pero trasvasada a los cauces de la creación artística, hoy tan malbaratada, adquiere gran pertinencia. Pues dicha dimensión simbólica, a fin de cuentas, es la que mantiene vivas y duraderas grandes obras maestras del arte cristiano, como El Cordero Místico de los Van Eyck.
![[Img #23851]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/03_2023/9059_portada-contra-picasso.png) En las antípodas de esta concepción simbólica –y también significativa– se encuentra Picasso, ese esclavo de la materia postrado ante el inmanentismo más peregrino; no lo decimos nosotros: el propio autor se congratuló no pocas veces de la inconsecuencia de su programa, tan trivial como vacío: “El mundo de hoy no tiene sentido, así que por qué debería pintar cuadros que lo tuvieran.” ¡Palabra de Picasso! ¿A cuánto asciende la puja? En esta confesión tan frívola como estéril queda resumida la vacuidad del discurso picassiano, pivote de referencia del credo nihilista posmoderno –y doctrina del día para tanto cultivador de estéticas sin numen, sin fundamento teleológico y sin función arquetípica alguna–.
En las antípodas de esta concepción simbólica –y también significativa– se encuentra Picasso, ese esclavo de la materia postrado ante el inmanentismo más peregrino; no lo decimos nosotros: el propio autor se congratuló no pocas veces de la inconsecuencia de su programa, tan trivial como vacío: “El mundo de hoy no tiene sentido, así que por qué debería pintar cuadros que lo tuvieran.” ¡Palabra de Picasso! ¿A cuánto asciende la puja? En esta confesión tan frívola como estéril queda resumida la vacuidad del discurso picassiano, pivote de referencia del credo nihilista posmoderno –y doctrina del día para tanto cultivador de estéticas sin numen, sin fundamento teleológico y sin función arquetípica alguna–.
“Repetir Lenin”, regurgitaba hace un par de décadas el insufrible y glamuroso filosofastro de moda Slavoj Žižek. “Repetir Picasso”, podríamos añadir sin encontrar por el contrario ningún eco… He aquí, de nuevo, la estéril verborrea “vanguardista” de la que se nutren tantos “conocedores”, perdidos entre todas esas mercancías propias del impulso cuantitativo caro a las sociedades capitalistas-degeneradas de hogaño, las cuales mueren de tedio en su nociva inanidad; bien advertía de tal debacle (hará ya casi nueve décadas) el eximio historiador del arte Ananda K. Coomaraswamy, quien descifraba con ojo de lince la absoluta inanidad del cubismo:
«Todos somos sabedores, por supuesto, de que el arte abstracto y salvaje se ha puesto de moda recientemente. Pero este arte abstracto nuestro no es nada sino una caricatura del arte primitivo; no es el lenguaje técnico y universal de una ciencia, sino una imitación de las apariencias o el estilo externo de los términos técnicos de una ciencia. Las configuraciones del arte cubista no están informadas por universales, sino que son sólo otra salida para nuestro insistente auto-expresionismo.»
En semejante contexto, y acogiéndonos a la coyuntura del 50 aniversario del fallecimiento del artista malagueño, confirmamos en nuestra revisión cómo Picasso resultó al fin baratija millonaria en manos del Poder, ente trivial y mortuorio sin otros nexos históricos con nuestro presente que los groseramente mercantiles y decorativos (por cuanto aparece privado de todo simbolismo y de toda función arquetípica que permita entroncarlo con el Gran Arte, esa manifestación del espíritu humano que desde la milenaria China hasta nuestras catedrales góticas, articula un programa acorde a una cosmovisión simbólica y funcional, dotada no sólo de forma, sino de “fondo ontológico”).
Es un hecho bien conocido que Picasso involucionó de un academicismo correctamente aprehendido (en este sentido, Ciencia y caridad es su tela más recordada) hasta las cotas más espantosas de la deconstrucción nihilista (véase su auto-referencial serie sobre Las Meninas, inspirada en la obra maestra de Velázquez). Perdido el referente, desmantelada la dimensión trascendente de las cosas, cualquier pretexto era válido para “progresar-egresar”: se entiende que en un sentido meramente pecuniario, lesivo, disolvente. Pero ¿es lícito hablar de progreso ante tamaña mole de insulsas naderías en forma de óleos o acuarelas? La segunda parte del libro se centra precisamente en el estudio, período por período, del periplo del autor, desde sus primeras tentativas hasta su senectud consagrada. Y el resultado final, objetivamente asumido, es descorazonador: la ausencia de programa, el impotente conflicto de las formas, el recurso “a la manera de…”, el carácter ego-psico-terapéutico de tantas obras mediocres amontonadas, desvirtúan la percepción global que del corpus picassiano se tiene.
Hemos hablado de involución, lo que quizá desconcierte a muchos entusiastas adheridos al credo modernista. Al abordar el objeto “Picasso”, la crítica oficial suele expresarse en un sentido inverso, esto es en concepto de “(r)evolución” (se entiende que “hacia mejor”): la justificación de esta narrativa neo-darwiniana, digna de Teilhard de Chardin, viene así a reposar sobre varios factores recurrentes, pero sin duda el más reiterado de todos ellos es el de sus “deformaciones” o “mutaciones”, bien conocidas por los fanáticos de un autor tan camaleónico como tedioso en su condición de visitador polivalente (postimpresionista, “primitivo”, cubista, surrealista, neoclásico, postmoderno…).
En su completa vacuidad a-significativa, Picasso (tan ansioso por llamar la atención en un momento en el que tantos artistas se esfuerzan por llamar la atención) se consolida como un icono posmoderno, sí, y como tal lo hace porque contribuye mejor que otros artistas-de-diseño a consumar el gran experimento de ingeniería social que se llevó a cabo hará un siglo; experimento encaminado a la modificación de la percepción, pero también afín a la debilitación del juicio, a la programación mental diferida… y, cómo no, obsesionado por culminar la entronización de la Nada; la pérdida del Sentido (con mayúscula), o en términos más afines a la docta filosofía perenne: la pérdida del Centro.
Pero Picasso no sólo es un hombre de carne y hueso asido a intereses inconfesables, escabrosos o egoístas: también es toda una multitud alienada, aturdida y desorientada que reniega del orden tradicional sobre el que se justificaba la vida de nuestros antepasados. En cuanto a la “construcción” de su gran fama, la estratificación de su mitomanía, no hubieran sido tales sin la incansable labor mixtificadora proyectada por unos pocos “árbitros del gusto”, gentes sin escrúpulos, eso sí, mas con un enorme poder decisorio, del arco que va de la filantrópica Fundación Rockefeller a los laboratorios de programación mental de la CIA. Y tras el experimento psicosocial derivó luego la mercantilización del artefacto: el mundillo del mercadeo artístico y sus terminales, como es bien sabido, se conforma como uno de los tres principales desagües mundiales en el blanqueo de capitales.
Advertimos al lector sorprendido que en Contra Picasso: La construcción de un mito posmoderno no hemos tenido ningún interés por indagar en los aspectos polémicos de la personalidad de Picasso, ni en sus conflictos familiares, hoy tan aireados. Muy al contrario: nos hemos conformado con someternos al estudio aséptico de la obra del artista, sin otras pretensiones que las de confirmar aquello que cierta intuición (receptiva a los juicios rápidos del sentir popular) nos decía desde decenios atrás.
En manos del lector dejamos el cometido de disentir o sucumbir ante el fraudulento festín de la posmodernidad, de la que don Pablo Ruiz Picasso (devenido hoy pelele en manos de la izquierda) fue uno de sus forzados maestros de ceremonias.
![[Img #23849]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/03_2023/6126_picasso.png)
Este ensayo revisionista que acabo de publicar aparece en un momento histórico de gran confusión categorial. Se diría que aquellos viejos conceptos sobre los que se sustentaba el ser de razón europeo, sujeto a una tradición cristiana y figurativa en las artes, han quedado definitivamente periclitados.
Lo más provocativo de este trabajo, intitulado Contra Picasso: La construcción de un mito posmoderno y publicado por la editorial Letras Inquietas, quizá sea el propio título, intencionalmente polémico. Y dejemos de contar: la incubación de nuestros argumentarios reposa en un concienzudo esfuerzo por no desbarrar con ocurrencias presuntuosas traídas por los pelos. Todo cuanto se defiende en nuestras páginas atiende a una lógica implacable, casi de mera constatación (de cosas, de doctrinas, pero también de hechos, del mismo modo que creemos que 1+1 = 2). Claro, que la posmodernidad es pródiga en atentados contra la más elemental lógica, de ahí la confusión categorial a la que aludíamos.
El gran filósofo sufí Martin Lings, en su obra clásica Símbolo y arquetipo, se hacía una pregunta capital, a la manera de punto de partida de su impactante discurso: “¿Qué es el simbolismo?”; su reflexión era diáfana: “Un hombre, pues, debería al menos comprender lo que esto significa, no sólo por tener que vivir en el aquí y ahora, sino también y sobre todo porque sin tal comprensión no sería capaz de comprenderse él mismo…”. Aplicada a los arcanos metafísicos, esta respuesta no nos tendría que sorprender en absoluto… Pero trasvasada a los cauces de la creación artística, hoy tan malbaratada, adquiere gran pertinencia. Pues dicha dimensión simbólica, a fin de cuentas, es la que mantiene vivas y duraderas grandes obras maestras del arte cristiano, como El Cordero Místico de los Van Eyck.
![[Img #23851]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/03_2023/9059_portada-contra-picasso.png) En las antípodas de esta concepción simbólica –y también significativa– se encuentra Picasso, ese esclavo de la materia postrado ante el inmanentismo más peregrino; no lo decimos nosotros: el propio autor se congratuló no pocas veces de la inconsecuencia de su programa, tan trivial como vacío: “El mundo de hoy no tiene sentido, así que por qué debería pintar cuadros que lo tuvieran.” ¡Palabra de Picasso! ¿A cuánto asciende la puja? En esta confesión tan frívola como estéril queda resumida la vacuidad del discurso picassiano, pivote de referencia del credo nihilista posmoderno –y doctrina del día para tanto cultivador de estéticas sin numen, sin fundamento teleológico y sin función arquetípica alguna–.
En las antípodas de esta concepción simbólica –y también significativa– se encuentra Picasso, ese esclavo de la materia postrado ante el inmanentismo más peregrino; no lo decimos nosotros: el propio autor se congratuló no pocas veces de la inconsecuencia de su programa, tan trivial como vacío: “El mundo de hoy no tiene sentido, así que por qué debería pintar cuadros que lo tuvieran.” ¡Palabra de Picasso! ¿A cuánto asciende la puja? En esta confesión tan frívola como estéril queda resumida la vacuidad del discurso picassiano, pivote de referencia del credo nihilista posmoderno –y doctrina del día para tanto cultivador de estéticas sin numen, sin fundamento teleológico y sin función arquetípica alguna–.
“Repetir Lenin”, regurgitaba hace un par de décadas el insufrible y glamuroso filosofastro de moda Slavoj Žižek. “Repetir Picasso”, podríamos añadir sin encontrar por el contrario ningún eco… He aquí, de nuevo, la estéril verborrea “vanguardista” de la que se nutren tantos “conocedores”, perdidos entre todas esas mercancías propias del impulso cuantitativo caro a las sociedades capitalistas-degeneradas de hogaño, las cuales mueren de tedio en su nociva inanidad; bien advertía de tal debacle (hará ya casi nueve décadas) el eximio historiador del arte Ananda K. Coomaraswamy, quien descifraba con ojo de lince la absoluta inanidad del cubismo:
«Todos somos sabedores, por supuesto, de que el arte abstracto y salvaje se ha puesto de moda recientemente. Pero este arte abstracto nuestro no es nada sino una caricatura del arte primitivo; no es el lenguaje técnico y universal de una ciencia, sino una imitación de las apariencias o el estilo externo de los términos técnicos de una ciencia. Las configuraciones del arte cubista no están informadas por universales, sino que son sólo otra salida para nuestro insistente auto-expresionismo.»
En semejante contexto, y acogiéndonos a la coyuntura del 50 aniversario del fallecimiento del artista malagueño, confirmamos en nuestra revisión cómo Picasso resultó al fin baratija millonaria en manos del Poder, ente trivial y mortuorio sin otros nexos históricos con nuestro presente que los groseramente mercantiles y decorativos (por cuanto aparece privado de todo simbolismo y de toda función arquetípica que permita entroncarlo con el Gran Arte, esa manifestación del espíritu humano que desde la milenaria China hasta nuestras catedrales góticas, articula un programa acorde a una cosmovisión simbólica y funcional, dotada no sólo de forma, sino de “fondo ontológico”).
Es un hecho bien conocido que Picasso involucionó de un academicismo correctamente aprehendido (en este sentido, Ciencia y caridad es su tela más recordada) hasta las cotas más espantosas de la deconstrucción nihilista (véase su auto-referencial serie sobre Las Meninas, inspirada en la obra maestra de Velázquez). Perdido el referente, desmantelada la dimensión trascendente de las cosas, cualquier pretexto era válido para “progresar-egresar”: se entiende que en un sentido meramente pecuniario, lesivo, disolvente. Pero ¿es lícito hablar de progreso ante tamaña mole de insulsas naderías en forma de óleos o acuarelas? La segunda parte del libro se centra precisamente en el estudio, período por período, del periplo del autor, desde sus primeras tentativas hasta su senectud consagrada. Y el resultado final, objetivamente asumido, es descorazonador: la ausencia de programa, el impotente conflicto de las formas, el recurso “a la manera de…”, el carácter ego-psico-terapéutico de tantas obras mediocres amontonadas, desvirtúan la percepción global que del corpus picassiano se tiene.
Hemos hablado de involución, lo que quizá desconcierte a muchos entusiastas adheridos al credo modernista. Al abordar el objeto “Picasso”, la crítica oficial suele expresarse en un sentido inverso, esto es en concepto de “(r)evolución” (se entiende que “hacia mejor”): la justificación de esta narrativa neo-darwiniana, digna de Teilhard de Chardin, viene así a reposar sobre varios factores recurrentes, pero sin duda el más reiterado de todos ellos es el de sus “deformaciones” o “mutaciones”, bien conocidas por los fanáticos de un autor tan camaleónico como tedioso en su condición de visitador polivalente (postimpresionista, “primitivo”, cubista, surrealista, neoclásico, postmoderno…).
En su completa vacuidad a-significativa, Picasso (tan ansioso por llamar la atención en un momento en el que tantos artistas se esfuerzan por llamar la atención) se consolida como un icono posmoderno, sí, y como tal lo hace porque contribuye mejor que otros artistas-de-diseño a consumar el gran experimento de ingeniería social que se llevó a cabo hará un siglo; experimento encaminado a la modificación de la percepción, pero también afín a la debilitación del juicio, a la programación mental diferida… y, cómo no, obsesionado por culminar la entronización de la Nada; la pérdida del Sentido (con mayúscula), o en términos más afines a la docta filosofía perenne: la pérdida del Centro.
Pero Picasso no sólo es un hombre de carne y hueso asido a intereses inconfesables, escabrosos o egoístas: también es toda una multitud alienada, aturdida y desorientada que reniega del orden tradicional sobre el que se justificaba la vida de nuestros antepasados. En cuanto a la “construcción” de su gran fama, la estratificación de su mitomanía, no hubieran sido tales sin la incansable labor mixtificadora proyectada por unos pocos “árbitros del gusto”, gentes sin escrúpulos, eso sí, mas con un enorme poder decisorio, del arco que va de la filantrópica Fundación Rockefeller a los laboratorios de programación mental de la CIA. Y tras el experimento psicosocial derivó luego la mercantilización del artefacto: el mundillo del mercadeo artístico y sus terminales, como es bien sabido, se conforma como uno de los tres principales desagües mundiales en el blanqueo de capitales.
Advertimos al lector sorprendido que en Contra Picasso: La construcción de un mito posmoderno no hemos tenido ningún interés por indagar en los aspectos polémicos de la personalidad de Picasso, ni en sus conflictos familiares, hoy tan aireados. Muy al contrario: nos hemos conformado con someternos al estudio aséptico de la obra del artista, sin otras pretensiones que las de confirmar aquello que cierta intuición (receptiva a los juicios rápidos del sentir popular) nos decía desde decenios atrás.
En manos del lector dejamos el cometido de disentir o sucumbir ante el fraudulento festín de la posmodernidad, de la que don Pablo Ruiz Picasso (devenido hoy pelele en manos de la izquierda) fue uno de sus forzados maestros de ceremonias.