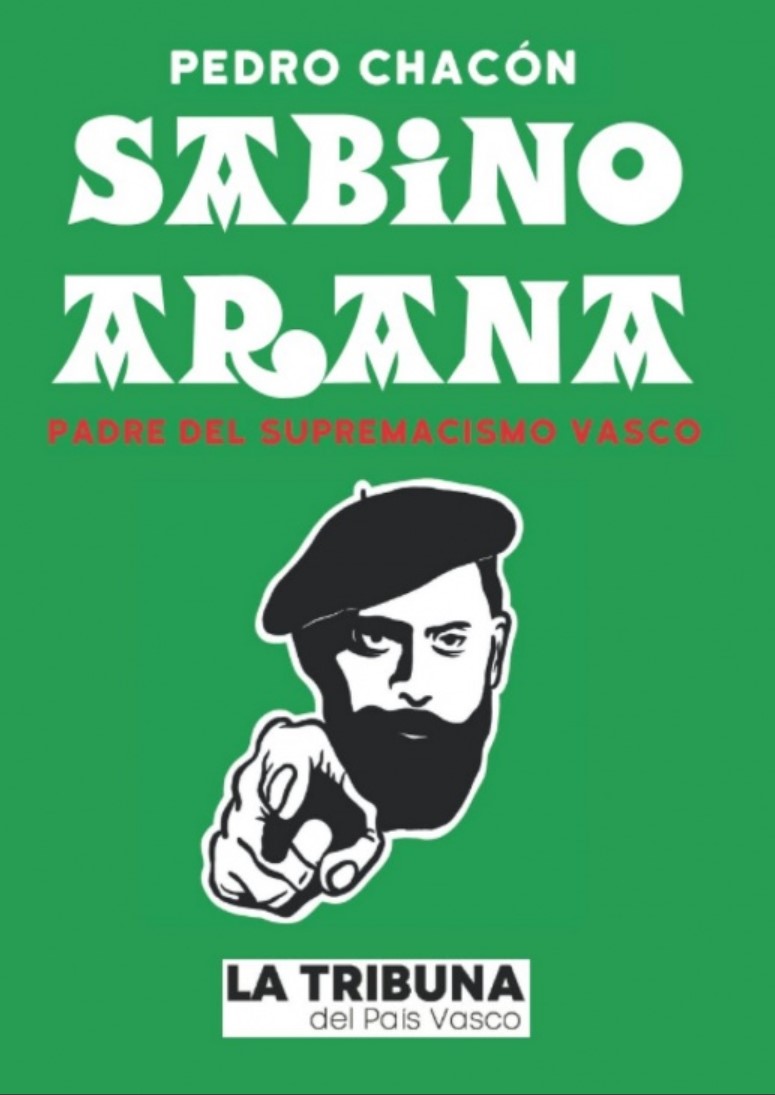La memoria verdadera de la Casa de Juntas de Guernica
Con motivo de la última conmemoración del bombardeo de Guernica, el 26 de abril pasado, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, cuyo titular es Félix Bolaños, hizo pública una resolución, que apareció en el BOE del día 27 de abril, por la que se incoaba la “declaración de lugar de memoria de la Casa de Juntas de Gernika-Lumo”.
Me temo que la interpretación más cabal de esta resolución es verla como una forma de satisfacer la petición reiterada del PNV de que el Estado español pida perdón por el bombardeo de Guernica: poner la Casa de Juntas como primer lugar de memoria de la nueva ley llamada de memoria democrática, la misma que sirvió de referente legal para sacar los restos de José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos, sería una forma de resaltar su importancia simbólica para el País Vasco, para España y para la democracia en su conjunto.
Recordamos que la presidenta de las Juntas Generales de Vizcaya, Ana Otadui, del PNV, se tomó a mal la resolución del ministerio, el día mismo en que salió en el BOE, porque, según ella, se realizó “de forma unilateral”. Habló incluso de una “falta de respeto”. Lo cual denota hasta qué punto el nacionalismo se siente propietario del País Vasco y de sus instituciones y monumentos. Es el colmo: como si tuvieran que pedirles permiso a ellos hasta para otorgar un reconocimiento o un premio a cualquiera de las instituciones que controlan, como es la de este caso.
Pero a lo que voy es que la resolución del Ministerio de Bolaños, rezuma papanatismo pronacionalista por todos sus poros. Bolaños se convierte, así, en el último acomplejado español ante el nacionalismo vasco. Hace en su resolución un repaso de la historia por la que piensan constituir la Casa de Juntas en lugar de memoria democrática, intentando contentar así al PNV, como digo, que quedaría erigido –basta observar la reacción de Ana Otadui que acabamos de comentar– en una especie de propietario universal del recinto. En dicho repaso aparece incluso el cuadro de Picasso redenominado en el BOE como “Gernika”, en grafía eusquérica, cuando su nombre real, con el que lo tituló su autor, es el de “Guernica”, con grafía española, que es como se le conoce y está catalogado en todo el mundo mundial. Pero es que nuestros socialistas son así: también el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en su día concedió al PNV, para conseguir su aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2011, que las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa solo tuvieran como único nombre oficial el de su grafía eusquérica. Pues lo mismo ahora con el cuadro de Guernica. Estos socialistas, si les valiera, con tal de congraciarse con el PNV, redenominarían oficialmente el cuadro de Picasso en grafía eusquérica por encima de la voluntad de la propia familia y herederos, si hiciera falta.
Pero el motivo de este artículo es recordar, una vez más, que la Casa de Juntas de Guernica tiene una historia mucho más profunda y reveladora que la que estos partidarios de la llamada memoria democrática nos quieren mostrar. Una historia que echa abajo, literalmente, la concepción nacionalista de la historia del País Vasco, según la cual las tres provincias que lo conforman y al menos hasta 1839 (fecha de la ley foral de dicho año) eran independientes de España (pásmense los que no lo sepan, pero esta idea sigue siendo sagrada para el nacionalismo en su conjunto a día de hoy). Y para demostrar de una manera simple la brutalidad que encierra esa convicción, basta recurrir al libro que publicó en 1897 Fernando Olascoaga y Gorostiaga titulado El árbol de Guernica y la Casa-Solar de la Antigua, que está digitalizado y es de consulta pública, donde nos cuenta la historia de ese edificio singular y el significado histórico del mismo.
Lo más maravilloso y definitivo de este trabajo y de su autor y que, por supuesto, honra a ambos, es que mereció el desprecio de Sabino Arana, el fundador del nacionalismo vasco. Y basta acercarse al libro para comprender las razones de dicho desprecio. En su página 196 nos dice: “el separatismo es no solo la negación de nuestra historia, sino la negación de la historia total de España desde los tiempos de la Reconquista, y la absoluta negación igualmente de nuestra antigua constitución y hasta del fundamento y base sobre que se asentaron y levantaron, con solidez y firmeza incontrastables, nuestros derechos y el régimen mismo foral que disfrutaron nuestros mayores”.
Como saben mis lectores de La Tribuna del País Vasco, no es para nada habitual encontrar en Sabino Arana una opinión, ni contraria ni mucho menos favorable, sobre otro autor u obra. Sin duda por la escasa atención del fundador del PNV a todo lo que no respondiera a su estrecha, maniquea y raquítica manera de conocer y entender lo vasco. Así es como encontramos en el número 17 de su periódico Baserritarra (22-8-1897) un artículo titulado “Bibliografía” (pp. 1381-1384 de sus Obras Completas), donde se despacha a gusto, identificando a Fernando Olascoaga como lo que realmente fue: un liberal-fuerista vasco, seguidor de Fidel de Sagarmínaga. Y decir Sagarmínaga, para Sabino Arana, era como mentar al diablo. Así que este Olascoaga, seguidor de Sagarmínaga, se llevó lo suyo tan solo por esta relación. Así funcionaba mentalmente nuestro personaje. De entrada, considera el libro de este modo: “Es un libro que no necesita crítica: a cualquiera que sepa sólo leer bástale leerlo, para formarse juicio exacto del mismo sin necesidad de consultar el dictamen de los doctos. Tal es su vulgaridad y tan ostensibles los defectos de su forma y fondo”. Es curioso el razonamiento. Porque según Arana es el dictamen de los doctos el que debe dar la pauta para leer cualquier libro. Pero en este caso, bastaría solo con leerlo para comprender la calidad del mismo. Bueno, no está mal. Yo pensaba que era leyendo un libro como se puede deducir su calidad, por lo menos para uno mismo y sin necesidad de un examen previo de los doctos. O que, en todo caso, la opinión de los doctos está muy bien, pero la lectura propia, obviamente, también. Ahora va a resultar que el examen de los doctos es necesario para comprender la calidad de cualquier obra. ¿Pues desde cuándo Sabino Arana seguía el examen de los doctos para aventurar sus peregrinas teorías? Para empezar, si se hubiera dejado llevar por la opinión de los doctos de su tiempo, lo lógico es que se hubiera quedado en su casa, en lugar de formar el lío que formó creando el nacionalismo vasco. Con la historia de Vizcaya, de Labayru, por ejemplo, que se publicó unos años antes y a la que Sabino Arana puso literalmente a bajar de un burro, no le hizo falta el dictamen de los doctos, le bastó y sobró el de sí mismo. Esto decía en su crítica en Bizkaitarra, con motivo de la aparición del primer volumen de la “Historia General del Señorío de Bizcaya” de Estanislao Jaime de Labayru: “No es, pues, el nombre del autor en lo que debe fijarse uno, cuando se propone estudiar un libro, sino en lo que éste mismo contiene” (p. 597 de Obras Completas). Y como conclusión a sus críticas podríamos citar esta otra afirmación: no le guía el patriotismo; guíale el amor a los estudios históricos” (p. 643), que, obviamente, más que una crítica resulta, a la postre, todo un elogio.
¿Pero qué es lo que realmente dice el libro, en este caso el de Olascoaga, sobre la Casa de Juntas de Guernica? Pues simplemente su verdadera historia, donde descuella la figura del corregidor Gonzalo Moro, enviado por el rey de Castilla. La figura de los corregidores, que eran los representantes supremos del rey en los territorios de su jurisdicción a los que eran enviados, demuestra, sin necesidad de mayores disquisiciones, el sometimiento de dichos territorios a la corona castellana y la imposibilidad de que fueran independientes, como quiere hacernos creer todavía el nacionalismo. La presencia del corregidor lo explicaba todo: allí donde eran enviados allí estaba la presencia del rey. Y Gonzalo Moro fue enviado por el rey Enrique III de Castilla en 1394 a Vizcaya y después a Guipúzcoa, para tratar de meter en cintura las demasías que por aquella época cometían los parientes mayores, empeñados en una guerra de bandos que estaba esquilmando el territorio vasco, sobre todo el que vertía hacia la costa. Lo cuenta Alfonso de los Santos Lasúrtegui en su libro La Hermandad de Guipúzcoa y el Corregidor Doctor Gonzalo Moro (San Sebastián, 1935). Gonzalo Moro ejerció su cargo de Corregidor de Vizcaya hasta 1427, durante treinta años, y en Guipúzcoa lo fue entre 1397 y 1415.
Antonio de Trueba, en su artículo sobre “El Patronato de la Antigua de Guernica”, aparecido en la revista Euskal-Erria de San Sebastián en 1886, alarga aún más el periodo de corregimiento de Gonzalo Moro, extendiéndolo hasta los cincuenta años. El cronista y archivero de la Casa de Juntas nos recuerda que “el doctor Gonzalo Moro, su mujer y su hija reedificaron la iglesia juradera y fundaron un hospital contiguo a ella, dotando así iglesia como hospital de rentas suficientes para su sostenimiento; el primero mandó en su testamento que se le enterrarse en la Antigua, como en efecto se hizo, y ninguno que no fuese de su rodilla se enterrase allí. Esta última cláusula no fue respetada en la ejecutoria del provisor pues este dio libre entierro a los extraños a la familia y linaje de Gonzalo Moro. La iglesia juradera era una ermita pequeña cuando el corregidor la sustituyó con otra mucho mayor que conocieron personas que aún viven en Bizcaya, como que su demolición para sustituirla con la actual fue el año 1827. Es punto menos que imposible que en esta última demolición, en que intervinieron personas ilustradas y amantes de las glorias y recuerdos del Señorío, no se recordase que allí estaba el sepulcro del doctor Gonzalo Moro y se pensase en conservarle. No hay acta ni memoria alguna que lo indique, pero es de suponer que aquel sepulcro estuviese confundido con los demás y por tanto no se pudiese guardarle excepcional respeto.”
Bueno, pues hoy, con tantos medios de que disponemos para, mediante el análisis de ADN, recuperar los restos mortales de personas fallecidas hace siglos y aún milenios, como vemos en Atapuerca, tenemos que nuestros gobernantes nacionalistas actuales, e instituciones particulares como la Sociedad Aranzadi, que se afanan en rescatar restos que demuestren que el eusquera pervivía aquí desde hace más de no sé cuántos miles de años, no hayan tenido la voluntad y la decencia de rescatar, del sepulcro de la Casa de Juntas de Guernica, los restos de Gonzalo Moro, el corregidor que, como nos recuerda el citado Lasúrtegui, “desempeñó el cargo con tal tacto que sus intervenciones numerosas se contaron por éxitos y su nombre fue grato en el país. Intervino activamente en sus Ordenanzas cuya redacción él presidió en las Juntas de Guernica, Avellaneda y Guetaria; (…) tuvo tal cariño al país que quiso ser enterrado en Santa María de la Antigua, de Guernica, que él amplió y reconstruyó”. Y más adelante dice que “tal fue el afecto que supo conquistarse en el país, que el Rey Enrique III, por Provisión de 1402, le nombró alcalde de Bilbao a petición de la villa”.
Sería sencillo rastrear su identidad, puesto que sus descendientes están también identificados. El propio Trueba nos dice que “el doctor Gonzalo Moro casó con Dª. María Urtiz de Ibargüen y de ella tuvo a Dª. María López [aquí se ve cómo en aquella época, y aun después, hasta el siglo XIX, no se seguían los apellidos de los progenitores]; esta casó en Vitoria con Diego Martínez de Legarbe y tuvo un hijo llamado el bachiller Enríquez; el bachiller casó en Mondragón y tuvo una hija que a su vez casó con Lope López de Unzueta, prestamero de Bizcaya, y por último de este matrimonio nació una hija que casó en la casa de Barroeta de Jomein (sic)”.
Que en una villa saturada de memoria histórica como es la Guernica actual, exista una figura histórica como la del corregidor Gonzalo Moro, enterrada debajo de la Casa de Juntas desde la reedificación de la misma, pero al que nadie se ha preocupado nunca por rehabilitar, siendo como fue el personaje que nos legó el edificio original sobre el que se levantó en 1827 el que hoy conocemos, y que ninguna placa del edificio lo recuerde, resulta sencillamente escandaloso. La explicación no es otra que haber sido corregidor, enviado desde la corte por el rey Enrique III de Castilla, en demostración de la jurisdicción que ejercía en estas tierras de manera soberana, desmintiendo rotundamente la independencia que estos nacionalistas vascos, historiadores de pacotilla, consideran que existía aquí desde tiempos inmemoriales. Los corregidores, como Gonzalo Moro, que hubo en Vizcaya y Guipúzcoa desde finales del siglo XIV hasta el siglo XIX demuestran sin la más mínima duda, la españolidad de estas tierras. Pero está claro que rescatar los restos de Gonzalo Moro del subsuelo de la Casa de Juntas y poner la correspondiente placa a la vista de todos y que honre su memoria, será labor que tendrán que hacer quienes sobrevivan a este malhadado régimen nacionalista que nos asola.
Con motivo de la última conmemoración del bombardeo de Guernica, el 26 de abril pasado, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, cuyo titular es Félix Bolaños, hizo pública una resolución, que apareció en el BOE del día 27 de abril, por la que se incoaba la “declaración de lugar de memoria de la Casa de Juntas de Gernika-Lumo”.
Me temo que la interpretación más cabal de esta resolución es verla como una forma de satisfacer la petición reiterada del PNV de que el Estado español pida perdón por el bombardeo de Guernica: poner la Casa de Juntas como primer lugar de memoria de la nueva ley llamada de memoria democrática, la misma que sirvió de referente legal para sacar los restos de José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos, sería una forma de resaltar su importancia simbólica para el País Vasco, para España y para la democracia en su conjunto.
Recordamos que la presidenta de las Juntas Generales de Vizcaya, Ana Otadui, del PNV, se tomó a mal la resolución del ministerio, el día mismo en que salió en el BOE, porque, según ella, se realizó “de forma unilateral”. Habló incluso de una “falta de respeto”. Lo cual denota hasta qué punto el nacionalismo se siente propietario del País Vasco y de sus instituciones y monumentos. Es el colmo: como si tuvieran que pedirles permiso a ellos hasta para otorgar un reconocimiento o un premio a cualquiera de las instituciones que controlan, como es la de este caso.
Pero a lo que voy es que la resolución del Ministerio de Bolaños, rezuma papanatismo pronacionalista por todos sus poros. Bolaños se convierte, así, en el último acomplejado español ante el nacionalismo vasco. Hace en su resolución un repaso de la historia por la que piensan constituir la Casa de Juntas en lugar de memoria democrática, intentando contentar así al PNV, como digo, que quedaría erigido –basta observar la reacción de Ana Otadui que acabamos de comentar– en una especie de propietario universal del recinto. En dicho repaso aparece incluso el cuadro de Picasso redenominado en el BOE como “Gernika”, en grafía eusquérica, cuando su nombre real, con el que lo tituló su autor, es el de “Guernica”, con grafía española, que es como se le conoce y está catalogado en todo el mundo mundial. Pero es que nuestros socialistas son así: también el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en su día concedió al PNV, para conseguir su aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2011, que las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa solo tuvieran como único nombre oficial el de su grafía eusquérica. Pues lo mismo ahora con el cuadro de Guernica. Estos socialistas, si les valiera, con tal de congraciarse con el PNV, redenominarían oficialmente el cuadro de Picasso en grafía eusquérica por encima de la voluntad de la propia familia y herederos, si hiciera falta.
Pero el motivo de este artículo es recordar, una vez más, que la Casa de Juntas de Guernica tiene una historia mucho más profunda y reveladora que la que estos partidarios de la llamada memoria democrática nos quieren mostrar. Una historia que echa abajo, literalmente, la concepción nacionalista de la historia del País Vasco, según la cual las tres provincias que lo conforman y al menos hasta 1839 (fecha de la ley foral de dicho año) eran independientes de España (pásmense los que no lo sepan, pero esta idea sigue siendo sagrada para el nacionalismo en su conjunto a día de hoy). Y para demostrar de una manera simple la brutalidad que encierra esa convicción, basta recurrir al libro que publicó en 1897 Fernando Olascoaga y Gorostiaga titulado El árbol de Guernica y la Casa-Solar de la Antigua, que está digitalizado y es de consulta pública, donde nos cuenta la historia de ese edificio singular y el significado histórico del mismo.
Lo más maravilloso y definitivo de este trabajo y de su autor y que, por supuesto, honra a ambos, es que mereció el desprecio de Sabino Arana, el fundador del nacionalismo vasco. Y basta acercarse al libro para comprender las razones de dicho desprecio. En su página 196 nos dice: “el separatismo es no solo la negación de nuestra historia, sino la negación de la historia total de España desde los tiempos de la Reconquista, y la absoluta negación igualmente de nuestra antigua constitución y hasta del fundamento y base sobre que se asentaron y levantaron, con solidez y firmeza incontrastables, nuestros derechos y el régimen mismo foral que disfrutaron nuestros mayores”.
Como saben mis lectores de La Tribuna del País Vasco, no es para nada habitual encontrar en Sabino Arana una opinión, ni contraria ni mucho menos favorable, sobre otro autor u obra. Sin duda por la escasa atención del fundador del PNV a todo lo que no respondiera a su estrecha, maniquea y raquítica manera de conocer y entender lo vasco. Así es como encontramos en el número 17 de su periódico Baserritarra (22-8-1897) un artículo titulado “Bibliografía” (pp. 1381-1384 de sus Obras Completas), donde se despacha a gusto, identificando a Fernando Olascoaga como lo que realmente fue: un liberal-fuerista vasco, seguidor de Fidel de Sagarmínaga. Y decir Sagarmínaga, para Sabino Arana, era como mentar al diablo. Así que este Olascoaga, seguidor de Sagarmínaga, se llevó lo suyo tan solo por esta relación. Así funcionaba mentalmente nuestro personaje. De entrada, considera el libro de este modo: “Es un libro que no necesita crítica: a cualquiera que sepa sólo leer bástale leerlo, para formarse juicio exacto del mismo sin necesidad de consultar el dictamen de los doctos. Tal es su vulgaridad y tan ostensibles los defectos de su forma y fondo”. Es curioso el razonamiento. Porque según Arana es el dictamen de los doctos el que debe dar la pauta para leer cualquier libro. Pero en este caso, bastaría solo con leerlo para comprender la calidad del mismo. Bueno, no está mal. Yo pensaba que era leyendo un libro como se puede deducir su calidad, por lo menos para uno mismo y sin necesidad de un examen previo de los doctos. O que, en todo caso, la opinión de los doctos está muy bien, pero la lectura propia, obviamente, también. Ahora va a resultar que el examen de los doctos es necesario para comprender la calidad de cualquier obra. ¿Pues desde cuándo Sabino Arana seguía el examen de los doctos para aventurar sus peregrinas teorías? Para empezar, si se hubiera dejado llevar por la opinión de los doctos de su tiempo, lo lógico es que se hubiera quedado en su casa, en lugar de formar el lío que formó creando el nacionalismo vasco. Con la historia de Vizcaya, de Labayru, por ejemplo, que se publicó unos años antes y a la que Sabino Arana puso literalmente a bajar de un burro, no le hizo falta el dictamen de los doctos, le bastó y sobró el de sí mismo. Esto decía en su crítica en Bizkaitarra, con motivo de la aparición del primer volumen de la “Historia General del Señorío de Bizcaya” de Estanislao Jaime de Labayru: “No es, pues, el nombre del autor en lo que debe fijarse uno, cuando se propone estudiar un libro, sino en lo que éste mismo contiene” (p. 597 de Obras Completas). Y como conclusión a sus críticas podríamos citar esta otra afirmación: no le guía el patriotismo; guíale el amor a los estudios históricos” (p. 643), que, obviamente, más que una crítica resulta, a la postre, todo un elogio.
¿Pero qué es lo que realmente dice el libro, en este caso el de Olascoaga, sobre la Casa de Juntas de Guernica? Pues simplemente su verdadera historia, donde descuella la figura del corregidor Gonzalo Moro, enviado por el rey de Castilla. La figura de los corregidores, que eran los representantes supremos del rey en los territorios de su jurisdicción a los que eran enviados, demuestra, sin necesidad de mayores disquisiciones, el sometimiento de dichos territorios a la corona castellana y la imposibilidad de que fueran independientes, como quiere hacernos creer todavía el nacionalismo. La presencia del corregidor lo explicaba todo: allí donde eran enviados allí estaba la presencia del rey. Y Gonzalo Moro fue enviado por el rey Enrique III de Castilla en 1394 a Vizcaya y después a Guipúzcoa, para tratar de meter en cintura las demasías que por aquella época cometían los parientes mayores, empeñados en una guerra de bandos que estaba esquilmando el territorio vasco, sobre todo el que vertía hacia la costa. Lo cuenta Alfonso de los Santos Lasúrtegui en su libro La Hermandad de Guipúzcoa y el Corregidor Doctor Gonzalo Moro (San Sebastián, 1935). Gonzalo Moro ejerció su cargo de Corregidor de Vizcaya hasta 1427, durante treinta años, y en Guipúzcoa lo fue entre 1397 y 1415.
Antonio de Trueba, en su artículo sobre “El Patronato de la Antigua de Guernica”, aparecido en la revista Euskal-Erria de San Sebastián en 1886, alarga aún más el periodo de corregimiento de Gonzalo Moro, extendiéndolo hasta los cincuenta años. El cronista y archivero de la Casa de Juntas nos recuerda que “el doctor Gonzalo Moro, su mujer y su hija reedificaron la iglesia juradera y fundaron un hospital contiguo a ella, dotando así iglesia como hospital de rentas suficientes para su sostenimiento; el primero mandó en su testamento que se le enterrarse en la Antigua, como en efecto se hizo, y ninguno que no fuese de su rodilla se enterrase allí. Esta última cláusula no fue respetada en la ejecutoria del provisor pues este dio libre entierro a los extraños a la familia y linaje de Gonzalo Moro. La iglesia juradera era una ermita pequeña cuando el corregidor la sustituyó con otra mucho mayor que conocieron personas que aún viven en Bizcaya, como que su demolición para sustituirla con la actual fue el año 1827. Es punto menos que imposible que en esta última demolición, en que intervinieron personas ilustradas y amantes de las glorias y recuerdos del Señorío, no se recordase que allí estaba el sepulcro del doctor Gonzalo Moro y se pensase en conservarle. No hay acta ni memoria alguna que lo indique, pero es de suponer que aquel sepulcro estuviese confundido con los demás y por tanto no se pudiese guardarle excepcional respeto.”
Bueno, pues hoy, con tantos medios de que disponemos para, mediante el análisis de ADN, recuperar los restos mortales de personas fallecidas hace siglos y aún milenios, como vemos en Atapuerca, tenemos que nuestros gobernantes nacionalistas actuales, e instituciones particulares como la Sociedad Aranzadi, que se afanan en rescatar restos que demuestren que el eusquera pervivía aquí desde hace más de no sé cuántos miles de años, no hayan tenido la voluntad y la decencia de rescatar, del sepulcro de la Casa de Juntas de Guernica, los restos de Gonzalo Moro, el corregidor que, como nos recuerda el citado Lasúrtegui, “desempeñó el cargo con tal tacto que sus intervenciones numerosas se contaron por éxitos y su nombre fue grato en el país. Intervino activamente en sus Ordenanzas cuya redacción él presidió en las Juntas de Guernica, Avellaneda y Guetaria; (…) tuvo tal cariño al país que quiso ser enterrado en Santa María de la Antigua, de Guernica, que él amplió y reconstruyó”. Y más adelante dice que “tal fue el afecto que supo conquistarse en el país, que el Rey Enrique III, por Provisión de 1402, le nombró alcalde de Bilbao a petición de la villa”.
Sería sencillo rastrear su identidad, puesto que sus descendientes están también identificados. El propio Trueba nos dice que “el doctor Gonzalo Moro casó con Dª. María Urtiz de Ibargüen y de ella tuvo a Dª. María López [aquí se ve cómo en aquella época, y aun después, hasta el siglo XIX, no se seguían los apellidos de los progenitores]; esta casó en Vitoria con Diego Martínez de Legarbe y tuvo un hijo llamado el bachiller Enríquez; el bachiller casó en Mondragón y tuvo una hija que a su vez casó con Lope López de Unzueta, prestamero de Bizcaya, y por último de este matrimonio nació una hija que casó en la casa de Barroeta de Jomein (sic)”.
Que en una villa saturada de memoria histórica como es la Guernica actual, exista una figura histórica como la del corregidor Gonzalo Moro, enterrada debajo de la Casa de Juntas desde la reedificación de la misma, pero al que nadie se ha preocupado nunca por rehabilitar, siendo como fue el personaje que nos legó el edificio original sobre el que se levantó en 1827 el que hoy conocemos, y que ninguna placa del edificio lo recuerde, resulta sencillamente escandaloso. La explicación no es otra que haber sido corregidor, enviado desde la corte por el rey Enrique III de Castilla, en demostración de la jurisdicción que ejercía en estas tierras de manera soberana, desmintiendo rotundamente la independencia que estos nacionalistas vascos, historiadores de pacotilla, consideran que existía aquí desde tiempos inmemoriales. Los corregidores, como Gonzalo Moro, que hubo en Vizcaya y Guipúzcoa desde finales del siglo XIV hasta el siglo XIX demuestran sin la más mínima duda, la españolidad de estas tierras. Pero está claro que rescatar los restos de Gonzalo Moro del subsuelo de la Casa de Juntas y poner la correspondiente placa a la vista de todos y que honre su memoria, será labor que tendrán que hacer quienes sobrevivan a este malhadado régimen nacionalista que nos asola.