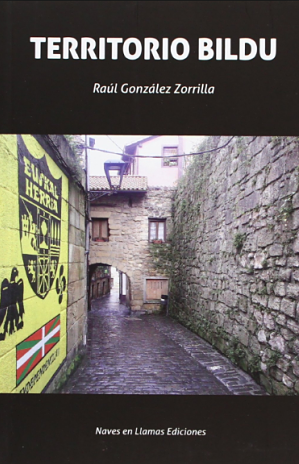El País Vasco y la teoría de las ventanas rotas
Solamente cinco décadas de atrocidades de la banda terrorista ETA y de dominio totalitario nacionalista y socialista, potenciadas por la apatía del Estado y la incapacidad de las instituciones para defender los valores democráticos ante los constantes desdenes a la dignidad humana que persisten en esta región, pueden explicar el surgimiento en el País Vasco, y especialmente en Guipúzcoa, del espacio político-sociológico espectral y éticamente yermo en el que vivimos actualmente.
Aunque habitualmente casi todos se empeñen en vestir la atrocidad con la sedas más elegantes, hay que repetir sin descanso que aquí, en el País Vasco, y especialmente en Guipúzcoa, las relaciones entre los ciudadanos no se caracterizan por la cooperación, el entendimiento o la concordia, sino por la sospecha, la desconfianza, la sumisión fascinada a los dictámenes de los más brutos e ignorantes del lugar y por la hoy latente, aunque constante, amenaza de la violencia.
La caída en este abismo de despropósitos y desmoronamiento ético es fácil de comprender. Si un bien tan preciado como el derecho a la vida es repetidamente violado impunemente por delincuentes que luego son justificados y alabados, si aquellos que nunca condenaron un asesinato ocupan puestos de alta responsabilidad política, si los terroristas campan a sus anchas por las instituciones o si la tolerancia y la civilidad son habitualmente destrozadas por individuos que posteriormente rara vez son sancionados, resulta lógico que, a base de repetir estas barbaries, la vulgaridad, la amenaza, la arrogancia, el fanatismo y la irracionalidad más absoluta se instalen en el País Vasco.
La civilización eno es nada más ni nada menos que un barniz cultural que adquirimos para minimizar los posibles conflictos que pueden surgir en sociedades complejas y diversas como las nuestras. Cuando este escudo de seguridad se fisura tolerando lo intolerable y convirtiendo en normalidad diaria los desmanes más abyectos, se produce un deslizamiento vertiginoso hacia el hundimiento que siempre resulta extremadamente difícil, si no imposible, de detener. A lo largo de las últimas décadas, en el País Vasco, todas las barreras que podrían haber frenado este torrente han sido derribadas, conduciéndonos irremediablemente hacia los actuales picos de ignorancia y oclocracia que padecemos.
Cada vez que alguien es irrespetuosamente coaccionado, cada vez que se ataca a quienes solamente tratan de defender el sentido común, cada vez que se arremete contra los valores más elementales que son la base de nuestras comunidades, cada vez que se profanan monumentos o tumbas o se dañan elementos simbólicos del mobiliario público, cada vez que se prohíbe a un niño hablar y educarse en su lengua materna o cada vez que un asesino es públicamente aclamado, no sólo se cometen posibles delitos que deberían ser castigados por la ley, sino que también se inyecta en la sociedad una colección de comportamientos irresponsables e indecentes que, tarde o temprano, contaminan todas las relaciones que definen a una determinada comunidad. Es lo que los sociólogos James Q. Wilson y George L. Kelling definieron hace ya algunas décadas como la “Teoría de las ventanas rotas”. “Consideren un edificio con una ventana rota”, explicaban Wilson y Kelling, “si la ventana no se repara, los vándalos tenderán a romper unas cuantas ventanas más. Finalmente, quizás hasta irrumpan en el edificio, y si está abandonado, es posible que sea ocupado por ellos o que prendan fuegos adentro”.
Miro a mi alrededor y veo demasiados luceros rotos. Entiendo que detrás de un joven que desestima con desdén las órdenes de una autoridad deslavazada se encuentra otro chaval que antes ha dibujado dianas proetarras en el instituto; que a las espaldas de un ciudadano que hace caso omiso a las indicaciones de un ertzaina (policía autonómico) se esconde otro cuyo principal objetivo es “señalar” a los miembros de la policía local; que debajo de cada desavenencia no resuelta por vías civilizadas se halla la pérfida creencia de que la solución a muchos problemas es más efectiva si se emplean “alternativas más crueles” y, en fin, comprendo que en los cimientos de muchas conductas pendencieras, ariscas y bravuconas de hoy puede rastrearse la huella indeleble de tantos como durante muchos años aullaron el ¡ETA, mátalos! mientras otros muchos miraban hacia otro lado.
El periodista Thomas de Quincey ya lo advirtió hace más de un siglo: “Si uno empieza por permitirse un asesinato pronto no le da importancia a robar, del robo pasa a la bebida y a la inobservancia del día del Señor, y se acaba por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente. Una vez que empieza uno a deslizarse cuesta abajo ya no se sabe dónde podrá detenerse. La ruina de muchos comenzó con un pequeño asesinato al que no dieron importancia en su momento”.
Miro a mí alrededor y hoy entiendo mejor que nunca las palabras del escritor británico.
Solamente cinco décadas de atrocidades de la banda terrorista ETA y de dominio totalitario nacionalista y socialista, potenciadas por la apatía del Estado y la incapacidad de las instituciones para defender los valores democráticos ante los constantes desdenes a la dignidad humana que persisten en esta región, pueden explicar el surgimiento en el País Vasco, y especialmente en Guipúzcoa, del espacio político-sociológico espectral y éticamente yermo en el que vivimos actualmente.
Aunque habitualmente casi todos se empeñen en vestir la atrocidad con la sedas más elegantes, hay que repetir sin descanso que aquí, en el País Vasco, y especialmente en Guipúzcoa, las relaciones entre los ciudadanos no se caracterizan por la cooperación, el entendimiento o la concordia, sino por la sospecha, la desconfianza, la sumisión fascinada a los dictámenes de los más brutos e ignorantes del lugar y por la hoy latente, aunque constante, amenaza de la violencia.
La caída en este abismo de despropósitos y desmoronamiento ético es fácil de comprender. Si un bien tan preciado como el derecho a la vida es repetidamente violado impunemente por delincuentes que luego son justificados y alabados, si aquellos que nunca condenaron un asesinato ocupan puestos de alta responsabilidad política, si los terroristas campan a sus anchas por las instituciones o si la tolerancia y la civilidad son habitualmente destrozadas por individuos que posteriormente rara vez son sancionados, resulta lógico que, a base de repetir estas barbaries, la vulgaridad, la amenaza, la arrogancia, el fanatismo y la irracionalidad más absoluta se instalen en el País Vasco.
La civilización eno es nada más ni nada menos que un barniz cultural que adquirimos para minimizar los posibles conflictos que pueden surgir en sociedades complejas y diversas como las nuestras. Cuando este escudo de seguridad se fisura tolerando lo intolerable y convirtiendo en normalidad diaria los desmanes más abyectos, se produce un deslizamiento vertiginoso hacia el hundimiento que siempre resulta extremadamente difícil, si no imposible, de detener. A lo largo de las últimas décadas, en el País Vasco, todas las barreras que podrían haber frenado este torrente han sido derribadas, conduciéndonos irremediablemente hacia los actuales picos de ignorancia y oclocracia que padecemos.
Cada vez que alguien es irrespetuosamente coaccionado, cada vez que se ataca a quienes solamente tratan de defender el sentido común, cada vez que se arremete contra los valores más elementales que son la base de nuestras comunidades, cada vez que se profanan monumentos o tumbas o se dañan elementos simbólicos del mobiliario público, cada vez que se prohíbe a un niño hablar y educarse en su lengua materna o cada vez que un asesino es públicamente aclamado, no sólo se cometen posibles delitos que deberían ser castigados por la ley, sino que también se inyecta en la sociedad una colección de comportamientos irresponsables e indecentes que, tarde o temprano, contaminan todas las relaciones que definen a una determinada comunidad. Es lo que los sociólogos James Q. Wilson y George L. Kelling definieron hace ya algunas décadas como la “Teoría de las ventanas rotas”. “Consideren un edificio con una ventana rota”, explicaban Wilson y Kelling, “si la ventana no se repara, los vándalos tenderán a romper unas cuantas ventanas más. Finalmente, quizás hasta irrumpan en el edificio, y si está abandonado, es posible que sea ocupado por ellos o que prendan fuegos adentro”.
Miro a mi alrededor y veo demasiados luceros rotos. Entiendo que detrás de un joven que desestima con desdén las órdenes de una autoridad deslavazada se encuentra otro chaval que antes ha dibujado dianas proetarras en el instituto; que a las espaldas de un ciudadano que hace caso omiso a las indicaciones de un ertzaina (policía autonómico) se esconde otro cuyo principal objetivo es “señalar” a los miembros de la policía local; que debajo de cada desavenencia no resuelta por vías civilizadas se halla la pérfida creencia de que la solución a muchos problemas es más efectiva si se emplean “alternativas más crueles” y, en fin, comprendo que en los cimientos de muchas conductas pendencieras, ariscas y bravuconas de hoy puede rastrearse la huella indeleble de tantos como durante muchos años aullaron el ¡ETA, mátalos! mientras otros muchos miraban hacia otro lado.
El periodista Thomas de Quincey ya lo advirtió hace más de un siglo: “Si uno empieza por permitirse un asesinato pronto no le da importancia a robar, del robo pasa a la bebida y a la inobservancia del día del Señor, y se acaba por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente. Una vez que empieza uno a deslizarse cuesta abajo ya no se sabe dónde podrá detenerse. La ruina de muchos comenzó con un pequeño asesinato al que no dieron importancia en su momento”.
Miro a mí alrededor y hoy entiendo mejor que nunca las palabras del escritor británico.