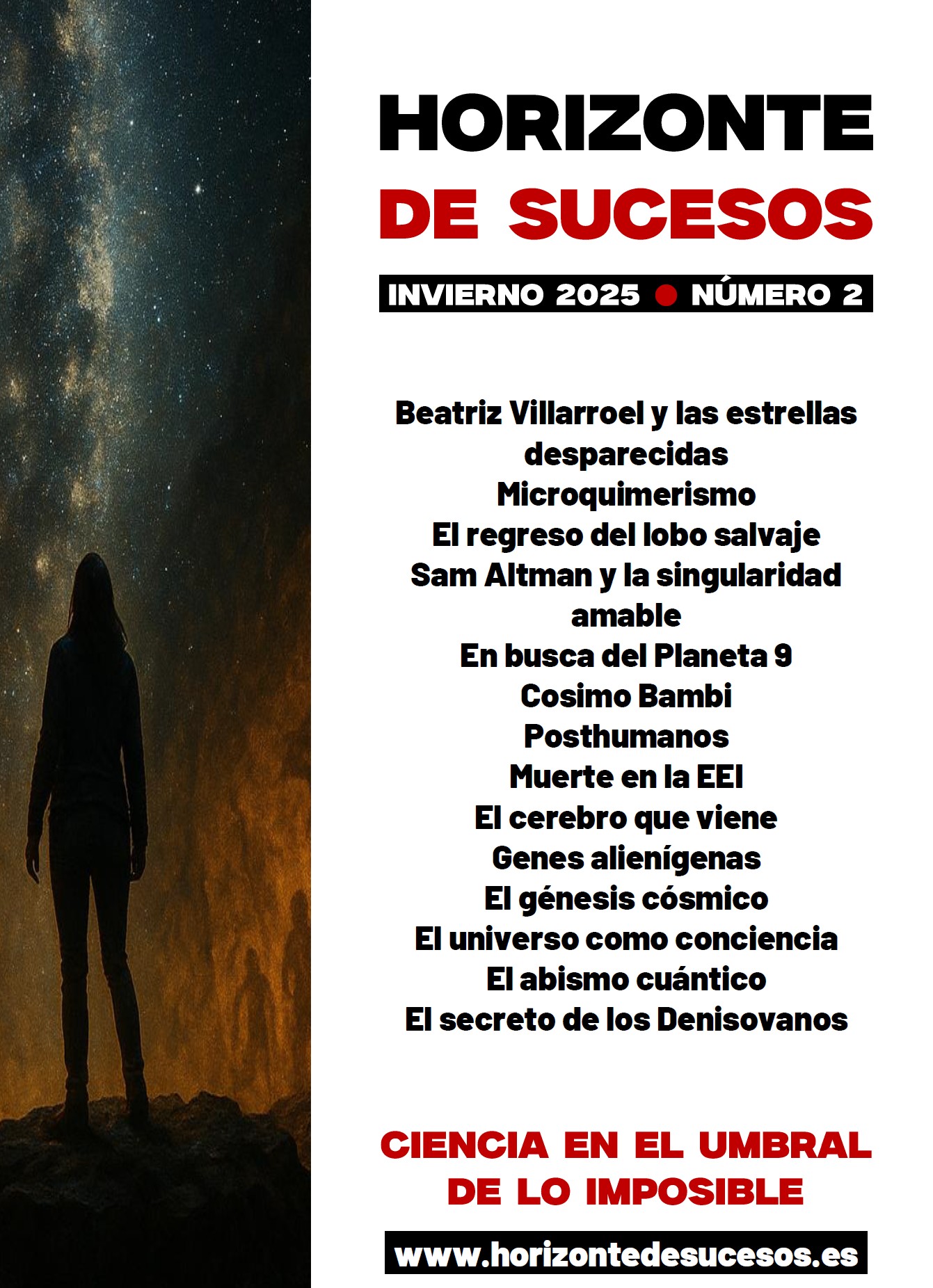Adelanto Editorial
Prólogo al libro "Ni olvido ni perdono", de Pablo Mosquera
Conocí a Pablo Mosquera en una comida que su partido organizó con el Foro de Ermua en Bilbao. Siempre me pareció un político decente y valiente, que no era fácil de encontrar en los peores años del terrorismo. Decente, porque son los políticos que, huyendo de la mediocridad, no se quedan a vivir en la política para conseguir lo que no han logrado en sus vidas académicas y/o laborales. Precisamente lo que abunda en estos tiempos con la peor clase política de nuestra historia reciente. Y valiente, porque frente al terrorismo nacionalista la sociedad vasca necesitaba líderes capaces de hacer frente, desde las urnas y las instituciones, a toda una persecución organizada por ETA y su trama política contra los constitucionalistas, para realizar una limpieza ideológica en el censo electoral y el espacio público, que dejase una sociedad vasca a su medida para hacer realidad sus delirios medio nazis medio yihadistas.
El 7 de febrero de 1996, Enrique Múgica, exministro de Justicia e histórico dirigente del PSOE, exclamó con firmeza un sobrecogedor “¡ni olvido ni perdono!” dirigido a los asesinos de su hermano Fernando. Fue en su capilla ardiente. El día anterior un pistolero le había disparado un tiro en la nuca, en una céntrica calle donostiarra, por la espalda, a mediodía y lloviendo, como a tantos otros. El crimen volvió a conmocionar a la capital guipuzcoana un año después del asesinato de Gregorio Ordóñez. El asesinato de Ordóñez, el 23 de enero de 1995, marcó para siempre a su buen amigo Pablo Mosquera, que a partir de entonces decidió no olvidar ni perdonar los crímenes de la banda terrorista. En una sociedad como la vasca, con una memoria selectiva capaz de recordar la Guerra Civil (87 años después de su inicio) o el franquismo (48 años después de la muerte del dictador), pero incapaz de recordar el terrorismo de ETA de anteayer por la tarde, es más necesaria que nunca una buena memoria para poder escribir un relato en el que quede claro quien disparó y quien fue asesinado. Lo de perdonar queda más en las convicciones religiosas de cada uno, en esas llamadas a la reconciliación o en el “síndrome de Estocolmo” de los dispuestos a perdonar a cualquier precio a los que se niegan a pedir perdón o a reconocer sus crímenes.
Pablo Mosquera ha decidido no olvidar casi nada, dejando escrito casi todo, como los notarios, para recordar, y en este libro repasa aquellos capítulos de su vida que conviene leer a una sociedad, la vasca, que frente a ETA actuó mayoritariamente en ese terreno acotado por la cobardía o la complicidad. Hubo siempre una minoría muy activa de palmeros, predicadores y chivatos de ETA. Hubo otra minoría menos activa y más retrasada en el tiempo, que se movilizó contra las fechorías del pistolerismo abertzale. Y entre ambas minorías hubo una mayoría silenciosa y cobarde, que parecía que esperaba a ver quién ganaba de las otras dos minorías para ponerse de su lado. Pablo Mosquera decidió desde el minuto uno ponerse en el lado de los que ante el terrorismo nacionalista no podía ponerse de perfil. En su reputada situación profesional hubiera sido para él un negocio redondo hacerse nacionalista, a pesar de ser “un gallego de Lugo” como decía despectivamente Xabier Arzalluz. A otros gallegos afiliados a su partido les pusieron de concejales por su partido o de candidatos en sus listas electorales, como si fueran el negro que sacaba Jean-Marie Le Pen en sus mítines. Tener los carnés en regla y los amigos adecuados era el mejor pasaporte para ser ciudadano de primera y no residente de segunda. Pero Mosquera decidió colocarse en el lugar incorrecto de la historia, renunciando a lo fácil para no llevar una vida difícil, lo cual decía mucho de su honradez y compromiso en la plaza más difícil de España para los constitucionalistas.
Mosquera llegó a Vitoria el 1 de junio de 1976, y en la capital alavesa residiría hasta septiembre de 2002. En 1976, Vitoria no era todavía Gasteiz, como la rebautizaron después denominándola Vitoria-Gasteiz en plan oficial o Gasteiz a secas en plan hortera, para darle marchamo euskaldún a una ciudad en la que el padrón del año anterior, revelaba que más de un 58% de sus vecinos había nacido fuera de Vitoria. Sirva como dato que, del municipio cacereño de Brozas, casi la mitad de su población vivía en tres barrios vitorianos. Sumemos a eso la macrocefalia capitalina que reunía a casi tres cuartas partes de la población de Álava, donde entonces se hablaba menos euskera que en Navarra. Había una subcultura castellana predominante frente a una subcultura vasca muy minoritaria, reducida a cuatro o cinco apellidos vinculados al nacionalismo o a la ikastola Olabide, que hacía con los hijos de empresarios y trabajadores procedentes de las comarcas guipuzcoanas del Alto y Bajo Deva el mismo papel que hacían en Bilbao los colegios francés y alemán, con los hijos de los ingenieros o empresarios franceses, belgas o alemanes instalados en el Gran Bilbao para trabajar en la minería o la siderurgia. A mediados de los años setenta, Vitoria era todavía una ciudad levítica y militar, con una identidad bastante más castellana que vasca, y muy traumatizada por los sucesos del 3 de marzo de 1976, en los que la Policía Armada mató a cinco personas e hirió a más de un centenar cuando reprimió salvajemente una asamblea de trabajadores en huelga reunidos en una iglesia. Pablo Mosquera se dedicó a poner en marcha un nuevo hospital después de un periplo profesional que le había hecho pasar en poco tiempo por Madrid, Barcelona, Éibar y Tenerife. Con días de 36 horas, el doctor Mosquera trabajó para mantener firme uno de los pilares de la trilogía sagrada del vitorianismo: la Virgen Blanca, la Diputación y el hospital de Santiago.
La política llegaría para él en los años ochenta desde las filas del partido de Manuel Fraga, en aquel invento llamado Coalición Popular, nacido y extinguido en el País Vasco, con la maldición del “pocos y mal avenidos”, presente durante años en las filas de la derecha vasca constitucionalista. Mosquera observaba que, a pesar de que Vitoria era sede de las instituciones comunes del País Vasco (Gobierno y Parlamento vasco), el territorio alavés se llevaba la peor parte en casi todo: habíamos pasado del uniformismo y centralismo de Madrid, en nombre de la nación española, al uniformismo y centralismo de Vitoria, en nombre de la nación vasca. Frente a esa nueva identidad volátil de Álava, Mosquera apostó por el foralismo alavesista contra el nacionalismo vasco. El foralismo había aparecido tímidamente en UCD, Alianza Popular y en una corriente llamada Solidaridad Alavesa, presente en el extinto diario vespertino vitoriano “Norte Exprés” a finales de 1981. Sus desencuentros y distanciamiento con José María Aznar y Jaime Mayor Oreja le llevan en enero de 1990 a la creación de Unidad Alavesa (UA), recibida con una mezcla de soberbia y desdén por parte de los demás partidos. Para Aznar era una “broma foral” que obligó a su partido a presentarse durante años con la marca “Partido Popular de Álava” para frenar la hemorragia electoral hacia UA.
Su primer éxito electoral se registró nueve meses después con un mensaje populista y antivizcaíno que daba a probar al nacionalismo de su propia medicina, con un discurso propio y la amenaza de reducir la mayoría nacionalista a las provincias vascas costeras. Las elecciones vascas de 1990 dieron a UA tres parlamentarios y unos resultados espectaculares en Vitoria y en localidades de la Rioja Alavesa, que expresaban con su voto al rechazo al “colonialismo” de los veraneantes vizcaínos. Fuera de Álava casi nadie se explicaba semejante éxito en la provincia vasca más grande, la menos poblada, y la que presentaba los mejores indicadores de calidad de vida. UA rompió el dogmatismo nacionalista y esa especie de resignación alavesa a todo lo que imponían desde el PNV. Las reivindicaciones foralistas de UA en campañas muy creativas e imaginativas, con canciones populares de Alfredo Donnay, sacaron del armario los sentimientos y emociones privadas de los alavesicos, que no solían reflejarse en las encuestas, donde siempre aparecía un cierto espíritu pragmático y conciliador. Todo ello obligó a cambiar los discursos de PNV, PSE y PP. Mosquera y los suyos se convirtieron en la peor pesadilla de los responsables de la política lingüística solicitando una moratoria en la implantación del euskera en Álava, y pusieron de relieve que el sur también existía en el País Vasco. Los comicios autonómicos de 1994 les dejaron cinco escaños, con el sexto bailando un buen rato en las pantallas del escrutinio, lo que alteró la presión sanguínea de más un dirigente del PNV, porque veían que los alaveses querían ser como los navarros. Fue el comienzo de mayorías constitucionalistas en todas las consultas electorales durante más de dos décadas en Álava.
A mediados de los noventa, Pablo Mosquera y su partido, al igual que PP, PSE y UPN aparecieron en el punto de mira de ETA, lo que le obligó a vivir escoltado durante 12 años en eso que no sabíamos si era un estado de excepción o la excepción del Estado. Algunos dirigentes de UA, como Enriqueta de Benito y Francisco Probanza, lo pudieron contar por muy poco. Probanza se libró en septiembre de 1998 de un atentado inminente de la banda terrorista por la declaración de su tregua-trampa. Dos años después abandonó definitivamente el País Vasco después de 33 años de trabajo en Vitoria. En esa segunda etapa de los años de plomo, los líderes y cargos públicos de los partidos constitucionalistas fueron capaces de ponerse de acuerdo para gobernar las principales instituciones alavesas haciendo frente al ultimátum del Pacto de Estella y de los documentos en los que parecían juntos los sellos de ETA, PNV y Eusko Alkartasuna. En ese tiempo de resiliencia el líder de UA mostró su carisma, pero sobre todo su valentía ante el pistolerismo abertzale utilizando un discurso claro, directo y sin rodeos con el que, en sede parlamentaria, llegó a llamar “hijos de puta” a los terroristas En una entrevista publicada en el diario El Correo en 1998, Pablo Mosquera confiesa que deseaba jubilarse “como médico” porque su vida no era “la política”. En 2002 dimite de su cargo de diputado foral de Juventud y Deporte en el gobierno de Ramón Rabanera y cierra su despacho presidido por un mosquetón de Miñones y una bandera carmesí (granate foral) alavesa.
Deja atrás una carrera política y una vida profesional para volver a la patria de su infancia: la Mariña lucense. Allí tenía previsto vivir su última década profesional gestionando el Hospital da Costa de Burela. La crisis del Prestige se trasladó al seno del PP de Galicia y se proyectó alrededor del presidente de la Xunta, Manuel Fraga, uno de sus valedores en su regreso a la tierra madre. Al final los planes profesionales se trastocaron un tanto, pero el doctor Mosquera siguió residiendo en su casa de San Ciprián hasta su jubilación laboral. En los cerca de 100 kilómetros de costa y tejados de pizarra, en la Mariña lucense se unen en armoniosa convivencia mar y tierra, la Galicia verde asomada al Cantábrico con la Estaca de Bares como vigía de un paisaje único. En esa maravilla natural solo rota por la fábrica de Alcoa, parada hasta 2024, es donde Pablo Mosquera decidió hace casi veinte años volver a su tierra, durante mucho tiempo el mismo deseo de otros muchos paisanos que esperaban el día del regreso definitivo a la terra nai. Volver a la pequeña península de San Ciprián era regresar a los mejores recuerdos de la infancia en el que fue el puerto ballenero más antiguo del Reino de Galicia. Era regresar a la mejor patria de nuestras vidas donde uno todavía puede soñar, pero sobre todo puede recordar tiempos difíciles que hoy toca escribir.
(*) Gorka Angulo Altube es periodista y responsable de Comunicación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo
Conocí a Pablo Mosquera en una comida que su partido organizó con el Foro de Ermua en Bilbao. Siempre me pareció un político decente y valiente, que no era fácil de encontrar en los peores años del terrorismo. Decente, porque son los políticos que, huyendo de la mediocridad, no se quedan a vivir en la política para conseguir lo que no han logrado en sus vidas académicas y/o laborales. Precisamente lo que abunda en estos tiempos con la peor clase política de nuestra historia reciente. Y valiente, porque frente al terrorismo nacionalista la sociedad vasca necesitaba líderes capaces de hacer frente, desde las urnas y las instituciones, a toda una persecución organizada por ETA y su trama política contra los constitucionalistas, para realizar una limpieza ideológica en el censo electoral y el espacio público, que dejase una sociedad vasca a su medida para hacer realidad sus delirios medio nazis medio yihadistas.
El 7 de febrero de 1996, Enrique Múgica, exministro de Justicia e histórico dirigente del PSOE, exclamó con firmeza un sobrecogedor “¡ni olvido ni perdono!” dirigido a los asesinos de su hermano Fernando. Fue en su capilla ardiente. El día anterior un pistolero le había disparado un tiro en la nuca, en una céntrica calle donostiarra, por la espalda, a mediodía y lloviendo, como a tantos otros. El crimen volvió a conmocionar a la capital guipuzcoana un año después del asesinato de Gregorio Ordóñez. El asesinato de Ordóñez, el 23 de enero de 1995, marcó para siempre a su buen amigo Pablo Mosquera, que a partir de entonces decidió no olvidar ni perdonar los crímenes de la banda terrorista. En una sociedad como la vasca, con una memoria selectiva capaz de recordar la Guerra Civil (87 años después de su inicio) o el franquismo (48 años después de la muerte del dictador), pero incapaz de recordar el terrorismo de ETA de anteayer por la tarde, es más necesaria que nunca una buena memoria para poder escribir un relato en el que quede claro quien disparó y quien fue asesinado. Lo de perdonar queda más en las convicciones religiosas de cada uno, en esas llamadas a la reconciliación o en el “síndrome de Estocolmo” de los dispuestos a perdonar a cualquier precio a los que se niegan a pedir perdón o a reconocer sus crímenes.
Pablo Mosquera ha decidido no olvidar casi nada, dejando escrito casi todo, como los notarios, para recordar, y en este libro repasa aquellos capítulos de su vida que conviene leer a una sociedad, la vasca, que frente a ETA actuó mayoritariamente en ese terreno acotado por la cobardía o la complicidad. Hubo siempre una minoría muy activa de palmeros, predicadores y chivatos de ETA. Hubo otra minoría menos activa y más retrasada en el tiempo, que se movilizó contra las fechorías del pistolerismo abertzale. Y entre ambas minorías hubo una mayoría silenciosa y cobarde, que parecía que esperaba a ver quién ganaba de las otras dos minorías para ponerse de su lado. Pablo Mosquera decidió desde el minuto uno ponerse en el lado de los que ante el terrorismo nacionalista no podía ponerse de perfil. En su reputada situación profesional hubiera sido para él un negocio redondo hacerse nacionalista, a pesar de ser “un gallego de Lugo” como decía despectivamente Xabier Arzalluz. A otros gallegos afiliados a su partido les pusieron de concejales por su partido o de candidatos en sus listas electorales, como si fueran el negro que sacaba Jean-Marie Le Pen en sus mítines. Tener los carnés en regla y los amigos adecuados era el mejor pasaporte para ser ciudadano de primera y no residente de segunda. Pero Mosquera decidió colocarse en el lugar incorrecto de la historia, renunciando a lo fácil para no llevar una vida difícil, lo cual decía mucho de su honradez y compromiso en la plaza más difícil de España para los constitucionalistas.
Mosquera llegó a Vitoria el 1 de junio de 1976, y en la capital alavesa residiría hasta septiembre de 2002. En 1976, Vitoria no era todavía Gasteiz, como la rebautizaron después denominándola Vitoria-Gasteiz en plan oficial o Gasteiz a secas en plan hortera, para darle marchamo euskaldún a una ciudad en la que el padrón del año anterior, revelaba que más de un 58% de sus vecinos había nacido fuera de Vitoria. Sirva como dato que, del municipio cacereño de Brozas, casi la mitad de su población vivía en tres barrios vitorianos. Sumemos a eso la macrocefalia capitalina que reunía a casi tres cuartas partes de la población de Álava, donde entonces se hablaba menos euskera que en Navarra. Había una subcultura castellana predominante frente a una subcultura vasca muy minoritaria, reducida a cuatro o cinco apellidos vinculados al nacionalismo o a la ikastola Olabide, que hacía con los hijos de empresarios y trabajadores procedentes de las comarcas guipuzcoanas del Alto y Bajo Deva el mismo papel que hacían en Bilbao los colegios francés y alemán, con los hijos de los ingenieros o empresarios franceses, belgas o alemanes instalados en el Gran Bilbao para trabajar en la minería o la siderurgia. A mediados de los años setenta, Vitoria era todavía una ciudad levítica y militar, con una identidad bastante más castellana que vasca, y muy traumatizada por los sucesos del 3 de marzo de 1976, en los que la Policía Armada mató a cinco personas e hirió a más de un centenar cuando reprimió salvajemente una asamblea de trabajadores en huelga reunidos en una iglesia. Pablo Mosquera se dedicó a poner en marcha un nuevo hospital después de un periplo profesional que le había hecho pasar en poco tiempo por Madrid, Barcelona, Éibar y Tenerife. Con días de 36 horas, el doctor Mosquera trabajó para mantener firme uno de los pilares de la trilogía sagrada del vitorianismo: la Virgen Blanca, la Diputación y el hospital de Santiago.
La política llegaría para él en los años ochenta desde las filas del partido de Manuel Fraga, en aquel invento llamado Coalición Popular, nacido y extinguido en el País Vasco, con la maldición del “pocos y mal avenidos”, presente durante años en las filas de la derecha vasca constitucionalista. Mosquera observaba que, a pesar de que Vitoria era sede de las instituciones comunes del País Vasco (Gobierno y Parlamento vasco), el territorio alavés se llevaba la peor parte en casi todo: habíamos pasado del uniformismo y centralismo de Madrid, en nombre de la nación española, al uniformismo y centralismo de Vitoria, en nombre de la nación vasca. Frente a esa nueva identidad volátil de Álava, Mosquera apostó por el foralismo alavesista contra el nacionalismo vasco. El foralismo había aparecido tímidamente en UCD, Alianza Popular y en una corriente llamada Solidaridad Alavesa, presente en el extinto diario vespertino vitoriano “Norte Exprés” a finales de 1981. Sus desencuentros y distanciamiento con José María Aznar y Jaime Mayor Oreja le llevan en enero de 1990 a la creación de Unidad Alavesa (UA), recibida con una mezcla de soberbia y desdén por parte de los demás partidos. Para Aznar era una “broma foral” que obligó a su partido a presentarse durante años con la marca “Partido Popular de Álava” para frenar la hemorragia electoral hacia UA.
Su primer éxito electoral se registró nueve meses después con un mensaje populista y antivizcaíno que daba a probar al nacionalismo de su propia medicina, con un discurso propio y la amenaza de reducir la mayoría nacionalista a las provincias vascas costeras. Las elecciones vascas de 1990 dieron a UA tres parlamentarios y unos resultados espectaculares en Vitoria y en localidades de la Rioja Alavesa, que expresaban con su voto al rechazo al “colonialismo” de los veraneantes vizcaínos. Fuera de Álava casi nadie se explicaba semejante éxito en la provincia vasca más grande, la menos poblada, y la que presentaba los mejores indicadores de calidad de vida. UA rompió el dogmatismo nacionalista y esa especie de resignación alavesa a todo lo que imponían desde el PNV. Las reivindicaciones foralistas de UA en campañas muy creativas e imaginativas, con canciones populares de Alfredo Donnay, sacaron del armario los sentimientos y emociones privadas de los alavesicos, que no solían reflejarse en las encuestas, donde siempre aparecía un cierto espíritu pragmático y conciliador. Todo ello obligó a cambiar los discursos de PNV, PSE y PP. Mosquera y los suyos se convirtieron en la peor pesadilla de los responsables de la política lingüística solicitando una moratoria en la implantación del euskera en Álava, y pusieron de relieve que el sur también existía en el País Vasco. Los comicios autonómicos de 1994 les dejaron cinco escaños, con el sexto bailando un buen rato en las pantallas del escrutinio, lo que alteró la presión sanguínea de más un dirigente del PNV, porque veían que los alaveses querían ser como los navarros. Fue el comienzo de mayorías constitucionalistas en todas las consultas electorales durante más de dos décadas en Álava.
A mediados de los noventa, Pablo Mosquera y su partido, al igual que PP, PSE y UPN aparecieron en el punto de mira de ETA, lo que le obligó a vivir escoltado durante 12 años en eso que no sabíamos si era un estado de excepción o la excepción del Estado. Algunos dirigentes de UA, como Enriqueta de Benito y Francisco Probanza, lo pudieron contar por muy poco. Probanza se libró en septiembre de 1998 de un atentado inminente de la banda terrorista por la declaración de su tregua-trampa. Dos años después abandonó definitivamente el País Vasco después de 33 años de trabajo en Vitoria. En esa segunda etapa de los años de plomo, los líderes y cargos públicos de los partidos constitucionalistas fueron capaces de ponerse de acuerdo para gobernar las principales instituciones alavesas haciendo frente al ultimátum del Pacto de Estella y de los documentos en los que parecían juntos los sellos de ETA, PNV y Eusko Alkartasuna. En ese tiempo de resiliencia el líder de UA mostró su carisma, pero sobre todo su valentía ante el pistolerismo abertzale utilizando un discurso claro, directo y sin rodeos con el que, en sede parlamentaria, llegó a llamar “hijos de puta” a los terroristas En una entrevista publicada en el diario El Correo en 1998, Pablo Mosquera confiesa que deseaba jubilarse “como médico” porque su vida no era “la política”. En 2002 dimite de su cargo de diputado foral de Juventud y Deporte en el gobierno de Ramón Rabanera y cierra su despacho presidido por un mosquetón de Miñones y una bandera carmesí (granate foral) alavesa.
Deja atrás una carrera política y una vida profesional para volver a la patria de su infancia: la Mariña lucense. Allí tenía previsto vivir su última década profesional gestionando el Hospital da Costa de Burela. La crisis del Prestige se trasladó al seno del PP de Galicia y se proyectó alrededor del presidente de la Xunta, Manuel Fraga, uno de sus valedores en su regreso a la tierra madre. Al final los planes profesionales se trastocaron un tanto, pero el doctor Mosquera siguió residiendo en su casa de San Ciprián hasta su jubilación laboral. En los cerca de 100 kilómetros de costa y tejados de pizarra, en la Mariña lucense se unen en armoniosa convivencia mar y tierra, la Galicia verde asomada al Cantábrico con la Estaca de Bares como vigía de un paisaje único. En esa maravilla natural solo rota por la fábrica de Alcoa, parada hasta 2024, es donde Pablo Mosquera decidió hace casi veinte años volver a su tierra, durante mucho tiempo el mismo deseo de otros muchos paisanos que esperaban el día del regreso definitivo a la terra nai. Volver a la pequeña península de San Ciprián era regresar a los mejores recuerdos de la infancia en el que fue el puerto ballenero más antiguo del Reino de Galicia. Era regresar a la mejor patria de nuestras vidas donde uno todavía puede soñar, pero sobre todo puede recordar tiempos difíciles que hoy toca escribir.
(*) Gorka Angulo Altube es periodista y responsable de Comunicación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo