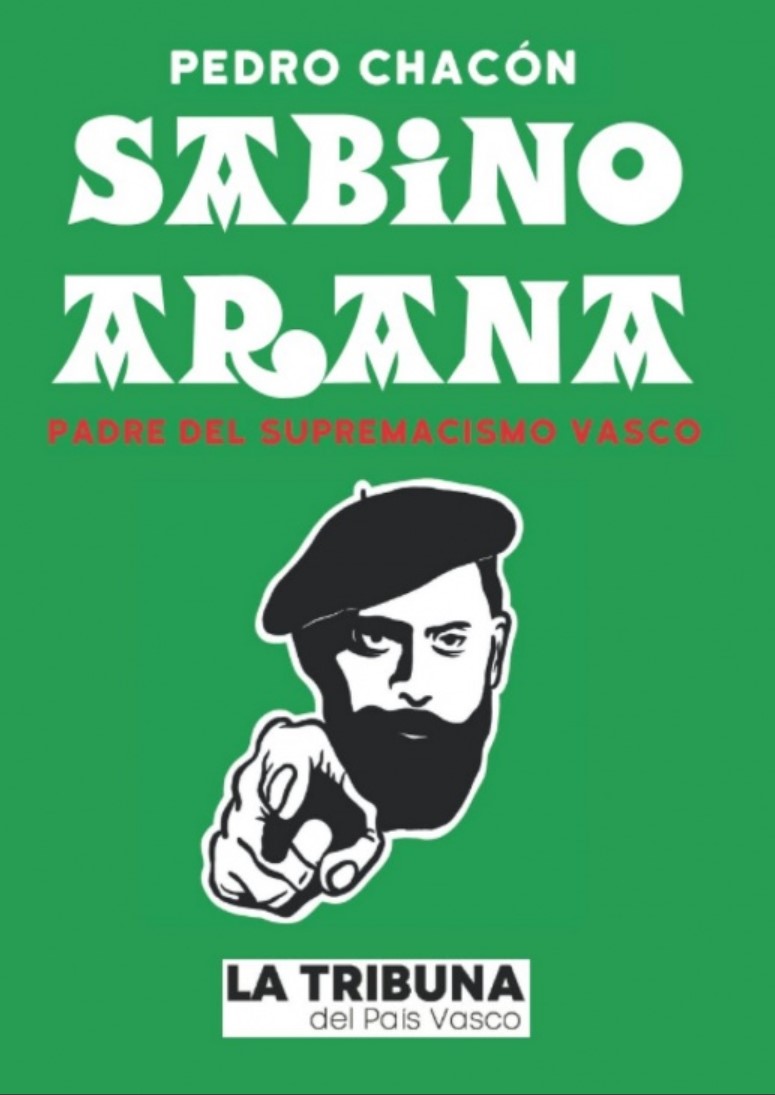Contra la apropiación nacionalista de lo vasco: el caso Azkue
![[Img #25352]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/01_2024/4063_ha-muerto-azkue.jpg)
Reproducimos la portada de El Correo Español – El Pueblo Vasco, de 10 de noviembre de 1951, en la que se da cuenta del fallecimiento en la víspera de don Resurrección María de Azkue. Como puede observarse, la prensa franquista se hacía eco del fallecimiento de quien había sido hasta entonces, y desde el origen mismo de la institución en 1919, presidente de la Real Academia de la Lengua Vasca - Euskaltzaindia. Ahí se describen sus méritos y sus obras. Y se utiliza la grafía eusquérica de Azkue, con “k”, como en justa correspondencia hacemos nosotros aquí y sin que sirva de precedente ni de consecuente. Durante la vida de este autor, no obstante, también se encuentran muchas referencias a él con la forma Azcue, con “c”. De hecho, en la revista Euskal-Erria de San Sebastián, que fue el órgano de la cultura foral y éuskara entre 1880 y 1918, hay más apariciones de la forma Azcue que de la forma Azkue: concretamente, 181 apariciones de la forma Azcue por 129 de la forma Azkue. Y además con la forma Azcue aparecen referencias a nuestro autor en esa revista desde el año 1881, mientras que con la forma Azkue no las vemos hasta a partir del año 1891.
Lo que es difícilmente soportable, y además abiertamente despreciable, es la utilización que el nacionalismo ha hecho del eusquera, primero, por boca de su nefasto fundador, que propuso que quien no fuera vasco de raza se mantuviera ajeno a esta lengua, y segundo por mano de toda la llamada Escalguincha (Euskalgintza en batúa nacionalista: conglomerado de agentes y de actividades en pro de la eusquerización independentista) que sobrevino después de que lo de la raza quedara arrumbado tras la experiencia nazi alemana y que a partir de entonces pasaron a utilizar la lengua en sustitución de la raza, también con un propósito independentista. Esta gente, que empezó su actuación de la mano de personajes como Krutwig o Txillardegi, entiende que solo se puede conocer y/o hablar el idioma si te comprometes a la vez a luchar por la independencia de Euscalerría, porque creen que sin la independencia de los vascos el idioma se morirá irremisiblemente: creencia absurda donde las haya y a la que se le podría dar la vuelta perfectamente, ya que con la independencia podría ocurrir, del mismo modo, que mucha gente pasara olímpicamente del eusquera, una vez conseguidos los objetivos políticos últimos del nacionalismo. Es lo que ha ocurrido por ejemplo en Irlanda, donde, una vez conseguida la independencia, el gaélico quedó convertido en lo que hoy es: una pieza de museo.
Les voy a presentar un caso sangrante de apropiación nacionalista del eusquera, y de lo vasco en general, en la persona de Resurrección María de Azkue, quien fuera presidente de Euscalchaindia desde su fundación en 1919 hasta 1951, en pleno franquismo, cuando el sabio de Lequeitio falleció, al caerse a la ría de Bilbao y quedar contaminado por sus aguas. Hay una tesis doctoral, firmada por Jurgi Kintana Goiriena y dirigida por Joseba Agirreazkuenaga, en la que el motivo nuclear de la misma es convertir a Azkue en nacionalista vasco. La tesis está escrita en eusquera con el título “Intelektuala nazioa eraikitzen: R.M. Azkueren pentsaera eta obra”, es decir, “El intelectual construyendo la nación: el pensamiento y la obra de R.M. Azkue”, y fue publicada justamente por Euscalchaindia en 2008. El autor luego ha continuado la investigación sobre Azkue en un libro titulado “Azkue: Bilbotar ezezaguna”, es decir, “Azkue: Bilbaíno desconocido”, donde ya el título tiene un poco de trampa, puesto que Azkue, aunque pasó la mayor parte de su vida en Bilbao, no era natural de la villa del Nervión, sino de Lequeitio. Pero probablemente el recurso a la bilbainía de adopción no fue más que una excusa para presentarlo al premio Miguel Unamuno del Ayuntamiento de Bilbao y por supuesto obtenerlo, en su XV edición, correspondiente al año 2014.
Azkue es probablemente el mayor símbolo de la cultura vasca de toda la historia, por su labor encomiable de recopilación de tradiciones y por su actuación en favor del eusquera por encima de ideologías. Sin duda el personaje merecería mucha mayor atención de la que ha recibido hasta ahora, pero no por nacionalista sino justamente por lo contrario: porque constituye algo así como la contraimagen de Sabino Arana, siendo como fueron estrictamente coetáneos: Arana nació en 1865 y Azkue en 1864. Pero Azkue era vascoparlante de cuna, mientras que Arana no conoció la lengua vasca hasta que se propuso estudiarla a partir de su conversión nacionalista. Una diferencia sustancial que permite entender sus trayectorias ideológicas: Arana se convirtió en nacionalista acérrimo, excluyente y xenófobo, mientras que Azkue se convirtió en el mayor representante de la cultura vasca de su tiempo.
Esta constatación nos permite deducir que el nacionalismo vasco es una ideología adolescente, en el peor sentido del término adolescente, claro. No hay más que ver la diferencia entre ambos autores, Sabino Arana y Resurrección María de Azkue. El primero es un fanático que en toda su vida no salió de la adolescencia mental en su versión ególatra, solipsista, insolidaria, reconcentrada en su propio ombligo y con una falta absoluta de empatía por quien no se ajustara a su estrecho concepto de lo vasco; mientras que Azkue es un individuo que trata de recuperar su idioma y su cultura por los medios que la sociedad pone a su alcance en cada etapa política que le tocó vivir (Restauración, Dictadura de Primo de Rivera, Segunda República, Dictadura de Franco), pero sin convertir su búsqueda en una afrenta contra los demás y menos en un coto vedado, como hace el primero.
En cambio, lo que vemos en los libros de Kintana que tratan de Azkue es un intento de convertir a este autor en seguidor de Arana, lo cual resulta el colmo de la tergiversación histórica y una demostración palpable de no haber entendido la psicología y la personalidad de ambos autores. Kintana dedica de hecho a la etapa franquista de Azkue, que va de 1937 a 1951, o sea catorce años, no más de cinco páginas de su tesis (que tiene 600 páginas sin contar bibliografía y fuentes) y tres páginas del libro premiado por el Ayuntamiento de Bilbao, que tiene 460. Y eso sin contar con que un propósito tan alicorto, además de todo, queda enseguida al descubierto a nada que se empieza a conocer la trayectoria de dichos personajes. Desde luego lo que se descubre es que Azkue está muy por encima –a años luz en realidad– de su pretendido modelo ideológico (Arana) y que lo que habría que hacer, más bien, es tomar a Azkue como modelo precisamente para Arana, para desacreditarle definitivamente y para poner en su lugar al propio Azkue como verdadero patrón de conducta para todo vasco que ame su país y que quiera recuperar y mantener su cultura, abriendo las puertas sinceramente a todo aquel que quiera seguir ese propósito y no discriminando a nadie por no hacerlo, sea de dentro o sea de fuera.
La prueba definitiva de lo que decimos está en el momento mismo en el que contactaron ambos personajes por primera vez y que dio lugar a su posterior alejamiento mutuo. Azkue acababa de publicar su obra de teatro Vizcaytik Bizkaira, que viene a ser una suerte de defensa de la cultura autóctona frente a los peligros de desnaturalización que la rodeaban entonces, debidos a la pérdida foral y al proceso de industrialización, que dieron lugar a la entrada de maestros y de población foránea en general, que no sabían eusquera, así como a la marcha de los jóvenes a hacer el servicio militar (del que antes estaban exentos) a otras regiones españolas, con las consecuencias que ello implicaba de perder la cultura y el idioma propios en una sociedad escasamente escolarizada. Esta realidad indiscutible de cambio a todos los niveles de la realidad social vasca y española, que daba lugar a la apertura forzada de la sociedad vasca a una realidad imprevista, con sus consiguientes desajustes a todos los niveles, sobre todo culturales y lingüísticos, y que Azkue supo retratar en esa obra, fueron tomados por Arana como motivo de repulsa, desprecio y animadversión de lo vasco hacia lo español. El ejemplo más paradigmático de lo que decimos fue el uso intensivo que hizo a partir de entonces Sabino Arana del término “maketo” y todos sus derivados para dirigirse de modo supremacista y despreciativo a quienes llegaban de otras partes de España al País Vasco y más concretamente a Bilbao.
Pues bien, Azkue, en su obra y en el resto de sus obras en general, nunca empleó el término “maketo” para referirse a quienes tanto iban a perturbar la cultura vasca a partir de entonces en un proceso que él conocía bien, como lo ponía de manifiesto en sus obras de teatro. A diferencia de Sabino Arana, que convirtió aquella crisis social y cultural en una especie de guerra abierta entre nativos y sobrevenidos, Azkue la presentó como un fenómeno social a estudiar y comprender y del que poder sacar enseñanzas para el presente y sobre todo para el futuro. El caso es que tras el estreno de Vizcaytik Bizkaira, Arana quiso aprovechar esta obra como buque insignia de lo que él entendía como “teatro nacional vasco”, convirtiéndola en un medio de propaganda para su mensaje político, algo a lo que Azkue se negó (la prueba es que no quiso que la representación de su obra en su Lequeitio natal la organizaran los nacionalistas) y que provocó, a partir de entonces, el distanciamiento entre ambos y la inquina y la ofensa continua por parte de Sabino Arana dirigidas a Azkue, de lo que hay pruebas abundantes en las obras completas del primero.
Todo ello nos permite afirmar, por tanto, que Azkue es la mejor referencia cultural que debemos seguir para entender la problemática vasca desde entonces hasta ahora y sobre todo para contrarrestar, desde el mismo ámbito cultural, toda la inquina y el veneno que dejó sembrados en nuestra convivencia ese personaje tóxico y despreciable en grado sumo llamado Sabino Arana. Y que, por tanto, debemos prevenirnos contra cualquier intento, como el que podemos comprobar en las obras de Jurgi Kintana, de intentar convertir a Azkue en la contraimagen de lo que fue. Azkue no fue seguidor de Sabino Arana en absoluto y si alguna vez se acercó a él no fue motu proprio, sino siempre por parte de Arana, que intentó convertirlo en seguidor suyo a la fuerza. Azkue, por el contrario, fue un personaje que siempre actuó por libre, respaldado, eso sí, por una institución tan poderosa entonces como era la Iglesia Católica, a la que pertenecía por su condición de sacerdote, y enseñando su idioma nativo a quien lo quisiera aprender, pero sin convertir tal propósito en una obligación para nadie ni mucho menos en un programa político impuesto a toda la población.
Creo, por eso, que deberíamos convertir a Azkue en el mayor símbolo político del antinacionalismo cultural en el País Vasco.
![[Img #25352]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/01_2024/4063_ha-muerto-azkue.jpg)
Reproducimos la portada de El Correo Español – El Pueblo Vasco, de 10 de noviembre de 1951, en la que se da cuenta del fallecimiento en la víspera de don Resurrección María de Azkue. Como puede observarse, la prensa franquista se hacía eco del fallecimiento de quien había sido hasta entonces, y desde el origen mismo de la institución en 1919, presidente de la Real Academia de la Lengua Vasca - Euskaltzaindia. Ahí se describen sus méritos y sus obras. Y se utiliza la grafía eusquérica de Azkue, con “k”, como en justa correspondencia hacemos nosotros aquí y sin que sirva de precedente ni de consecuente. Durante la vida de este autor, no obstante, también se encuentran muchas referencias a él con la forma Azcue, con “c”. De hecho, en la revista Euskal-Erria de San Sebastián, que fue el órgano de la cultura foral y éuskara entre 1880 y 1918, hay más apariciones de la forma Azcue que de la forma Azkue: concretamente, 181 apariciones de la forma Azcue por 129 de la forma Azkue. Y además con la forma Azcue aparecen referencias a nuestro autor en esa revista desde el año 1881, mientras que con la forma Azkue no las vemos hasta a partir del año 1891.
Lo que es difícilmente soportable, y además abiertamente despreciable, es la utilización que el nacionalismo ha hecho del eusquera, primero, por boca de su nefasto fundador, que propuso que quien no fuera vasco de raza se mantuviera ajeno a esta lengua, y segundo por mano de toda la llamada Escalguincha (Euskalgintza en batúa nacionalista: conglomerado de agentes y de actividades en pro de la eusquerización independentista) que sobrevino después de que lo de la raza quedara arrumbado tras la experiencia nazi alemana y que a partir de entonces pasaron a utilizar la lengua en sustitución de la raza, también con un propósito independentista. Esta gente, que empezó su actuación de la mano de personajes como Krutwig o Txillardegi, entiende que solo se puede conocer y/o hablar el idioma si te comprometes a la vez a luchar por la independencia de Euscalerría, porque creen que sin la independencia de los vascos el idioma se morirá irremisiblemente: creencia absurda donde las haya y a la que se le podría dar la vuelta perfectamente, ya que con la independencia podría ocurrir, del mismo modo, que mucha gente pasara olímpicamente del eusquera, una vez conseguidos los objetivos políticos últimos del nacionalismo. Es lo que ha ocurrido por ejemplo en Irlanda, donde, una vez conseguida la independencia, el gaélico quedó convertido en lo que hoy es: una pieza de museo.
Les voy a presentar un caso sangrante de apropiación nacionalista del eusquera, y de lo vasco en general, en la persona de Resurrección María de Azkue, quien fuera presidente de Euscalchaindia desde su fundación en 1919 hasta 1951, en pleno franquismo, cuando el sabio de Lequeitio falleció, al caerse a la ría de Bilbao y quedar contaminado por sus aguas. Hay una tesis doctoral, firmada por Jurgi Kintana Goiriena y dirigida por Joseba Agirreazkuenaga, en la que el motivo nuclear de la misma es convertir a Azkue en nacionalista vasco. La tesis está escrita en eusquera con el título “Intelektuala nazioa eraikitzen: R.M. Azkueren pentsaera eta obra”, es decir, “El intelectual construyendo la nación: el pensamiento y la obra de R.M. Azkue”, y fue publicada justamente por Euscalchaindia en 2008. El autor luego ha continuado la investigación sobre Azkue en un libro titulado “Azkue: Bilbotar ezezaguna”, es decir, “Azkue: Bilbaíno desconocido”, donde ya el título tiene un poco de trampa, puesto que Azkue, aunque pasó la mayor parte de su vida en Bilbao, no era natural de la villa del Nervión, sino de Lequeitio. Pero probablemente el recurso a la bilbainía de adopción no fue más que una excusa para presentarlo al premio Miguel Unamuno del Ayuntamiento de Bilbao y por supuesto obtenerlo, en su XV edición, correspondiente al año 2014.
Azkue es probablemente el mayor símbolo de la cultura vasca de toda la historia, por su labor encomiable de recopilación de tradiciones y por su actuación en favor del eusquera por encima de ideologías. Sin duda el personaje merecería mucha mayor atención de la que ha recibido hasta ahora, pero no por nacionalista sino justamente por lo contrario: porque constituye algo así como la contraimagen de Sabino Arana, siendo como fueron estrictamente coetáneos: Arana nació en 1865 y Azkue en 1864. Pero Azkue era vascoparlante de cuna, mientras que Arana no conoció la lengua vasca hasta que se propuso estudiarla a partir de su conversión nacionalista. Una diferencia sustancial que permite entender sus trayectorias ideológicas: Arana se convirtió en nacionalista acérrimo, excluyente y xenófobo, mientras que Azkue se convirtió en el mayor representante de la cultura vasca de su tiempo.
Esta constatación nos permite deducir que el nacionalismo vasco es una ideología adolescente, en el peor sentido del término adolescente, claro. No hay más que ver la diferencia entre ambos autores, Sabino Arana y Resurrección María de Azkue. El primero es un fanático que en toda su vida no salió de la adolescencia mental en su versión ególatra, solipsista, insolidaria, reconcentrada en su propio ombligo y con una falta absoluta de empatía por quien no se ajustara a su estrecho concepto de lo vasco; mientras que Azkue es un individuo que trata de recuperar su idioma y su cultura por los medios que la sociedad pone a su alcance en cada etapa política que le tocó vivir (Restauración, Dictadura de Primo de Rivera, Segunda República, Dictadura de Franco), pero sin convertir su búsqueda en una afrenta contra los demás y menos en un coto vedado, como hace el primero.
En cambio, lo que vemos en los libros de Kintana que tratan de Azkue es un intento de convertir a este autor en seguidor de Arana, lo cual resulta el colmo de la tergiversación histórica y una demostración palpable de no haber entendido la psicología y la personalidad de ambos autores. Kintana dedica de hecho a la etapa franquista de Azkue, que va de 1937 a 1951, o sea catorce años, no más de cinco páginas de su tesis (que tiene 600 páginas sin contar bibliografía y fuentes) y tres páginas del libro premiado por el Ayuntamiento de Bilbao, que tiene 460. Y eso sin contar con que un propósito tan alicorto, además de todo, queda enseguida al descubierto a nada que se empieza a conocer la trayectoria de dichos personajes. Desde luego lo que se descubre es que Azkue está muy por encima –a años luz en realidad– de su pretendido modelo ideológico (Arana) y que lo que habría que hacer, más bien, es tomar a Azkue como modelo precisamente para Arana, para desacreditarle definitivamente y para poner en su lugar al propio Azkue como verdadero patrón de conducta para todo vasco que ame su país y que quiera recuperar y mantener su cultura, abriendo las puertas sinceramente a todo aquel que quiera seguir ese propósito y no discriminando a nadie por no hacerlo, sea de dentro o sea de fuera.
La prueba definitiva de lo que decimos está en el momento mismo en el que contactaron ambos personajes por primera vez y que dio lugar a su posterior alejamiento mutuo. Azkue acababa de publicar su obra de teatro Vizcaytik Bizkaira, que viene a ser una suerte de defensa de la cultura autóctona frente a los peligros de desnaturalización que la rodeaban entonces, debidos a la pérdida foral y al proceso de industrialización, que dieron lugar a la entrada de maestros y de población foránea en general, que no sabían eusquera, así como a la marcha de los jóvenes a hacer el servicio militar (del que antes estaban exentos) a otras regiones españolas, con las consecuencias que ello implicaba de perder la cultura y el idioma propios en una sociedad escasamente escolarizada. Esta realidad indiscutible de cambio a todos los niveles de la realidad social vasca y española, que daba lugar a la apertura forzada de la sociedad vasca a una realidad imprevista, con sus consiguientes desajustes a todos los niveles, sobre todo culturales y lingüísticos, y que Azkue supo retratar en esa obra, fueron tomados por Arana como motivo de repulsa, desprecio y animadversión de lo vasco hacia lo español. El ejemplo más paradigmático de lo que decimos fue el uso intensivo que hizo a partir de entonces Sabino Arana del término “maketo” y todos sus derivados para dirigirse de modo supremacista y despreciativo a quienes llegaban de otras partes de España al País Vasco y más concretamente a Bilbao.
Pues bien, Azkue, en su obra y en el resto de sus obras en general, nunca empleó el término “maketo” para referirse a quienes tanto iban a perturbar la cultura vasca a partir de entonces en un proceso que él conocía bien, como lo ponía de manifiesto en sus obras de teatro. A diferencia de Sabino Arana, que convirtió aquella crisis social y cultural en una especie de guerra abierta entre nativos y sobrevenidos, Azkue la presentó como un fenómeno social a estudiar y comprender y del que poder sacar enseñanzas para el presente y sobre todo para el futuro. El caso es que tras el estreno de Vizcaytik Bizkaira, Arana quiso aprovechar esta obra como buque insignia de lo que él entendía como “teatro nacional vasco”, convirtiéndola en un medio de propaganda para su mensaje político, algo a lo que Azkue se negó (la prueba es que no quiso que la representación de su obra en su Lequeitio natal la organizaran los nacionalistas) y que provocó, a partir de entonces, el distanciamiento entre ambos y la inquina y la ofensa continua por parte de Sabino Arana dirigidas a Azkue, de lo que hay pruebas abundantes en las obras completas del primero.
Todo ello nos permite afirmar, por tanto, que Azkue es la mejor referencia cultural que debemos seguir para entender la problemática vasca desde entonces hasta ahora y sobre todo para contrarrestar, desde el mismo ámbito cultural, toda la inquina y el veneno que dejó sembrados en nuestra convivencia ese personaje tóxico y despreciable en grado sumo llamado Sabino Arana. Y que, por tanto, debemos prevenirnos contra cualquier intento, como el que podemos comprobar en las obras de Jurgi Kintana, de intentar convertir a Azkue en la contraimagen de lo que fue. Azkue no fue seguidor de Sabino Arana en absoluto y si alguna vez se acercó a él no fue motu proprio, sino siempre por parte de Arana, que intentó convertirlo en seguidor suyo a la fuerza. Azkue, por el contrario, fue un personaje que siempre actuó por libre, respaldado, eso sí, por una institución tan poderosa entonces como era la Iglesia Católica, a la que pertenecía por su condición de sacerdote, y enseñando su idioma nativo a quien lo quisiera aprender, pero sin convertir tal propósito en una obligación para nadie ni mucho menos en un programa político impuesto a toda la población.
Creo, por eso, que deberíamos convertir a Azkue en el mayor símbolo político del antinacionalismo cultural en el País Vasco.