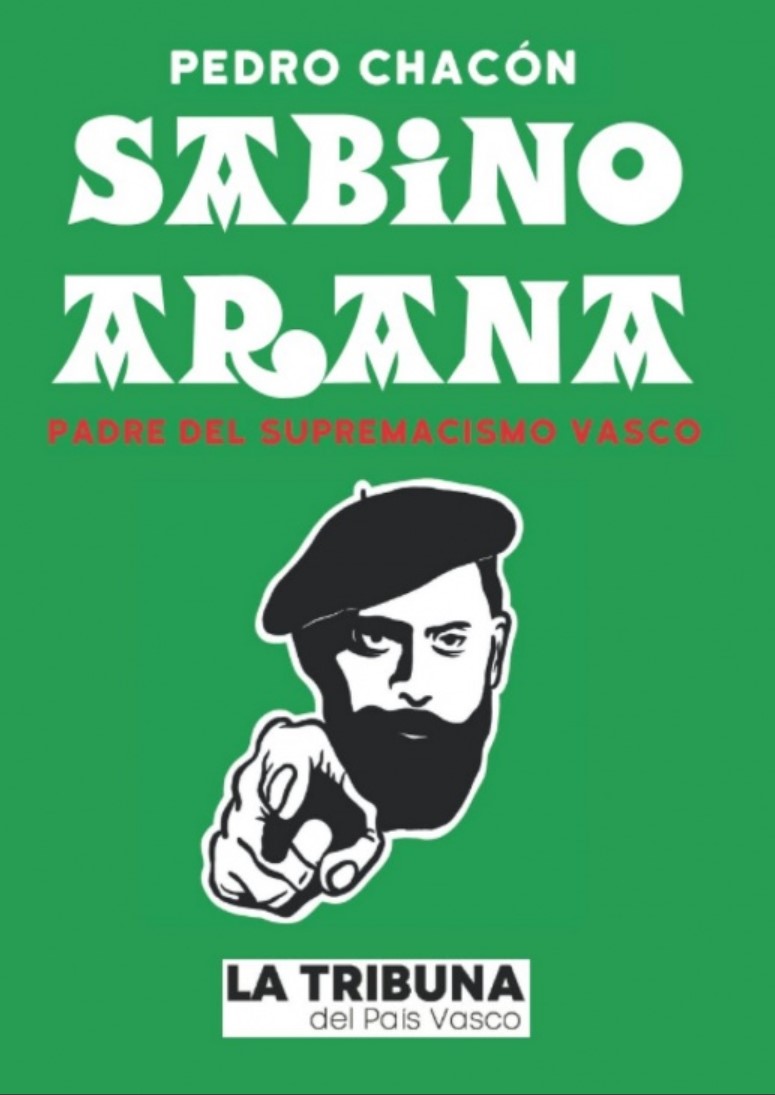Vázquez de Mella y la Constitución española
![[Img #26973]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/12_2024/7322_111.png)
Juan Vázquez de Mella (Cangas de Onís, Asturias, 1861 – Madrid, 1928) es un gran desconocido actualmente de la historia política española. Es de la misma generación de Sabino Arana y de Miguel de Unamuno y su influencia en la política de su época fue extraordinaria, por sus dotes oratorias y por la claridad de sus ideas. Pero su tradicionalismo y su defensa a machamartillo de la tradición en la historia de España lo fueron marginando en la consideración de quienes deciden dar y quitar preponderancia en el panteón de figuras señeras de nuestro pensamiento político. De hecho, ningún padre de la Constitución Española de 1978, de la que ahora celebramos un año más su festividad, se acordó de él en la elaboración del texto constitucional, según nos dice Francisco Sevilla Benito en su obra “Sociedad y regionalismo en Vázquez de Mella” (Madrid, Actas, 2009, p. 13).
A decir verdad, en España hemos llegado a asumir las corrientes de pensamiento político europeas hasta tal punto que el pensamiento político patrio se ha quedado arrinconado o, más bien, completamente olvidado.
Ello es así si tenemos en cuenta que todas las figuras que hoy en día se consideran significativas a la hora de entender el pensamiento político europeo actual (Maquiavelo, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau) surgieron justamente para oponerse al pensamiento político cristiano católico español, que era el absolutamente dominante, tanto desde un punto de vista teórico como práctico, en el momento de iniciarse lo que se llama la Modernidad política, en los siglos XVI-XVII.
Juan Vázquez de Mella, en cambio, siempre tuvo como referencia ese pensamiento político español que informó la época de plenitud política española a escala mundial, con la conformación de un imperio que todavía hoy deja entrever su presencia con un idioma que es el segundo más hablado de manera nativa en el mundo, solo después del chino y por delante del inglés.
Vázquez de Mella se basaba en la tradición, una tradición que era el elemento imprescindible para alcanzar el progreso, pero sin perder la personalidad histórica de un país. Por eso su ideología se llama tradicionalismo.
Hoy, que celebramos un año más el día de la Constitución, nos vamos a referir a lo que Vázquez de Mella podría haber aportado en relación con el Título VIII de nuestra actual carta magna. Decimos “podría” porque, como dijimos antes, nadie se molestó en consultar su obra para poder tratar con un poco más de claridad el tema al que se refiere ese título VIII, como es el “De la organización territorial del Estado”.
Vázquez de Mella, desde su tradicionalismo, habla de “Monarquía federativa”, para explicar cómo entiende él esa estructura territorial, asumiendo un término (federal, federativo) que hoy las izquierdas patrimonializan con afán obsesivo.
Veamos cómo define Vázquez de Mella eso de que España es una “Monarquía federativa”:
“Había hablado de la Monarquía federativa en un discurso notabilísimo pronunciado en Santander el señor Marqués de Cerralbo, y había hablado también de esto D. Gabino Tejado, y precisamente en unos artículos titulados «El espíritu regional», artículos en los cuales combatía el federalismo del señor Pi y Margall, y concluía con una serie de observaciones acerca de la antigua Monarquía, resumiéndolas en esta fórmula gráfica: «Nosotros creemos que España es una federación de regiones formadas por la Naturaleza, unificadas por la Religión, gobernadas por la Monarquía y administradas por los Concejos». La misma frase, hasta subrayada, la había empleado un distinguido correligionario nuestro, D. Ramón Ortiz de Zárate, diputado, aplicándola a las provincias Vascongadas, que no dudaba llamar hasta confederación en su Cuaderno foral de la provincia de Álava.”
Y concreta más adelante:
“Hay dos clases de federación: una de ellas es la federación revolucionaria, nacida del pacto, que reconoce en el contrato la única fuente del derecho; pero ¿qué tiene que ver esa federación con aquella federación histórica, que supone que el Estado, como resultante que es, y posterior por tanto a unas regiones que existían ya, que tenían una personalidad histórica y jurídica determinada, no puede hacer perder a esas regiones, al unirse en concierto común, al formar un Estado mayor, que solo existe parar dirigir lo que tienen de común sus derechos, y que, lejos de eso, las regiones, dentro de la unidad del Estado, recaban aquella parte de su individualidad que consideraron privativa suya?” (OC, I, 113-115).
Para Juan Vázquez de Mella las regiones son la sustancia conformadora de la nación, pero que, sin embargo, al mismo tiempo, no pueden existir sin referencia a esta. Por eso tenemos que remitirnos a su definición de Estado, de nación y de región, para así demostrar la articulación entre todas esas instancias por parte del tradicionalismo y que la diferencian de manera clara respecto de los usos viciados por parte de otras ideologías, particularmente del centralismo y de los nacionalismos separatistas.
“En suma, señores: variedad regional arraigada y fuerte, unidad nacional como centro común en que esa variedad se junta, y el Estado, pero no la Estadolatría, como unidad política externa que corresponde y se apoya en la unidad nacional; eso es lo que yo defiendo. Y se me ocurre preguntar: ¿Qué es lo más opuesto a esa doctrina, el separatismo o el centralismo actual? Los dos la niegan radicalmente; pero creo que aun la destruye más el centralismo, porque la teoría separatista arranca la clave y derriba las bóvedas del edificio nacional, pero deja todavía los pilares y los cimientos; y la tiranía centralista quiere conservar encima las bóvedas, rompiendo los pilares y deshaciendo los cimientos. Todo lo sacrifica en holocausto a la unidad. Pero ¿a qué unidad? No a la unidad orgánica, que ni siquiera se concibe sin la variedad, sino a un uniformismo irracional que aplasta juntamente la libertad y la belleza de la vida. No sacrifica la variedad regional a la unidad nacional, que es su resultado, y que no puede existir sin ella; porque a esa la amenaza con la disolución, despedazándola en sectas y partidos con su principio de libertad absoluta para atacar las creencias y las tradiciones. Mata la variedad regional, para que sirva de alimento a esa monstruosa unidad externa y artificial de la Estadolatría vinculada en los partidos.” (OC, IV, 308-309).
La nación: “Esa unidad de creencias aparece en los comienzos, en los orígenes, fundiendo las almas. Después, las combinaciones de las razas y las lenguas, el territorio y el tiempo llegan a constituir la nación cuando hay un carácter común general que, por ser común y general, supone una variedad de caracteres, por encima de los cuales está el sello espiritual que a todos los distingue. Cuando además se revela por una historia general, por una historia común y a la vez independiente de otras historias, que es su nota externa, entonces la nación existe; cuando no hay esos caracteres, no existe la nación” (OC, X, 298). Para ilustrarlo pone el ejemplo de Cataluña: “Pero ¿sucede eso con las regiones de España, aun aquellas que tienen más acentuada su personalidad? No. Pocas tienen tanta como Cataluña; pero Cataluña, aunque os asombre y esto contradiga vuestros principios, no es nación. No es nación, porque no tiene todos aquellos caracteres de historia común, general e independiente y externa que se necesitan para serlo” (OC, X, 303).
El Estado: “Una colección de emigrantes de diferentes creencias, de razas distintas, puede llegar un día en un buque náufrago a estrellarse en la costa de una isla desierta e inhospitalaria y erigir un Poder público e independiente, constituir un Estado; dondequiera que haya una soberanía política independiente existe un estado, pero no constituirá una nación. Un Estado se puede constituir en una batalla, sobre una espada vencedora, cuando una provincia se destaca, o una colonia se emancipa; pero una nación no; una nación no se improvisa” (OC, X, 300).
El regionalismo contra el nacionalismo: “El regionalismo es, por consiguiente, una expresión de aquella variedad nativa que exige la personalidad afirmada en la Historia con caracteres indestructibles, pero que sostiene al mismo tiempo la unidad nacional y no simplemente la unidad del Estado” (OC, XXVI, 271). “Y ahora, en que se afirma la unidad nacional y la variedad regional como rara vez se han afirmado en la Historia, es necesario que, al lado de la unidad superior, afirmemos el principio regionalista, afirmemos la unidad superior española” (OC, XXVI, 272). “Así nuestra doctrina se confirma por una enseñanza de la historia actual; y por eso somos regionalistas y nacionalistas; pero no somos, si me permitís la frase, para señalar al falso regionalismo, «polinacionalistas». Sobre la opulenta variedad regional afirmamos un solo Estado; pero no lo afirmaríamos si no existiese antes esa unidad cuyos caracteres esenciales no pueden ignorar más que los que ignoran la historia conjunta de todas las regiones de España o la estudian separada y con mirada de hormiga” (OC, XXVI, 273-274)
Y, por último, sobre el separatismo: “Pero ¿es posible separarse de la nación? Los vínculos nacionales, ¿son cosa que depende de la voluntad, o es la voluntad la que depende de ellos? ¿Existen los vínculos nacionales, o no existen? Si no existen, no hay ni la posibilidad de romperlos; pero, si existen, ¿es cosa que dependa de la voluntad individual el romperlos o el quebrantarlos? Creo que no, y por eso opino que el separatismo nacional es un absurdo. Yo creo que los vínculos nacionales son superiores a la voluntad individual y aun, en parte, a la voluntad colectiva de varias generaciones, porque ellas han obrado bajo la acción de factores externos, que han cooperado como causas parciales al efecto común, que después reacciona sobre los que lo han originado” (OC, XXVII, 243). “Lo que constituye propiamente la unidad nacional es aquel fondo común de creencias, de ideas, de sentimientos, de tradiciones, de recuerdos y de aspiraciones que enlaza las generaciones y que sirve como de alma colectiva de un pueblo; y esa alma colectiva informa de tal manera las generaciones, que no son ellas las que pueden voluntariamente borrar la huella que deja impresa en sus almas. Una nación es una unidad histórica, que solo puede ser destruida o cambiada por otra unidad histórica opuesta; y esta supone, además de las opiniones y actos libres, factores naturales que no se pueden fabricar con pactos ni convenciones” (OC, XXVII, 244). “Por eso yo afirmo la unidad nacional contra los separatistas, y, al mismo tiempo, afirmo la variedad regional, que la ha engendrado, contra los centralistas” (OC, XXVII, 253).
![[Img #26973]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/12_2024/7322_111.png)
Juan Vázquez de Mella (Cangas de Onís, Asturias, 1861 – Madrid, 1928) es un gran desconocido actualmente de la historia política española. Es de la misma generación de Sabino Arana y de Miguel de Unamuno y su influencia en la política de su época fue extraordinaria, por sus dotes oratorias y por la claridad de sus ideas. Pero su tradicionalismo y su defensa a machamartillo de la tradición en la historia de España lo fueron marginando en la consideración de quienes deciden dar y quitar preponderancia en el panteón de figuras señeras de nuestro pensamiento político. De hecho, ningún padre de la Constitución Española de 1978, de la que ahora celebramos un año más su festividad, se acordó de él en la elaboración del texto constitucional, según nos dice Francisco Sevilla Benito en su obra “Sociedad y regionalismo en Vázquez de Mella” (Madrid, Actas, 2009, p. 13).
A decir verdad, en España hemos llegado a asumir las corrientes de pensamiento político europeas hasta tal punto que el pensamiento político patrio se ha quedado arrinconado o, más bien, completamente olvidado.
Ello es así si tenemos en cuenta que todas las figuras que hoy en día se consideran significativas a la hora de entender el pensamiento político europeo actual (Maquiavelo, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau) surgieron justamente para oponerse al pensamiento político cristiano católico español, que era el absolutamente dominante, tanto desde un punto de vista teórico como práctico, en el momento de iniciarse lo que se llama la Modernidad política, en los siglos XVI-XVII.
Juan Vázquez de Mella, en cambio, siempre tuvo como referencia ese pensamiento político español que informó la época de plenitud política española a escala mundial, con la conformación de un imperio que todavía hoy deja entrever su presencia con un idioma que es el segundo más hablado de manera nativa en el mundo, solo después del chino y por delante del inglés.
Vázquez de Mella se basaba en la tradición, una tradición que era el elemento imprescindible para alcanzar el progreso, pero sin perder la personalidad histórica de un país. Por eso su ideología se llama tradicionalismo.
Hoy, que celebramos un año más el día de la Constitución, nos vamos a referir a lo que Vázquez de Mella podría haber aportado en relación con el Título VIII de nuestra actual carta magna. Decimos “podría” porque, como dijimos antes, nadie se molestó en consultar su obra para poder tratar con un poco más de claridad el tema al que se refiere ese título VIII, como es el “De la organización territorial del Estado”.
Vázquez de Mella, desde su tradicionalismo, habla de “Monarquía federativa”, para explicar cómo entiende él esa estructura territorial, asumiendo un término (federal, federativo) que hoy las izquierdas patrimonializan con afán obsesivo.
Veamos cómo define Vázquez de Mella eso de que España es una “Monarquía federativa”:
“Había hablado de la Monarquía federativa en un discurso notabilísimo pronunciado en Santander el señor Marqués de Cerralbo, y había hablado también de esto D. Gabino Tejado, y precisamente en unos artículos titulados «El espíritu regional», artículos en los cuales combatía el federalismo del señor Pi y Margall, y concluía con una serie de observaciones acerca de la antigua Monarquía, resumiéndolas en esta fórmula gráfica: «Nosotros creemos que España es una federación de regiones formadas por la Naturaleza, unificadas por la Religión, gobernadas por la Monarquía y administradas por los Concejos». La misma frase, hasta subrayada, la había empleado un distinguido correligionario nuestro, D. Ramón Ortiz de Zárate, diputado, aplicándola a las provincias Vascongadas, que no dudaba llamar hasta confederación en su Cuaderno foral de la provincia de Álava.”
Y concreta más adelante:
“Hay dos clases de federación: una de ellas es la federación revolucionaria, nacida del pacto, que reconoce en el contrato la única fuente del derecho; pero ¿qué tiene que ver esa federación con aquella federación histórica, que supone que el Estado, como resultante que es, y posterior por tanto a unas regiones que existían ya, que tenían una personalidad histórica y jurídica determinada, no puede hacer perder a esas regiones, al unirse en concierto común, al formar un Estado mayor, que solo existe parar dirigir lo que tienen de común sus derechos, y que, lejos de eso, las regiones, dentro de la unidad del Estado, recaban aquella parte de su individualidad que consideraron privativa suya?” (OC, I, 113-115).
Para Juan Vázquez de Mella las regiones son la sustancia conformadora de la nación, pero que, sin embargo, al mismo tiempo, no pueden existir sin referencia a esta. Por eso tenemos que remitirnos a su definición de Estado, de nación y de región, para así demostrar la articulación entre todas esas instancias por parte del tradicionalismo y que la diferencian de manera clara respecto de los usos viciados por parte de otras ideologías, particularmente del centralismo y de los nacionalismos separatistas.
“En suma, señores: variedad regional arraigada y fuerte, unidad nacional como centro común en que esa variedad se junta, y el Estado, pero no la Estadolatría, como unidad política externa que corresponde y se apoya en la unidad nacional; eso es lo que yo defiendo. Y se me ocurre preguntar: ¿Qué es lo más opuesto a esa doctrina, el separatismo o el centralismo actual? Los dos la niegan radicalmente; pero creo que aun la destruye más el centralismo, porque la teoría separatista arranca la clave y derriba las bóvedas del edificio nacional, pero deja todavía los pilares y los cimientos; y la tiranía centralista quiere conservar encima las bóvedas, rompiendo los pilares y deshaciendo los cimientos. Todo lo sacrifica en holocausto a la unidad. Pero ¿a qué unidad? No a la unidad orgánica, que ni siquiera se concibe sin la variedad, sino a un uniformismo irracional que aplasta juntamente la libertad y la belleza de la vida. No sacrifica la variedad regional a la unidad nacional, que es su resultado, y que no puede existir sin ella; porque a esa la amenaza con la disolución, despedazándola en sectas y partidos con su principio de libertad absoluta para atacar las creencias y las tradiciones. Mata la variedad regional, para que sirva de alimento a esa monstruosa unidad externa y artificial de la Estadolatría vinculada en los partidos.” (OC, IV, 308-309).
La nación: “Esa unidad de creencias aparece en los comienzos, en los orígenes, fundiendo las almas. Después, las combinaciones de las razas y las lenguas, el territorio y el tiempo llegan a constituir la nación cuando hay un carácter común general que, por ser común y general, supone una variedad de caracteres, por encima de los cuales está el sello espiritual que a todos los distingue. Cuando además se revela por una historia general, por una historia común y a la vez independiente de otras historias, que es su nota externa, entonces la nación existe; cuando no hay esos caracteres, no existe la nación” (OC, X, 298). Para ilustrarlo pone el ejemplo de Cataluña: “Pero ¿sucede eso con las regiones de España, aun aquellas que tienen más acentuada su personalidad? No. Pocas tienen tanta como Cataluña; pero Cataluña, aunque os asombre y esto contradiga vuestros principios, no es nación. No es nación, porque no tiene todos aquellos caracteres de historia común, general e independiente y externa que se necesitan para serlo” (OC, X, 303).
El Estado: “Una colección de emigrantes de diferentes creencias, de razas distintas, puede llegar un día en un buque náufrago a estrellarse en la costa de una isla desierta e inhospitalaria y erigir un Poder público e independiente, constituir un Estado; dondequiera que haya una soberanía política independiente existe un estado, pero no constituirá una nación. Un Estado se puede constituir en una batalla, sobre una espada vencedora, cuando una provincia se destaca, o una colonia se emancipa; pero una nación no; una nación no se improvisa” (OC, X, 300).
El regionalismo contra el nacionalismo: “El regionalismo es, por consiguiente, una expresión de aquella variedad nativa que exige la personalidad afirmada en la Historia con caracteres indestructibles, pero que sostiene al mismo tiempo la unidad nacional y no simplemente la unidad del Estado” (OC, XXVI, 271). “Y ahora, en que se afirma la unidad nacional y la variedad regional como rara vez se han afirmado en la Historia, es necesario que, al lado de la unidad superior, afirmemos el principio regionalista, afirmemos la unidad superior española” (OC, XXVI, 272). “Así nuestra doctrina se confirma por una enseñanza de la historia actual; y por eso somos regionalistas y nacionalistas; pero no somos, si me permitís la frase, para señalar al falso regionalismo, «polinacionalistas». Sobre la opulenta variedad regional afirmamos un solo Estado; pero no lo afirmaríamos si no existiese antes esa unidad cuyos caracteres esenciales no pueden ignorar más que los que ignoran la historia conjunta de todas las regiones de España o la estudian separada y con mirada de hormiga” (OC, XXVI, 273-274)
Y, por último, sobre el separatismo: “Pero ¿es posible separarse de la nación? Los vínculos nacionales, ¿son cosa que depende de la voluntad, o es la voluntad la que depende de ellos? ¿Existen los vínculos nacionales, o no existen? Si no existen, no hay ni la posibilidad de romperlos; pero, si existen, ¿es cosa que dependa de la voluntad individual el romperlos o el quebrantarlos? Creo que no, y por eso opino que el separatismo nacional es un absurdo. Yo creo que los vínculos nacionales son superiores a la voluntad individual y aun, en parte, a la voluntad colectiva de varias generaciones, porque ellas han obrado bajo la acción de factores externos, que han cooperado como causas parciales al efecto común, que después reacciona sobre los que lo han originado” (OC, XXVII, 243). “Lo que constituye propiamente la unidad nacional es aquel fondo común de creencias, de ideas, de sentimientos, de tradiciones, de recuerdos y de aspiraciones que enlaza las generaciones y que sirve como de alma colectiva de un pueblo; y esa alma colectiva informa de tal manera las generaciones, que no son ellas las que pueden voluntariamente borrar la huella que deja impresa en sus almas. Una nación es una unidad histórica, que solo puede ser destruida o cambiada por otra unidad histórica opuesta; y esta supone, además de las opiniones y actos libres, factores naturales que no se pueden fabricar con pactos ni convenciones” (OC, XXVII, 244). “Por eso yo afirmo la unidad nacional contra los separatistas, y, al mismo tiempo, afirmo la variedad regional, que la ha engendrado, contra los centralistas” (OC, XXVII, 253).