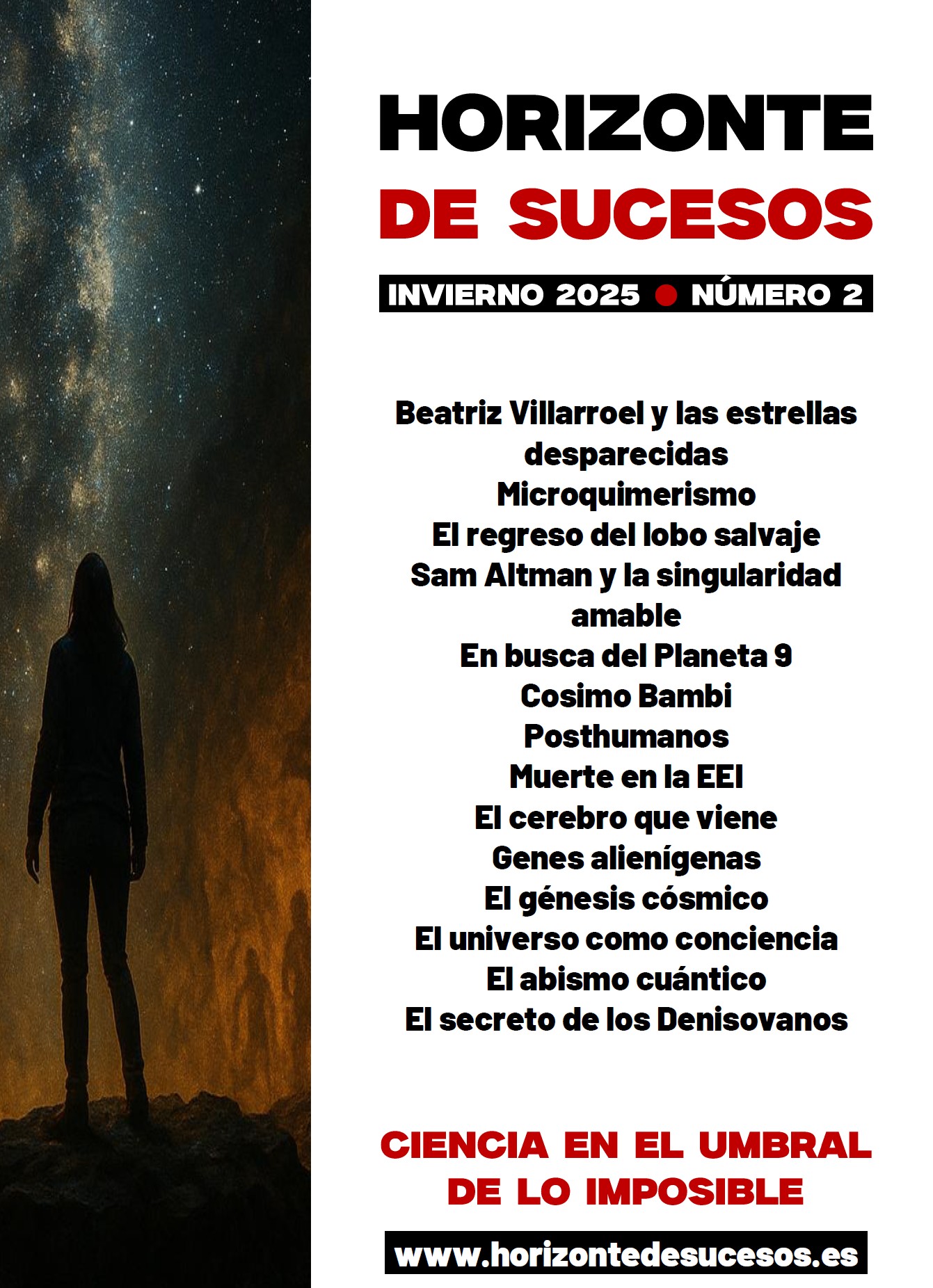Un artículo de Sergio Fernández Riquelme
Georgia: El sueño soberanista de la vieja Iberia
 Mijaíl Kavelashvili
Mijaíl Kavelashvili
El 29 de diciembre de 2024 Mijaíl Kavelashvili, exfutbolista y miembro del partido gobernante Sueño Georgiano, juramentaba su cargo como nuevo presidente de Georgia, tras ser elegido por unanimidad en el Parlamento, boicoteado por los diputados opositores. Con ello, culminaba un proceso por el cual la nación caucásica consagraba su camino soberanista entre la vecina Rusia y los intereses occidentales.
Meses antes, su partido había logrado mantener su mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias, pese a continuas protestas de una oposición unida en varios bloques para impedir esa gesta otra vez, la intervención de la presidenta saliente Salomé Zurabishvili en su contra (que hizo campaña con sus adversarios, saltándose la neutralidad de un cargo que le debía a la formación a la que ahora atacaba), las denuncias continuas en los medios de comunicación europeos sobre la “deriva reaccionaria” del país, o las presiones directas de la administración Biden. Irakli Kobakhidze se convertía en nuevo primer ministro (sustituyendo a Irakli Garibashvili) con el 53% de los votos en dichas elecciones, pese a la campaña común de los partidos opositores y frente a violentas protestas de sus partidarios en las puertas del Parlamento.
ð´ ¡No te pierdas las últimas novedades del catálogo de Ediciones Ratzel!
ð Ensayos temáticos sobre geopolítica y política internacional
ð De venta en Amazon: https://t.co/PUmOnSxxIm
ðð» Y también en librerías y establecimientos especializados pic.twitter.com/USUSuz94BQ
— Letras Inquietas (@let_inquietas) January 12, 2025
La Unión europea no reconoció el resultado electoral (a excepción de pocos países, como Hungría), acusando al Sueño Georgiano de fraude electoral y de cercanía al Kremlin, poniendo en el foco al magnate local, Bidzina Ivanishvili, creador y presidente de la formación, antiguo primer ministro y con grandes negocios en Moscú. Tampoco lo hizo con la elección de Kavelashvili, denunciado desde todos sus altavoces, y como era inevitable en su lógica ideológica, como mero títere prorruso. Además, entre ambas elecciones el Parlamento Europeo aprobó una muy dura resolución en la que atacaba al partido gobernante “por el deterioro democrático del país”, tras las noticias de la oposición sobre graves violaciones electorales (como la intimidación de votantes o la manipulación de máquinas electrónicas de votación), insistía en otra supuesta injerencia rusa, instaba a la comunidad internacional a no aceptar el desenlace, y pedía sanciones diplomáticas al más alto nivel.
Ante esta graves acusaciones, el primer ministro electo anunció que se posponía el camino de integración a la Unión Europea hasta 2028 y proclamaba públicamente, delante de las cámaras, que Georgia “por derecho y voluntad era un país europeo” y que, pese a las críticas y amenazas “somos una nación orgullosa y que se respeta a sí misma, con una larga historia. Por lo tanto, es categóricamente inaceptable que consideremos la integración en la Unión Europea como un favor que la Unión Europea debe concedernos”. El Sueño Georgiano no se rendiría.
Pero esos calificativos no eran nuevos (reaccionarios o prorrusos) y esas medidas ya se vislumbraban en el horizonte. Georgia había elegido su propio camino tras la llegada al poder, en 2012, del partido fundado por Ivanishvili, e iniciar la senda de un importante desarrollo económico y de una estabilidad institucional alabada por la misma Unión Europea, tras el desastroso mandato del muy prooccidental Mijail Saakashvili (acusado de fraude, corrupción, violencia y del desastre de las guerras en Abjasia y Osetia). Durante una década, la Unión Europea convivió en relativa paz y cooperación con los sucesivos ejecutivos del Sueño Georgiano, desde sinergias económicas clave, mediante la liberalización de visados y con el avance en la integración euroatlántica. Pero en 2022 todo comenzó a cambiar, drásticamente.
Desde Bruselas y Washington se exigió a Georgia cerrar fronteras con Rusia y aplicar las más duras sanciones contra su estado vecino tras el inicio la nueva fase de la Guerra de Ucrania. Pese a las desastrosas consecuencias económicas previstas y la inestabilidad creciente, tras años de intentos de normalización con el ocupante ruso en sus regiones abjasia y osetia (de las que el Kremlin era el garante de su independencia de facto tras esa guerra de 2008), se conminó al gobierno de Tiflis a sumarse al clamor internacional. Y, en principio Georgia se plegó las exigencias occidentales, aunque limitada y temporalmente. Porque pronto abrió sus ciudades y mercados a turistas y productos rusos, no aplicó realmente las medidas sancionadoras exigidas, y buscó siempre una adecuada interlocución con el gigante del norte. Y, además, no mandó material militar al gobierno de Kiev (aunque siempre condenó la “agresión rusa”), no hizo caso a los cantos de sirena de ciertos políticos occidentales sobre la posibilidad de abrir un segundo frente contra Rusia (atacando militarmente a los rebeldes abjasios u osetios), prohibió la entrada al país de miembros de la disidencia rusa, reanudó los vuelos directos desde la capital rusa tras cuatro años de prohibición, y siguió con el proceso penal contra el expresidente Saakashvili tras su detención al intentar entrar al país (tras ser protegido por Ucrania desde 2015, como gobernador de Odessa y en Consejo Nacional de Reformas de dicha nación).
Esta no fue, aún, la gota que colmó el vaso de Bruselas. Si lo fueron dos leyes aprobadas antes de las elecciones, que provocaron la reacción directa de la Unión Europea. En primer lugar, una legislación sobre el control de la “financiación de las organizaciones no gubernamentales” occidentales, llamada despectivamente “sobre agentes extranjeros”. Ley que provocó vehementes condenas desde París y Berlín e intensas luchas en las calles de la capital georgiana entre policías y manifestantes porque, aparentemente, imitaba a la tan polémica normativa rusa (y que se había pospuesto anteriormente). Y, en segundo lugar, un paquete legal dedicado “a los valores familiares y la protección de los menores”, que según Rati Ionatamishvili, presidente de la comisión de derechos humanos del parlamento, tenía “como objetivo proteger a los menores de influencias perjudiciales, ya que algunos abogan por cuestiones como las cirugías de reasignación de sexo y la inclusión de materiales LGBT en escuelas y jardines de infancia”. Así, se prohibía la promoción de prácticas sexuales no tradicionales, se impedía el reconocimiento social de la transexualidad, se protegía aún más la figura constitucional del matrimonio natural, se regulaba sobre la salud moral infantil en los medios de comunicación, y se establecía el 17 de mayo como un nuevo día festivo dedicado a “la santidad de la familia y el respeto a los padres” (como había establecido ya la Iglesia Ortodoxa de Georgia). Ley que, para más inri, también parecía inspirada en ese modelo ruso tan famoso.
Ambas normas indicaban para la Unión Europea, claramente, que Georgia ya era rusa. No solo estaba dividida en calles y en los votos, sino bajo influencia o control directo del Kremlin. Y, por ello, había que tomar medidas contundentes ante tal situación, especialmente si Donald Trump vencía en las presidenciales norteamericanas y se desentendía, como otros gobiernos europeos afectos, del apoyo a Ucrania en su defensa territorial y de la expansión euroatlántica hasta las mismas puertas del país más grande de la tierra.
Pero los votantes dieron su confianza al Sueño Georgiano y al proceso soberanista que encabezaba, una vez más (pese a las dudas sobre las votaciones, aunque descartadas por la Comisión Electoral nacional) y sus gobernantes no se amilanaron ante tantas presiones. Porque los líderes y portavoces euroatlánticos (con Josep Borrell a la cabeza) no entendían la esencia de ese proceso soberanista y la voluntad de los responsables del mismo, y ni mucho menos la historia de supervivencia de un pueblo, al que pretendía encabezar, ante invasores diversos (que lograron expulsar o ante los que consiguieron defenderse); tampoco entendían su peculiar espacio geográfico, en medio de grandes potencias que eran sus vecinos y con los que debía llevarse lo mejor posible (Turquía y Rusia); no entendían, asimismo, que parte de su territorio estaba perdido desde hace años por apoyos falsos y por gobernantes fallidos (incluso plantearon una reconciliación con abjasios y osetios, pidiendo perdón por la desastrosa ofensiva de Saakashvili el 7 de agosto de 2008 contra ambas repúblicas, antes autónomas ahora desgajadas); y no entendían, para terminar, la mentalidad conservadora y tradicional de un pueblo que, como vieja Iberia, se convirtió en una de las primeras culturas en ser hija de Cristo, desde la predicación de San Andrés (en el siglo I d.C) hasta la conversión del rey Mirian III (en el siglo IV d.C), y que llevaba con orgullo el antiguo y legendario estandarte cristiano y nacional de la “bandera de las cinco cruces”, tras resistir en sus montañas la dominación árabe, sobrevivir con dignidad al totalitarismo soviético e intentar proteger su soberanía e identidad ante poderosos ejes geopolíticos que siempre le exigen tomar partido, entre Occidente y Oriente.
Sergio Fernández Riquelme es historiador, doctor en política social y profesor titular de universidad. En la actualidad es director de La Razón Histórica, revista hispanoamericana de historia de las ideas. Ha publicado, entre otros libros, Guerra justa: Legitimaciones políticas y geopolíticas y La Bielorrusia de Lukashenko: El hermano menor ruso en Ediciones Ratzel y La Guerra de Ucrania: De la Revolución del Maidán a la Operación Especial en Letras Inquietas.
 Mijaíl Kavelashvili
Mijaíl KavelashviliEl 29 de diciembre de 2024 Mijaíl Kavelashvili, exfutbolista y miembro del partido gobernante Sueño Georgiano, juramentaba su cargo como nuevo presidente de Georgia, tras ser elegido por unanimidad en el Parlamento, boicoteado por los diputados opositores. Con ello, culminaba un proceso por el cual la nación caucásica consagraba su camino soberanista entre la vecina Rusia y los intereses occidentales.
Meses antes, su partido había logrado mantener su mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias, pese a continuas protestas de una oposición unida en varios bloques para impedir esa gesta otra vez, la intervención de la presidenta saliente Salomé Zurabishvili en su contra (que hizo campaña con sus adversarios, saltándose la neutralidad de un cargo que le debía a la formación a la que ahora atacaba), las denuncias continuas en los medios de comunicación europeos sobre la “deriva reaccionaria” del país, o las presiones directas de la administración Biden. Irakli Kobakhidze se convertía en nuevo primer ministro (sustituyendo a Irakli Garibashvili) con el 53% de los votos en dichas elecciones, pese a la campaña común de los partidos opositores y frente a violentas protestas de sus partidarios en las puertas del Parlamento.
ð´ ¡No te pierdas las últimas novedades del catálogo de Ediciones Ratzel!
ð Ensayos temáticos sobre geopolítica y política internacional
ð De venta en Amazon: https://t.co/PUmOnSxxIm
ðð» Y también en librerías y establecimientos especializados pic.twitter.com/USUSuz94BQ— Letras Inquietas (@let_inquietas) January 12, 2025
La Unión europea no reconoció el resultado electoral (a excepción de pocos países, como Hungría), acusando al Sueño Georgiano de fraude electoral y de cercanía al Kremlin, poniendo en el foco al magnate local, Bidzina Ivanishvili, creador y presidente de la formación, antiguo primer ministro y con grandes negocios en Moscú. Tampoco lo hizo con la elección de Kavelashvili, denunciado desde todos sus altavoces, y como era inevitable en su lógica ideológica, como mero títere prorruso. Además, entre ambas elecciones el Parlamento Europeo aprobó una muy dura resolución en la que atacaba al partido gobernante “por el deterioro democrático del país”, tras las noticias de la oposición sobre graves violaciones electorales (como la intimidación de votantes o la manipulación de máquinas electrónicas de votación), insistía en otra supuesta injerencia rusa, instaba a la comunidad internacional a no aceptar el desenlace, y pedía sanciones diplomáticas al más alto nivel.
Ante esta graves acusaciones, el primer ministro electo anunció que se posponía el camino de integración a la Unión Europea hasta 2028 y proclamaba públicamente, delante de las cámaras, que Georgia “por derecho y voluntad era un país europeo” y que, pese a las críticas y amenazas “somos una nación orgullosa y que se respeta a sí misma, con una larga historia. Por lo tanto, es categóricamente inaceptable que consideremos la integración en la Unión Europea como un favor que la Unión Europea debe concedernos”. El Sueño Georgiano no se rendiría.
Pero esos calificativos no eran nuevos (reaccionarios o prorrusos) y esas medidas ya se vislumbraban en el horizonte. Georgia había elegido su propio camino tras la llegada al poder, en 2012, del partido fundado por Ivanishvili, e iniciar la senda de un importante desarrollo económico y de una estabilidad institucional alabada por la misma Unión Europea, tras el desastroso mandato del muy prooccidental Mijail Saakashvili (acusado de fraude, corrupción, violencia y del desastre de las guerras en Abjasia y Osetia). Durante una década, la Unión Europea convivió en relativa paz y cooperación con los sucesivos ejecutivos del Sueño Georgiano, desde sinergias económicas clave, mediante la liberalización de visados y con el avance en la integración euroatlántica. Pero en 2022 todo comenzó a cambiar, drásticamente.
Desde Bruselas y Washington se exigió a Georgia cerrar fronteras con Rusia y aplicar las más duras sanciones contra su estado vecino tras el inicio la nueva fase de la Guerra de Ucrania. Pese a las desastrosas consecuencias económicas previstas y la inestabilidad creciente, tras años de intentos de normalización con el ocupante ruso en sus regiones abjasia y osetia (de las que el Kremlin era el garante de su independencia de facto tras esa guerra de 2008), se conminó al gobierno de Tiflis a sumarse al clamor internacional. Y, en principio Georgia se plegó las exigencias occidentales, aunque limitada y temporalmente. Porque pronto abrió sus ciudades y mercados a turistas y productos rusos, no aplicó realmente las medidas sancionadoras exigidas, y buscó siempre una adecuada interlocución con el gigante del norte. Y, además, no mandó material militar al gobierno de Kiev (aunque siempre condenó la “agresión rusa”), no hizo caso a los cantos de sirena de ciertos políticos occidentales sobre la posibilidad de abrir un segundo frente contra Rusia (atacando militarmente a los rebeldes abjasios u osetios), prohibió la entrada al país de miembros de la disidencia rusa, reanudó los vuelos directos desde la capital rusa tras cuatro años de prohibición, y siguió con el proceso penal contra el expresidente Saakashvili tras su detención al intentar entrar al país (tras ser protegido por Ucrania desde 2015, como gobernador de Odessa y en Consejo Nacional de Reformas de dicha nación).
Esta no fue, aún, la gota que colmó el vaso de Bruselas. Si lo fueron dos leyes aprobadas antes de las elecciones, que provocaron la reacción directa de la Unión Europea. En primer lugar, una legislación sobre el control de la “financiación de las organizaciones no gubernamentales” occidentales, llamada despectivamente “sobre agentes extranjeros”. Ley que provocó vehementes condenas desde París y Berlín e intensas luchas en las calles de la capital georgiana entre policías y manifestantes porque, aparentemente, imitaba a la tan polémica normativa rusa (y que se había pospuesto anteriormente). Y, en segundo lugar, un paquete legal dedicado “a los valores familiares y la protección de los menores”, que según Rati Ionatamishvili, presidente de la comisión de derechos humanos del parlamento, tenía “como objetivo proteger a los menores de influencias perjudiciales, ya que algunos abogan por cuestiones como las cirugías de reasignación de sexo y la inclusión de materiales LGBT en escuelas y jardines de infancia”. Así, se prohibía la promoción de prácticas sexuales no tradicionales, se impedía el reconocimiento social de la transexualidad, se protegía aún más la figura constitucional del matrimonio natural, se regulaba sobre la salud moral infantil en los medios de comunicación, y se establecía el 17 de mayo como un nuevo día festivo dedicado a “la santidad de la familia y el respeto a los padres” (como había establecido ya la Iglesia Ortodoxa de Georgia). Ley que, para más inri, también parecía inspirada en ese modelo ruso tan famoso.
Ambas normas indicaban para la Unión Europea, claramente, que Georgia ya era rusa. No solo estaba dividida en calles y en los votos, sino bajo influencia o control directo del Kremlin. Y, por ello, había que tomar medidas contundentes ante tal situación, especialmente si Donald Trump vencía en las presidenciales norteamericanas y se desentendía, como otros gobiernos europeos afectos, del apoyo a Ucrania en su defensa territorial y de la expansión euroatlántica hasta las mismas puertas del país más grande de la tierra.
Pero los votantes dieron su confianza al Sueño Georgiano y al proceso soberanista que encabezaba, una vez más (pese a las dudas sobre las votaciones, aunque descartadas por la Comisión Electoral nacional) y sus gobernantes no se amilanaron ante tantas presiones. Porque los líderes y portavoces euroatlánticos (con Josep Borrell a la cabeza) no entendían la esencia de ese proceso soberanista y la voluntad de los responsables del mismo, y ni mucho menos la historia de supervivencia de un pueblo, al que pretendía encabezar, ante invasores diversos (que lograron expulsar o ante los que consiguieron defenderse); tampoco entendían su peculiar espacio geográfico, en medio de grandes potencias que eran sus vecinos y con los que debía llevarse lo mejor posible (Turquía y Rusia); no entendían, asimismo, que parte de su territorio estaba perdido desde hace años por apoyos falsos y por gobernantes fallidos (incluso plantearon una reconciliación con abjasios y osetios, pidiendo perdón por la desastrosa ofensiva de Saakashvili el 7 de agosto de 2008 contra ambas repúblicas, antes autónomas ahora desgajadas); y no entendían, para terminar, la mentalidad conservadora y tradicional de un pueblo que, como vieja Iberia, se convirtió en una de las primeras culturas en ser hija de Cristo, desde la predicación de San Andrés (en el siglo I d.C) hasta la conversión del rey Mirian III (en el siglo IV d.C), y que llevaba con orgullo el antiguo y legendario estandarte cristiano y nacional de la “bandera de las cinco cruces”, tras resistir en sus montañas la dominación árabe, sobrevivir con dignidad al totalitarismo soviético e intentar proteger su soberanía e identidad ante poderosos ejes geopolíticos que siempre le exigen tomar partido, entre Occidente y Oriente.
Sergio Fernández Riquelme es historiador, doctor en política social y profesor titular de universidad. En la actualidad es director de La Razón Histórica, revista hispanoamericana de historia de las ideas. Ha publicado, entre otros libros, Guerra justa: Legitimaciones políticas y geopolíticas y La Bielorrusia de Lukashenko: El hermano menor ruso en Ediciones Ratzel y La Guerra de Ucrania: De la Revolución del Maidán a la Operación Especial en Letras Inquietas.