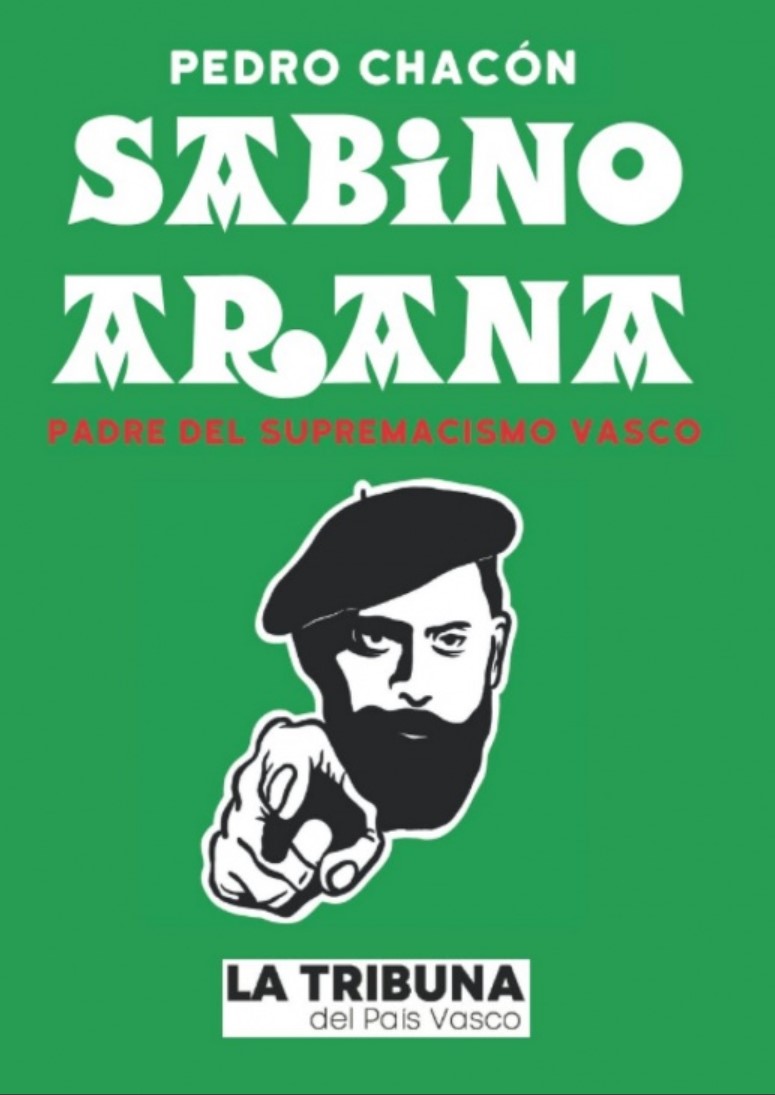Los rascacielos de Basauri
El otro día vi un reportaje en un periódico sobre la arquitectura brutalista, género que se ha puesto de moda por la película del mismo título –El brutalista– que concurre al certamen de los Oscars de este año, protagonizada por Adrien Brody y que parte con muy buenos augurios de cara a llevarse alguno de los premios de relumbrón.
La arquitectura brutalista parece que se distingue por mostrar los materiales de que está formada la estructura de los edificios de una manera cruda, sin revestimientos o simulaciones: si es hormigón, pues hormigón, si es estructura metálica pues lo mismo. Y no tiene que ver, en principio, con el tamaño de sus producciones, porque lo mismo puede ser una casa unifamiliar que una iglesia. En el reportaje que vi decían que la arquitectura brutalista donde mejor se manifiesta es en las grandes construcciones tipo rascacielos. Y ponían el ejemplo de los rascacielos de Begoña, en Bilbao, llamados los “bloques del ajedrez”, por los colores característicos de las casillas del tablero, que vendrían a reflejarse en sus enormes fachadas de hasta catorce alturas. También ponían como ejemplo la residencia de mayores “Aspaldiko” de Portugalete, que se ve imponente desde la margen derecha, en lo alto del pueblo.
Y relacionaban también la variante de los rascacielos de la arquitectura brutalista con el desarrollismo en el País Vasco, que fue la época, durante los años 60 y 70 del siglo pasado, en que más rascacielos y edificios de muchas plantas se construyeron, como forma de dar alojamientos baratos a las familias que, por miles, venían a trabajar aquí desde todas partes de España, principalmente de lo que hoy llamamos la España vaciada.
Es curioso que el origen de las dos personas que van a mandar ahora en el PNV (bueno, principalmente el presidente del partido, ya que estoy convencido de que el lendacari es un perfecto mandado) sean de pueblos de la España vaciada. Pradales de la Ribera de Duero burgalesa, donde, aparte de Aranda de Duero, la capital, el resto son pueblecitos que languidecen y se confunden con el entorno, tanto en el color como en la sequedad circundante, y que en invierno pueden quedar tapados y hasta aislados por la nieve. Y qué decir de Aitor Esteban, cuya madre es de un pueblecito de Soria llamado Cañamaque, que según Wikipedia tiene 27 habitantes. Ves el pueblo por Google Maps y se te cae el alma a los pies. Si esa es la imagen de España más cercana y directa que tienen Imanol Pradales o Aitor Esteban, no me extraña que opten sin dudar por vivir en Bilbao o donde sea de Vizcaya. Pero, claro, de ahí a pensar que no te sientas para nada español y que solo seas vasco, como hacen ellos, va un trecho, ¿no?
Pero a lo que íbamos, los rascacielos y en general las casas de muchas plantas, los bloques, abigarrados y con cuatro o más viviendas por cada planta son los que definieron la arquitectura del País Vasco de los años sesenta y setenta, los años del desarrollismo, los años de la inmigración española por antonomasia, los años que cambiaron la sociología y la geografía urbana del País Vasco de manera radical. Cómo pensar que ese País Vasco sea el mismo del que quedó atrás. Cómo pensar que esos cambios no tuvieron influencia en su sociedad, en su carácter, en su idiosincrasia. El nacionalismo lleva décadas queriendo convencernos de que aquellos cambios y transformaciones tan profundos no alteraron para nada el ánimo de las gentes, el pulso de la sociedad, el carácter de los vascos. Que el País Vasco que salió de aquellas dos décadas podía ser sustancialmente el mismo de las décadas anteriores, como si la inmigración no hubiera existido. Como cuando Juan José Ibarretxe decía que los vascos somos un pueblo con 7.000 años de historia, sin acordarse de que más de la mitad del mismo vino aquí hace dos días de Cañamaque o de Aranda de Duero y alrededores.
Imanol Pradales Gil es el representante por antonomasia de todo aquello. Pero él eso no lo ve. El se cree que es continuación directa de José Antonio Aguirre. El se cree que se parece más a José Antonio Aguirre que a su propio padre, don Manuel Pradales.
Viví en Basauri hasta los treinta y pico de años. Basauri es un poblachón enorme situado a unos pocos kilómetros de Bilbao que era conocido desde fuera por algo que a los que vivíamos en él siempre nos pasó completamente desapercibido: la cárcel, que estaba a la salida del pueblo yendo hacia Galdácano y que yo no descubrí hasta mis años de bachillerato, ya que el instituto estaba muy cerca de la cárcel, en la misma calle pero en la acera de enfrente. Luego se construyó otro instituto, el Basauri II, donde hice el COU, es decir, lo que hoy es el último curso del bachillerato. Pero el caso es que nadie me habló nunca de la cárcel de Basauri como una señal de identidad del pueblo hasta que llegué a la universidad y dije que vivía en Basauri.
Basauri es la quintaesencia de las transformaciones urbanísticas, sociales y culturales del País Vasco en los años sesenta y setenta. Está casi todo construido en cuestas, sobre todo el barrio donde yo vivía, Basoselay. Yo vi abrir las calles de mi barrio donde antes había campas, porque la casa donde vivía era de las primeras que se construyeron allí. Calles enteras, como Severo Ochoa, Juan Ramón Jiménez o Travesía de Altube, donde apenas había uno o dos caseríos, fueron asfaltadas entonces por primera vez. En mi barrio las casas eran de tres o cuatro pisos, no más. Sin ascensor, por supuesto. Mi barrio, Basoselay, era conocido en el pueblo más que nada porque en él estaba el campo de fútbol del Basconia, donde subía toda la afición para ver al equipo del pueblo, por el que pasaron grandes glorias del Athletic como Iríbar. Y donde estuvo Clemente de entrenador antes de hacerse famoso. De Basauri también era Piru Gainza, al que cuando se retiró era habitual verle de poteo por los bares que hay –o por lo menos había entonces– alrededor de la plaza de Arizgoiti.
Para subir a Basoselay hay dos cuestas bien empinadas. Las dos parten del Ayuntamiento, que también es una edificación de los años sesenta, de hormigón, pero que tiene una singularidad arquitectónica de estilo racionalista reconocible por los entendidos. La cuesta de la izquierda es la que tiene el nombre del barrio: calle Basoselay, y está franqueada por casas unifamiliares en su acera izquierda y por algunas de las casas más antiguas del barrio por el lado derecho. Pero son siempre edificaciones de pequeñas dimensiones. La otra cuesta para subir a Basoselay es la de la calle Doctores Landa. Esta ya tiene casas de vecinos típicas de los años sesenta y setenta. Es una cuesta más empinada aún si cabe que la de la calle Basoselay. De hecho, tuvieron que hacer rampas mecánicas porque si no la gente mayor, que es la que más abundante resulta ya en el barrio, no podía subir la cuesta, literalmente.
En mi época el rascacielos más conocido y más imponente era el rascacielos de la plaza de Arizgoiti. Y le llamábamos así, el rascacielos de la plaza. Con trece alturas más los bajos y dos balcones enormes por cada mano de la fachada, dominaba toda la vista del centro del pueblo, situado justamente enfrente del ayuntamiento. No era un edificio para la clase trabajadora. De hecho, quienes vivían eran gente de clase media, profesores, funcionarios y así. Era un rascacielos noble, por así decir. En cambio, los otros dos rascacielos que voy a mencionar aquí, de altura incluso mayor que el de la plaza, son ya para gente trabajadora.
![[Img #27497]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/03_2025/8129_0001.png)
Los primeros que quiero mencionar están en el del barrio de El Calero, que es el barrio que te encuentras a la entrada de Basauri según llegas al pueblo viniendo de Bilbao por Bolueta. El Calero ya en sí es todo un barrio de enormes edificios, bloques de pisos que se arrebujan en dos calles como quien dice y que tienen su máxima expresión en la subida desde el barrio hacia Basoselay, por la calle Karmelo Torre, que es la otra subida al barrio, aparte de las otras dos que he comentado antes. La subida por Karmelo Torre era tan empinada o más que las de la calle Basoselay y la calle Doctores Landa. Una cuesta de aúpa que empieza en una curva donde hay un bloque de trece plantas, flanqueado por otros dos de doce plantas cada uno. Luego por toda la subida, a mano derecha primero y a mano izquierda después, hay varios bloques de no menos de ocho plantas cada uno, para rematar, al final de la cuesta, ya entrando en Basoselay, con un bloque a mano derecha de otras doce plantas. Sin duda la subida de la calle Karmelo Torre desde El Calero hasta Basoselay es el Manhattan obrero de Basauri, un Manhattan en cuesta, sin grandeza, por más que sean mastodónticos sus edificios, pero hechos todos sin gracia, a lo basto, en un entorno agreste y montaraz, pues se trata de una cuesta que a duras penas subes en coche y que para una persona mayor es una auténtica calamidad.
![[Img #27498]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/03_2025/8751_0002.png)
Yo me acuerdo cuando esa calle Karmelo Torre ni siquiera existía y era una bajada del monte por donde íbamos los chavales a jugar y a pelearnos también con los de El Calero. Había pique entre Basoselay y El Calero cuando éramos pequeños y hacíamos peleas entre las cuadrillas, como aquella que salía en la película “La guerra de los botones”, cuya primera versión es de 1962. A mí me dio miedo, siendo pequeño, ver aquella película. Así que cuando la reproducíamos entre nosotros, jugando en la calle, peleándonos con los de El Calero, me parecía participar en una suerte de batallas campales, completamente incruentas, pero donde sólo pensar que había chavales que se querían enfrentar contra nosotros para hacernos no se sabe qué, aquello me ponía muy nervioso.
Cuando construyeron aquellos bloques por toda la cuesta, todos seguidos, abrieron también una calle y una acera, para comunicar ambos barrios, Basoselay y El Calero. Y yo me acuerdo de subir y bajar muchas veces por allí, de chaval, porque en El Calero había una biblioteca municipal en un bajo, en una lonja, en el centro del barrio, en un edificio anterior a los bloques enormes de la calle Karmelo Torre, donde iba muchas veces y donde cogía libros en préstamo. Me acuerdo de haber cogido allí en préstamo, entre otros, el libro sobre el origen del nacionalismo vasco de Jean-Claude Larronde, cuya primera edición en español era de 1977.
![[Img #27499]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/03_2025/4717_0003.png)
Otros dos barrios con rascacielos enormes en Basauri son el de Venta, concretamente en la plaza del mismo nombre pero sobre todo los que hay justo por detrás, que dan a la calle Uríbarri. Y luego también están los rascacielos que conforman el barrio de Urbi, a ambas márgenes del río Nervión que lo atraviesa. Se trata de una zona que ha sufrido varias inundaciones por las crecidas del río Nervión. Ahí se suceden bloques y bloques todos de catorce plantas, en ámbas márgenes del río pero ya en terreno llano, no como los de la calle Karmelo Torre. Pero es un barrio que está en la otra punta del pueblo, si lo miras desde Basoselay, que es donde yo vivía, y que por eso me han pillado siempre un tanto lejos y a desmano y no los tenía tanto en cuenta como los primeros que he comentado, pero la verdad es que vistos ahora desde Google Maps impresionan por su abigarramiento y densidad. Esta sí que se aproxima más a la auténtica Manhattan que la de Karmelo Torre, que está dispuesta en la subida de un monte.
![[Img #27500]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/03_2025/8682_0004.png)
El otro día vi un reportaje en un periódico sobre la arquitectura brutalista, género que se ha puesto de moda por la película del mismo título –El brutalista– que concurre al certamen de los Oscars de este año, protagonizada por Adrien Brody y que parte con muy buenos augurios de cara a llevarse alguno de los premios de relumbrón.
La arquitectura brutalista parece que se distingue por mostrar los materiales de que está formada la estructura de los edificios de una manera cruda, sin revestimientos o simulaciones: si es hormigón, pues hormigón, si es estructura metálica pues lo mismo. Y no tiene que ver, en principio, con el tamaño de sus producciones, porque lo mismo puede ser una casa unifamiliar que una iglesia. En el reportaje que vi decían que la arquitectura brutalista donde mejor se manifiesta es en las grandes construcciones tipo rascacielos. Y ponían el ejemplo de los rascacielos de Begoña, en Bilbao, llamados los “bloques del ajedrez”, por los colores característicos de las casillas del tablero, que vendrían a reflejarse en sus enormes fachadas de hasta catorce alturas. También ponían como ejemplo la residencia de mayores “Aspaldiko” de Portugalete, que se ve imponente desde la margen derecha, en lo alto del pueblo.
Y relacionaban también la variante de los rascacielos de la arquitectura brutalista con el desarrollismo en el País Vasco, que fue la época, durante los años 60 y 70 del siglo pasado, en que más rascacielos y edificios de muchas plantas se construyeron, como forma de dar alojamientos baratos a las familias que, por miles, venían a trabajar aquí desde todas partes de España, principalmente de lo que hoy llamamos la España vaciada.
Es curioso que el origen de las dos personas que van a mandar ahora en el PNV (bueno, principalmente el presidente del partido, ya que estoy convencido de que el lendacari es un perfecto mandado) sean de pueblos de la España vaciada. Pradales de la Ribera de Duero burgalesa, donde, aparte de Aranda de Duero, la capital, el resto son pueblecitos que languidecen y se confunden con el entorno, tanto en el color como en la sequedad circundante, y que en invierno pueden quedar tapados y hasta aislados por la nieve. Y qué decir de Aitor Esteban, cuya madre es de un pueblecito de Soria llamado Cañamaque, que según Wikipedia tiene 27 habitantes. Ves el pueblo por Google Maps y se te cae el alma a los pies. Si esa es la imagen de España más cercana y directa que tienen Imanol Pradales o Aitor Esteban, no me extraña que opten sin dudar por vivir en Bilbao o donde sea de Vizcaya. Pero, claro, de ahí a pensar que no te sientas para nada español y que solo seas vasco, como hacen ellos, va un trecho, ¿no?
Pero a lo que íbamos, los rascacielos y en general las casas de muchas plantas, los bloques, abigarrados y con cuatro o más viviendas por cada planta son los que definieron la arquitectura del País Vasco de los años sesenta y setenta, los años del desarrollismo, los años de la inmigración española por antonomasia, los años que cambiaron la sociología y la geografía urbana del País Vasco de manera radical. Cómo pensar que ese País Vasco sea el mismo del que quedó atrás. Cómo pensar que esos cambios no tuvieron influencia en su sociedad, en su carácter, en su idiosincrasia. El nacionalismo lleva décadas queriendo convencernos de que aquellos cambios y transformaciones tan profundos no alteraron para nada el ánimo de las gentes, el pulso de la sociedad, el carácter de los vascos. Que el País Vasco que salió de aquellas dos décadas podía ser sustancialmente el mismo de las décadas anteriores, como si la inmigración no hubiera existido. Como cuando Juan José Ibarretxe decía que los vascos somos un pueblo con 7.000 años de historia, sin acordarse de que más de la mitad del mismo vino aquí hace dos días de Cañamaque o de Aranda de Duero y alrededores.
Imanol Pradales Gil es el representante por antonomasia de todo aquello. Pero él eso no lo ve. El se cree que es continuación directa de José Antonio Aguirre. El se cree que se parece más a José Antonio Aguirre que a su propio padre, don Manuel Pradales.
Viví en Basauri hasta los treinta y pico de años. Basauri es un poblachón enorme situado a unos pocos kilómetros de Bilbao que era conocido desde fuera por algo que a los que vivíamos en él siempre nos pasó completamente desapercibido: la cárcel, que estaba a la salida del pueblo yendo hacia Galdácano y que yo no descubrí hasta mis años de bachillerato, ya que el instituto estaba muy cerca de la cárcel, en la misma calle pero en la acera de enfrente. Luego se construyó otro instituto, el Basauri II, donde hice el COU, es decir, lo que hoy es el último curso del bachillerato. Pero el caso es que nadie me habló nunca de la cárcel de Basauri como una señal de identidad del pueblo hasta que llegué a la universidad y dije que vivía en Basauri.
Basauri es la quintaesencia de las transformaciones urbanísticas, sociales y culturales del País Vasco en los años sesenta y setenta. Está casi todo construido en cuestas, sobre todo el barrio donde yo vivía, Basoselay. Yo vi abrir las calles de mi barrio donde antes había campas, porque la casa donde vivía era de las primeras que se construyeron allí. Calles enteras, como Severo Ochoa, Juan Ramón Jiménez o Travesía de Altube, donde apenas había uno o dos caseríos, fueron asfaltadas entonces por primera vez. En mi barrio las casas eran de tres o cuatro pisos, no más. Sin ascensor, por supuesto. Mi barrio, Basoselay, era conocido en el pueblo más que nada porque en él estaba el campo de fútbol del Basconia, donde subía toda la afición para ver al equipo del pueblo, por el que pasaron grandes glorias del Athletic como Iríbar. Y donde estuvo Clemente de entrenador antes de hacerse famoso. De Basauri también era Piru Gainza, al que cuando se retiró era habitual verle de poteo por los bares que hay –o por lo menos había entonces– alrededor de la plaza de Arizgoiti.
Para subir a Basoselay hay dos cuestas bien empinadas. Las dos parten del Ayuntamiento, que también es una edificación de los años sesenta, de hormigón, pero que tiene una singularidad arquitectónica de estilo racionalista reconocible por los entendidos. La cuesta de la izquierda es la que tiene el nombre del barrio: calle Basoselay, y está franqueada por casas unifamiliares en su acera izquierda y por algunas de las casas más antiguas del barrio por el lado derecho. Pero son siempre edificaciones de pequeñas dimensiones. La otra cuesta para subir a Basoselay es la de la calle Doctores Landa. Esta ya tiene casas de vecinos típicas de los años sesenta y setenta. Es una cuesta más empinada aún si cabe que la de la calle Basoselay. De hecho, tuvieron que hacer rampas mecánicas porque si no la gente mayor, que es la que más abundante resulta ya en el barrio, no podía subir la cuesta, literalmente.
En mi época el rascacielos más conocido y más imponente era el rascacielos de la plaza de Arizgoiti. Y le llamábamos así, el rascacielos de la plaza. Con trece alturas más los bajos y dos balcones enormes por cada mano de la fachada, dominaba toda la vista del centro del pueblo, situado justamente enfrente del ayuntamiento. No era un edificio para la clase trabajadora. De hecho, quienes vivían eran gente de clase media, profesores, funcionarios y así. Era un rascacielos noble, por así decir. En cambio, los otros dos rascacielos que voy a mencionar aquí, de altura incluso mayor que el de la plaza, son ya para gente trabajadora.
![[Img #27497]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/03_2025/8129_0001.png)
Los primeros que quiero mencionar están en el del barrio de El Calero, que es el barrio que te encuentras a la entrada de Basauri según llegas al pueblo viniendo de Bilbao por Bolueta. El Calero ya en sí es todo un barrio de enormes edificios, bloques de pisos que se arrebujan en dos calles como quien dice y que tienen su máxima expresión en la subida desde el barrio hacia Basoselay, por la calle Karmelo Torre, que es la otra subida al barrio, aparte de las otras dos que he comentado antes. La subida por Karmelo Torre era tan empinada o más que las de la calle Basoselay y la calle Doctores Landa. Una cuesta de aúpa que empieza en una curva donde hay un bloque de trece plantas, flanqueado por otros dos de doce plantas cada uno. Luego por toda la subida, a mano derecha primero y a mano izquierda después, hay varios bloques de no menos de ocho plantas cada uno, para rematar, al final de la cuesta, ya entrando en Basoselay, con un bloque a mano derecha de otras doce plantas. Sin duda la subida de la calle Karmelo Torre desde El Calero hasta Basoselay es el Manhattan obrero de Basauri, un Manhattan en cuesta, sin grandeza, por más que sean mastodónticos sus edificios, pero hechos todos sin gracia, a lo basto, en un entorno agreste y montaraz, pues se trata de una cuesta que a duras penas subes en coche y que para una persona mayor es una auténtica calamidad.
![[Img #27498]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/03_2025/8751_0002.png)
Yo me acuerdo cuando esa calle Karmelo Torre ni siquiera existía y era una bajada del monte por donde íbamos los chavales a jugar y a pelearnos también con los de El Calero. Había pique entre Basoselay y El Calero cuando éramos pequeños y hacíamos peleas entre las cuadrillas, como aquella que salía en la película “La guerra de los botones”, cuya primera versión es de 1962. A mí me dio miedo, siendo pequeño, ver aquella película. Así que cuando la reproducíamos entre nosotros, jugando en la calle, peleándonos con los de El Calero, me parecía participar en una suerte de batallas campales, completamente incruentas, pero donde sólo pensar que había chavales que se querían enfrentar contra nosotros para hacernos no se sabe qué, aquello me ponía muy nervioso.
Cuando construyeron aquellos bloques por toda la cuesta, todos seguidos, abrieron también una calle y una acera, para comunicar ambos barrios, Basoselay y El Calero. Y yo me acuerdo de subir y bajar muchas veces por allí, de chaval, porque en El Calero había una biblioteca municipal en un bajo, en una lonja, en el centro del barrio, en un edificio anterior a los bloques enormes de la calle Karmelo Torre, donde iba muchas veces y donde cogía libros en préstamo. Me acuerdo de haber cogido allí en préstamo, entre otros, el libro sobre el origen del nacionalismo vasco de Jean-Claude Larronde, cuya primera edición en español era de 1977.
![[Img #27499]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/03_2025/4717_0003.png)
Otros dos barrios con rascacielos enormes en Basauri son el de Venta, concretamente en la plaza del mismo nombre pero sobre todo los que hay justo por detrás, que dan a la calle Uríbarri. Y luego también están los rascacielos que conforman el barrio de Urbi, a ambas márgenes del río Nervión que lo atraviesa. Se trata de una zona que ha sufrido varias inundaciones por las crecidas del río Nervión. Ahí se suceden bloques y bloques todos de catorce plantas, en ámbas márgenes del río pero ya en terreno llano, no como los de la calle Karmelo Torre. Pero es un barrio que está en la otra punta del pueblo, si lo miras desde Basoselay, que es donde yo vivía, y que por eso me han pillado siempre un tanto lejos y a desmano y no los tenía tanto en cuenta como los primeros que he comentado, pero la verdad es que vistos ahora desde Google Maps impresionan por su abigarramiento y densidad. Esta sí que se aproxima más a la auténtica Manhattan que la de Karmelo Torre, que está dispuesta en la subida de un monte.
![[Img #27500]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/03_2025/8682_0004.png)