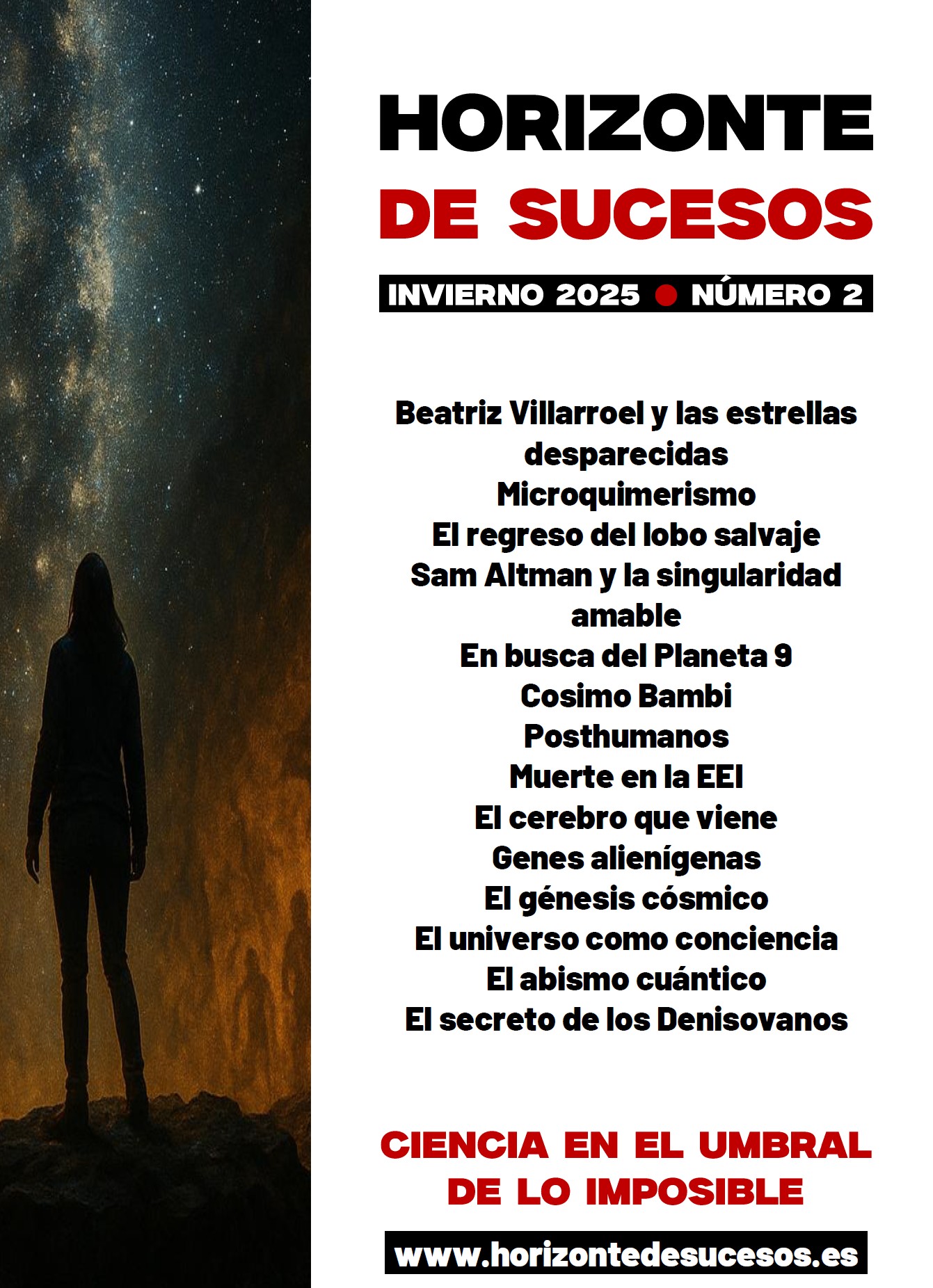El tecnototalitarismo que viene / Ciudades inteligentes y la hiperconectividad forzada: Cuando el progreso vigila (VIII)
![[Img #27764]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/04_2025/1075_111-def.jpg)
Las ciudades inteligentes prometen una vida urbana más eficiente, sostenible y segura. A través de sensores, inteligencia artificial y redes de comunicación de alta velocidad, estos entornos urbanos monitorizan todo: desde el tráfico hasta el consumo energético. Sin embargo, esta conectividad ubicua también introduce un nuevo paradigma de vigilancia constante y control automatizado, lo que algunos críticos han denominado "hiperconectividad forzada".
En las ciudades inteligentes, los sistemas de videovigilancia con reconocimiento facial, combinados con sensores de ubicación en transporte público, dispositivos móviles y objetos conectados (IoT), permiten rastrear en tiempo real los desplazamientos de cualquier persona.
Este tipo de infraestructura ofrece ventajas como:
-
Mejora en la gestión del tráfico y emergencias.
-
Reducción de la criminalidad mediante vigilancia preventiva.
-
Personalización de servicios públicos.
Sin embargo, también implica:
-
Pérdida de anonimato en espacios públicos.
-
Seguimiento involuntario e ininterrumpido de los ciudadanos.
-
Riesgos de abuso en regímenes autoritarios o corporaciones sin regulación.
La inteligencia artificial gestiona en muchas ciudades inteligentes funciones esenciales:
-
Red eléctrica y suministro de agua.
-
Transporte público y señalización vial.
-
Servicios de emergencia y hospitales.
El problema surge cuando estas infraestructuras pueden ser controladas remotamente o alteradas en función de criterios algorítmicos.
Ejemplos hipotéticos (pero técnicamente posibles) incluyen:
-
Cortes de energía programados en barrios con alta "actividad anómala".
-
Desvío del transporte para evitar manifestaciones o concentraciones.
-
Prioridad de servicios a determinadas zonas según parámetros socioeconómicos.
Este tipo de decisiones automatizadas pueden consolidar discriminaciones estructurales o convertirse en herramientas de represión tecnificada.
Uno de los escenarios más inquietantes es la posibilidad de que los sistemas urbanos inteligentes restringan servicios esenciales a ciudadanos considerados "problemáticos":
-
Bloqueo de tarjetas de transporte público.
-
Negación de acceso a redes de salud o educación.
-
Inclusión en listas negras digitales que impidan empleabilidad, movilidad o conexión a redes.
Ya existen precedentes. En China, el sistema de crédito social limita la movilidad y el acceso a servicios según el comportamiento individual. En Occidente, empresas tecnológicas han cerrado cuentas bancarias o redes sociales por razones ideológicas a ciudadanos de tendencias conservadoras.
La interconexión total entre identidad digital, geolocalización y comportamiento crea un ecosistema en el que la ciudad puede funcionar como un mecanismo de premio o castigo, según criterios invisibles y algoritmos no auditables.
Las ciudades inteligentes representan un avance tecnológico impresionante, pero también una amenaza real si no se establecen límites democráticos. La hiperconectividad forzada puede transformar el espacio público en un entorno de control sin escapatoria.
Las preguntas fundamentales son: ¿Quién controla la ciudad cuando todo está conectado? ¿Cómo se protege la libertad individual en un sistema que todo lo ve? ¿Qué margen queda para el disenso en un entorno donde el castigo puede ser automático?
En el futuro, vivir en una ciudad inteligente no solo será una cuestión de comodidad, sino de resistencia ética y política frente al poder algorítmico.
![[Img #27764]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/04_2025/1075_111-def.jpg)
Las ciudades inteligentes prometen una vida urbana más eficiente, sostenible y segura. A través de sensores, inteligencia artificial y redes de comunicación de alta velocidad, estos entornos urbanos monitorizan todo: desde el tráfico hasta el consumo energético. Sin embargo, esta conectividad ubicua también introduce un nuevo paradigma de vigilancia constante y control automatizado, lo que algunos críticos han denominado "hiperconectividad forzada".
En las ciudades inteligentes, los sistemas de videovigilancia con reconocimiento facial, combinados con sensores de ubicación en transporte público, dispositivos móviles y objetos conectados (IoT), permiten rastrear en tiempo real los desplazamientos de cualquier persona.
Este tipo de infraestructura ofrece ventajas como:
-
Mejora en la gestión del tráfico y emergencias.
-
Reducción de la criminalidad mediante vigilancia preventiva.
-
Personalización de servicios públicos.
Sin embargo, también implica:
-
Pérdida de anonimato en espacios públicos.
-
Seguimiento involuntario e ininterrumpido de los ciudadanos.
-
Riesgos de abuso en regímenes autoritarios o corporaciones sin regulación.
La inteligencia artificial gestiona en muchas ciudades inteligentes funciones esenciales:
-
Red eléctrica y suministro de agua.
-
Transporte público y señalización vial.
-
Servicios de emergencia y hospitales.
El problema surge cuando estas infraestructuras pueden ser controladas remotamente o alteradas en función de criterios algorítmicos.
Ejemplos hipotéticos (pero técnicamente posibles) incluyen:
-
Cortes de energía programados en barrios con alta "actividad anómala".
-
Desvío del transporte para evitar manifestaciones o concentraciones.
-
Prioridad de servicios a determinadas zonas según parámetros socioeconómicos.
Este tipo de decisiones automatizadas pueden consolidar discriminaciones estructurales o convertirse en herramientas de represión tecnificada.
Uno de los escenarios más inquietantes es la posibilidad de que los sistemas urbanos inteligentes restringan servicios esenciales a ciudadanos considerados "problemáticos":
-
Bloqueo de tarjetas de transporte público.
-
Negación de acceso a redes de salud o educación.
-
Inclusión en listas negras digitales que impidan empleabilidad, movilidad o conexión a redes.
Ya existen precedentes. En China, el sistema de crédito social limita la movilidad y el acceso a servicios según el comportamiento individual. En Occidente, empresas tecnológicas han cerrado cuentas bancarias o redes sociales por razones ideológicas a ciudadanos de tendencias conservadoras.
La interconexión total entre identidad digital, geolocalización y comportamiento crea un ecosistema en el que la ciudad puede funcionar como un mecanismo de premio o castigo, según criterios invisibles y algoritmos no auditables.
Las ciudades inteligentes representan un avance tecnológico impresionante, pero también una amenaza real si no se establecen límites democráticos. La hiperconectividad forzada puede transformar el espacio público en un entorno de control sin escapatoria.
Las preguntas fundamentales son: ¿Quién controla la ciudad cuando todo está conectado? ¿Cómo se protege la libertad individual en un sistema que todo lo ve? ¿Qué margen queda para el disenso en un entorno donde el castigo puede ser automático?
En el futuro, vivir en una ciudad inteligente no solo será una cuestión de comodidad, sino de resistencia ética y política frente al poder algorítmico.