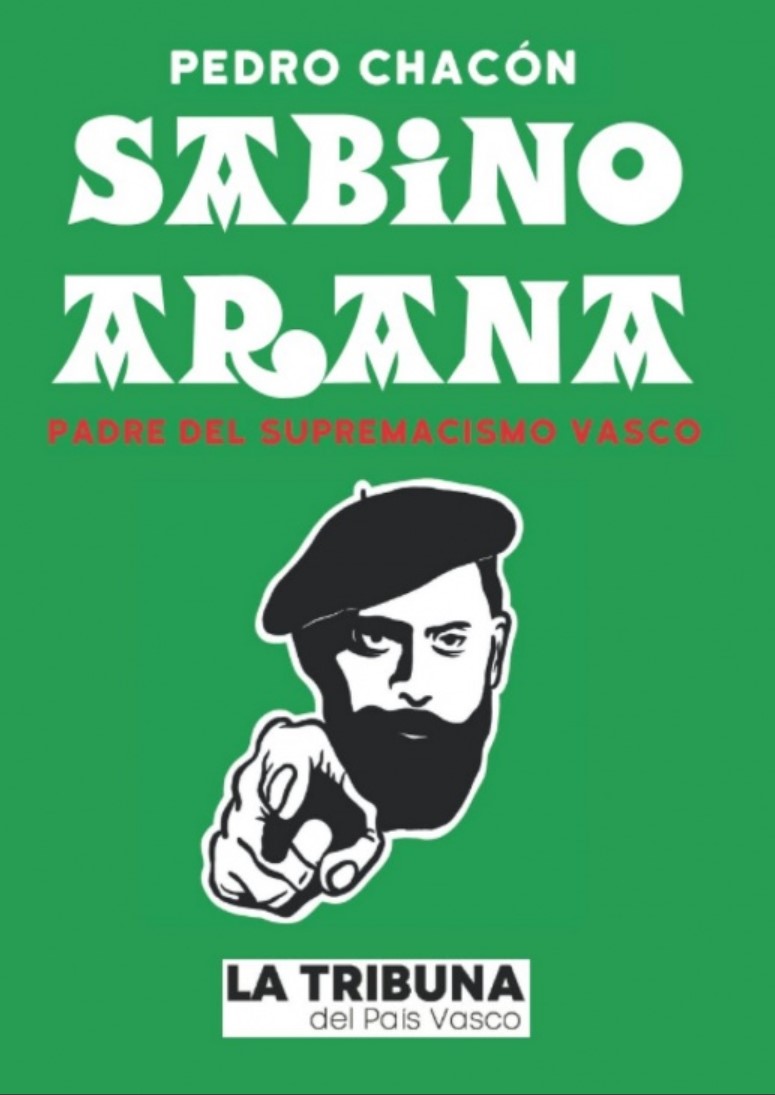Mario Vargas Llosa y la literatura en eusquera
A mí siempre me ha sorprendido mucho que exista eso que se llama literatura vasca en eusquera escrita en eusquera batua, es decir desde 1968 en adelante, tras las reuniones en la basílica de Aránzazu (Guipúzcoa) donde se puso en marcha la unificación del eusquera, en la última fase del franquismo, pero dentro del franquismo, eso sí. Porque dicha literatura, que era la que leíamos cuando estudiábamos eusquera, estaba escrita la mayoría de las veces por gente que había aprendido eusquera ya de mayor, puesto que su lengua materna era desde siempre, en la inmensa mayoría de los casos, el castellano, o porque, siendo el eusquera, habían olvidado su uso. O, sobre todo, porque el eusquera batua no es una lengua de uso habitual, ningún hablante del eusquera de siempre, en su vida cotidiana, usa el eusquera batua. Salvo quienes lo aprenden de mayores y les hablan así a los niños, que la mayoría de las veces o no te hacen caso o te contestan en castellano. Lo que realmente se usa es un eusquera local, de cada zona concreta donde se usa, no homologado en casi ningún caso, por no decir en ninguno, como norma escrita, porque esta norma escrita es la del batua, que es la que se utiliza para escribir las novelas o para dar las noticias en los teleberris o para impartir las clases de todos los ciclos educativos del País Vasco.
Por lo tanto, cuando leemos una novela escrita en eusquera batua no es que estemos ante una completa invención, porque tratándose de una novela siempre es una invención, es que estamos ante una invención al cuadrado. Porque, por un lado, obviamente, se trata de literatura, que ya en sí misma es una invención. Pero, por otro, porque ni siquiera esa invención, que todos asumimos de una manera tácita de antemano cuando leemos una novela, tiene un reflejo remoto en la realidad que vivimos.
En la literatura en eusquera batua nos cuentan historias en esa neolengua cuando ni siquiera el autor las ha vivido así en su vida real. Son todo imaginaciones suyas, más que imaginaciones, yo diría que son impostaciones. En esas novelas lo que hay son personajes impostados, trasuntos del autor que los describe, que les pone a hablar por él y que están todo el rato hablando en eusquera batua sin interrupción, o pensando en eusquera batua, y transmitiéndonos sus cavilaciones en esa neolengua, cuando en el País Vasco no hay nadie que hable, ni mucho menos que piense, en eusquera batua sin interrupción todo el día para todo. Ni siquiera para escribir una novela en eusquera batua. Y esto lleva siendo así desde los inicios de la llamada Transición política, cuando en el País Vasco se recuperaron las libertades, a partir de la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía de 1979 y se implantó como lengua oficial el eusquera batua, que nadie había hablado nunca hasta entonces, sino que era una recomposición de laboratorio hecha fundamentalmente de eusquera guipuzcoano con modificaciones. Por lo tanto llevamos ya va para cincuenta años que esto es así y no ha cambiado nada, absolutamente nada, con los miles de millones invertidos en euscaldunización, en profesorado, en traducciones, en funcionariado eusquerizado, en televisión en eusquera, en campañas de alfabetización, en corricas y quilómetros de marchas en eusquera, en pancartas en eusquera, en discursos políticos al menos iniciados en eusquera, en campeonatos de versolaris, en premios, en certificados de aprendizaje de eusquera, en títulos universitarios en eusquera, en áreas dedicadas al eusquera en todos los ayuntamientos, con sus correspondientes funcionarios, así como en diputaciones y gobierno vasco, en publicaciones de todo tipo, en libros y más libros, en señales de tráfico solo en eusquera, en nombres de pueblos, montes y calles solo en eusquera, inventados bastantes veces, en legislación en eusquera que nadie lee, en nombres de pila en eusquera, en apellidos euscaldunizados en su grafía, en un periódico íntegramente en eusquera y por tanto íntegramente subvencionado. Y así podríamos seguir.
Publicaba El Correo hace poco un reportaje con Bernardo Atxaga, el escritor de referencia en eusquera batua desde hace mucho tiempo. De los pocos, junto con Sarrionandia y Saizarbitoria y pocos más. Bernardo Atxaga es de un pueblo de Guipúzcoa, Asteasu, donde, por tanto, se hablaría un eusquera muy parecido al batua. Así que en eso tuvo suerte. Si hubiera nacido en Vizcaya su eusquera habría tenido que adaptarse al batua hasta en las formas verbales. Además, en alguna otra entrevista Atxaga ha dicho que hasta los quince años habló casi únicamente en eusquera. Señal de que la represión franquista no llegaba hasta dentro de los hogares, como algunos piensan. En el reportaje salido en El Correo, al que nos referíamos, nos cuentan que Atxaga suele irse a viviendas aisladas repartidas por España, por la España vaciada, y también a algunas otras repartidas por otras partes del mundo, por Estados Unidos, Escocia o Francia, pero donde más en el resto de España. En esas casas rurales o apartamentos es donde encuentra la inspiración, parece ser, para escribir sus obras. Lo ha hecho desde aquella primera novela que le dio la fama, Obabakoak, que parece ser que empezó a escribirla en una casa medio ruinosa en un pueblo perdido de la provincia de Palencia, llamado Villamediana de Cerrato. O sea que Obaba, el pueblo que da nombre al libro, y que pasa por ser un pueblo imaginario de Euscadi, empezó a tomar forma de novela en Villamediana de Cerrato, provincia de Palencia.
Se entiende que en aquella época, años ochenta, Bernardo Atxaga necesitaría huir del mundanal ruido de un Bilbao caótico y bullangero –aparte de azotado por el terrorismo más cruel, como toda la sociedad vasca de entonces–, para encontrar la paz necesaria para escribir. Que no encontrara otro pueblo del mismo tipo en todo el País Vasco es lo extraño, con lo de pueblos perdidos que hay por ejemplo por la Llanada alavesa. De hecho, ahora debe vivir en uno de ellos. Bueno, ahora no, hace ya bastantes años, ya que de este escritor se nos dan referencias constantes en los medios, por ser de los autores más importantes, si no el que más, de la literatura en eusquera batua. El caso es que vive en Zalduondo, en español Zalduendo, que está en Álava, al norte de Salvatierra, entre Guipúzcoa y Navarra. Se trata de un caserón rehabilitado, pero menudo caserón. En un pueblo donde vive poca gente. No llega a doscientas personas su censo municipal. Aquello tiene que ser tranquilo. En Wikipedia hasta se nos da cuenta de la casa donde vive allí Atxaga. Pone en Wikipedia que es “la residencia del escritor Bernardo Atxaga”, joé, eso sí que es de nota. Se trata del palacio Andoin-Luzuriaga, un caserío rehabilitado, de principios del siglo XVII, del que se dice en Wikipedia que es de estilo barroco, nada menos, con su pedazo de escudo de piedra y todo en la fachada, que también ha sido rehabilitado para que luzca en todo su esplendor pétreo. Y allí se deberá estar tranquilo, digo yo. Pues resulta que, a pesar de eso, Atxaga ha seguido saliendo a sitios diversos, tanto de España como del extranjero, para poder escribir mejor, se supone. ¡Ni que se le cayera el caserón encima! La última salida ha sido a un pueblo de la costa de Almería, llamado Carboneras, donde ha empezado a escribir la que se supone que será su próxima novela.
No sé, a mí todo esto de la literatura vasca en eusquera batua, siendo el eusquera batua algo que solo lo hablan los profesores de las distintas etapas educativas y los locutores de radio y televisión (y solo en plan monólogo, porque si queremos diálogos tenemos que ver las series, tipo Goenkale y así, donde ya dialogan siguiendo un guión preciso), luego resulta que se escribe por mucha gente –escritores de mayor o menor fortuna– que la mayor parte de su tiempo, como venimos diciendo, no lo hablan ni tampoco lo piensan de continuo. ¿Qué clase de literatura es aquella que se escribe en un idioma que ni el propio que la escribe la habla seguido, todo el día, habitualmente, y seguramente ni la piensa tampoco, ni en muchos casos tampoco es su lengua nativa o materna?
Con el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, publican en un periódico la valoración de cinco escritores vascos. Unos han leído unas cosas del autor, otros otras. Pero todos han leído algo del fallecido. Se supone que en castellano, por lo que diremos luego. El caso es que algunos de los escritores encuestados para la ocasión solo publican en eusquera batua. Me voy a la página web Armiarma donde se recogen las obras traducidas al eusquera y resulta que de Mario Vargas Llosa solo hay traducida una, Pantaleón y las visitadoras, cuya traducción al eusquera es de 2012, siendo la obra originalmente publicada en 1973. Hay dos críticas literarias en eusquera dedicadas a la traducción de esta novela. En una de ellas se dice lo siguiente (traducido del original en eusquera): “Por razones ajenas a la literatura, la de Mario Vargas Llosa no es una de las imágenes más queridas. Sus posturas neo-liberales en Perú, su participación también en la política española con un partido nacionalista como UPyD, sus firmas en diferentes documentos como si la difusión social del catalán fuera una amenaza para la lengua de Cervantes..., no sé si eso tendrá algo que ver, pero, según mis datos, esta novela de hoy es la única traducida al eusquera de Vargas Llosa”.
En efecto, ya lo hemos dicho, solo está traducida esta obra. De sus demás obras maestras o de sus deslumbrantes ensayos, nada de nada. De hecho, la aparición de esta novela en eusquera se debe más a la obtención del premio Nobel en 2010 que a otra cosa. Como se reconoce en la otra crítica de la misma que obra en la plataforma Armiarma que estamos consultando, donde traducido del eusquera se dice: “Cuando la Fundación Nobel de Suecia decidió conceder el Premio Nobel de Literatura 2010 a Mario Vargas Llosa nos hizo un gran favor a los vascos, de forma inconsciente e indirecta. De hecho, la Asociación AED de Arrasate y la editorial Elkar, con la colaboración de la Fundación Kutxa, organizan cada año el Premio Jokin Zaitegi para traducir al eusquera una obra del premio Nobel del año anterior; en esta ocasión, el pamplonés Santi Leoné ha ganado la responsabilidad de afrontar este reto. Mario Vargas Llosa es un gran escritor, yo diría que uno de los mayores escritores de la historia de Sudamérica. No le faltan méritos para ganar el Premio Nobel, lo tiene bien ganado, eso no lo va a negar nadie, pero cuando hablamos de Mario Vargas Llosa se hace difícil distinguir entre escritor y persona, y hablando de persona estamos hablando de su posición ideológica y política, y, en el caso de Vargas Llosa, esa actitud les resulta especialmente dolorosa a muchos vascos, teniendo en cuenta lo que ha dicho sobre el nacionalismo y las lenguas minoritarias. Es decir, si no hubiera recibido el Premio Nobel, sospecho que habrían hecho falta años hasta que alguien se decidiera a traducirlo al eusquera.”
Pues así se las gastan los traductores al eusquera. Solo traducen lo que se escribe por gentes no contrarias a lo vasco, según ellos lo entienden, claro, que está indefectiblemente encuadrado dentro de una ideología nacionalista y de izquierdas.
Para los traductores al eusquera la cuestión no reside en que la obra sea por sí misma interesante, sino que también cuenta que el autor tenga opiniones políticamente aceptables para ellos, en cuanto al nacionalismo vasco y sesgo izquierdista.
Un autor en eusquera solo puede ser de izquierdas o nacionalista o, casi mejor, las dos cosas a la vez. Al fin y al cabo, estas son las dos posturas políticas que cada vez aparecen más estrechamente imbricadas en el País Vasco o en España en general. No se conoce ningún autor en eusquera batua que sea de derechas. Lo cual significa que el nacionalismo vasco y su defensa del eusquera están perfectamente alineadas en un proyecto ideológico muy definido. Bernardo Atxaga, por ejemplo, ha manifestado muchas veces su inclinación por Izquierda Unida – Ezker Batua, desde los tiempos de Javier Madrazo, que recordemos que apoyó el Pacto de Estella-Lizarra, suscrito en 1998. Y ya sabemos lo que fue el Pacto de Estella-Lizarra, ¿no? Este pacto surgió básicamente como la confabulación defensiva de los partidos nacionalistas contra el PP y el PSE, tras las revueltas populares que siguieron al asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997 y en las que el nacionalismo vasco en su conjunto vio por primera –y a la postre única– vez que su dominio aplastante sobre la opinión pública vasca podía peligrar. Nunca más volvió a suceder nada parecido a lo que vimos tras el asesinato de Miguel Angel Blanco: revueltas populares espontáneas clamando contra el nacionalismo en general y contra la izquierda abertzale en particular. El nacionalismo vasco en su conjunto se encargó de que eso no volviera a pasar. Y allí que fue Izquierda Unida – Ezker Batua a juntarse con el nacionalismo en el Pacto de Estella-Lizarra, dejando a los no nacionalistas a los pies de los caballos. Lo mismo que después este partido también apoyó el Plan Ibarretxe, por medio de su coordinador Javier Madrazo, que fue consejero de Vivienda y Asuntos Sociales de los gobiernos de Ibarretxe durante dos legislaturas, entre 2001 y 2009. Y ya sabemos lo que fue el Plan Ibarretxe, ¿no? Con aquello del pueblo vasco como un pueblo de Europa, nada de España, solo de Europa, igual que ahora van a proclamar en el próximo Aberri Eguna. Y con aquello del reconocimiento de la doble nacionalidad vasca y española, que era tanto como decir que la nación española no existe en el País Vasco.
Lo último más señalado, en plan político quiero decir, que le hemos visto a Bernardo Atxaga es presentarse en Bilbao, de la mano de Yolanda Díaz, la hasta hace poco máxima dirigente de Sumar, como coordinador de las actividades culturales de ese partido en el País Vasco.
A mí me gustaría acabar este artículo, recordando una vez más el caserío-palacete Andoin-Luzuriaga, residencia de Bernardo Atxaga en Zalduondo (Zalduendo en español) en Álava, que no hay que buscarlo mucho por internet, ya que viene incluso destacado en Wikipedia cuando entramos en la página web dedicada al pueblo, se entiende que como dato de interés cultural y supongo que hasta turístico del mismo. Es lo de siempre, ser una persona muy señaladamente de izquierdas y aparecer en la página de Wikipedia de tu pueblo como propietario de uno de los palacetes más singulares del mismo, no me digan que no resulta, cuando menos, algo, en fin, no sé, ¿contradictorio? Vayan a ver los precios de las casas de pueblo que se venden por Álava y compárenla con esta, a ver cuánto deducen que puede valer.
![[Img #27834]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/04_2025/5074_11111.png)
A mí siempre me ha sorprendido mucho que exista eso que se llama literatura vasca en eusquera escrita en eusquera batua, es decir desde 1968 en adelante, tras las reuniones en la basílica de Aránzazu (Guipúzcoa) donde se puso en marcha la unificación del eusquera, en la última fase del franquismo, pero dentro del franquismo, eso sí. Porque dicha literatura, que era la que leíamos cuando estudiábamos eusquera, estaba escrita la mayoría de las veces por gente que había aprendido eusquera ya de mayor, puesto que su lengua materna era desde siempre, en la inmensa mayoría de los casos, el castellano, o porque, siendo el eusquera, habían olvidado su uso. O, sobre todo, porque el eusquera batua no es una lengua de uso habitual, ningún hablante del eusquera de siempre, en su vida cotidiana, usa el eusquera batua. Salvo quienes lo aprenden de mayores y les hablan así a los niños, que la mayoría de las veces o no te hacen caso o te contestan en castellano. Lo que realmente se usa es un eusquera local, de cada zona concreta donde se usa, no homologado en casi ningún caso, por no decir en ninguno, como norma escrita, porque esta norma escrita es la del batua, que es la que se utiliza para escribir las novelas o para dar las noticias en los teleberris o para impartir las clases de todos los ciclos educativos del País Vasco.
Por lo tanto, cuando leemos una novela escrita en eusquera batua no es que estemos ante una completa invención, porque tratándose de una novela siempre es una invención, es que estamos ante una invención al cuadrado. Porque, por un lado, obviamente, se trata de literatura, que ya en sí misma es una invención. Pero, por otro, porque ni siquiera esa invención, que todos asumimos de una manera tácita de antemano cuando leemos una novela, tiene un reflejo remoto en la realidad que vivimos.
En la literatura en eusquera batua nos cuentan historias en esa neolengua cuando ni siquiera el autor las ha vivido así en su vida real. Son todo imaginaciones suyas, más que imaginaciones, yo diría que son impostaciones. En esas novelas lo que hay son personajes impostados, trasuntos del autor que los describe, que les pone a hablar por él y que están todo el rato hablando en eusquera batua sin interrupción, o pensando en eusquera batua, y transmitiéndonos sus cavilaciones en esa neolengua, cuando en el País Vasco no hay nadie que hable, ni mucho menos que piense, en eusquera batua sin interrupción todo el día para todo. Ni siquiera para escribir una novela en eusquera batua. Y esto lleva siendo así desde los inicios de la llamada Transición política, cuando en el País Vasco se recuperaron las libertades, a partir de la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía de 1979 y se implantó como lengua oficial el eusquera batua, que nadie había hablado nunca hasta entonces, sino que era una recomposición de laboratorio hecha fundamentalmente de eusquera guipuzcoano con modificaciones. Por lo tanto llevamos ya va para cincuenta años que esto es así y no ha cambiado nada, absolutamente nada, con los miles de millones invertidos en euscaldunización, en profesorado, en traducciones, en funcionariado eusquerizado, en televisión en eusquera, en campañas de alfabetización, en corricas y quilómetros de marchas en eusquera, en pancartas en eusquera, en discursos políticos al menos iniciados en eusquera, en campeonatos de versolaris, en premios, en certificados de aprendizaje de eusquera, en títulos universitarios en eusquera, en áreas dedicadas al eusquera en todos los ayuntamientos, con sus correspondientes funcionarios, así como en diputaciones y gobierno vasco, en publicaciones de todo tipo, en libros y más libros, en señales de tráfico solo en eusquera, en nombres de pueblos, montes y calles solo en eusquera, inventados bastantes veces, en legislación en eusquera que nadie lee, en nombres de pila en eusquera, en apellidos euscaldunizados en su grafía, en un periódico íntegramente en eusquera y por tanto íntegramente subvencionado. Y así podríamos seguir.
Publicaba El Correo hace poco un reportaje con Bernardo Atxaga, el escritor de referencia en eusquera batua desde hace mucho tiempo. De los pocos, junto con Sarrionandia y Saizarbitoria y pocos más. Bernardo Atxaga es de un pueblo de Guipúzcoa, Asteasu, donde, por tanto, se hablaría un eusquera muy parecido al batua. Así que en eso tuvo suerte. Si hubiera nacido en Vizcaya su eusquera habría tenido que adaptarse al batua hasta en las formas verbales. Además, en alguna otra entrevista Atxaga ha dicho que hasta los quince años habló casi únicamente en eusquera. Señal de que la represión franquista no llegaba hasta dentro de los hogares, como algunos piensan. En el reportaje salido en El Correo, al que nos referíamos, nos cuentan que Atxaga suele irse a viviendas aisladas repartidas por España, por la España vaciada, y también a algunas otras repartidas por otras partes del mundo, por Estados Unidos, Escocia o Francia, pero donde más en el resto de España. En esas casas rurales o apartamentos es donde encuentra la inspiración, parece ser, para escribir sus obras. Lo ha hecho desde aquella primera novela que le dio la fama, Obabakoak, que parece ser que empezó a escribirla en una casa medio ruinosa en un pueblo perdido de la provincia de Palencia, llamado Villamediana de Cerrato. O sea que Obaba, el pueblo que da nombre al libro, y que pasa por ser un pueblo imaginario de Euscadi, empezó a tomar forma de novela en Villamediana de Cerrato, provincia de Palencia.
Se entiende que en aquella época, años ochenta, Bernardo Atxaga necesitaría huir del mundanal ruido de un Bilbao caótico y bullangero –aparte de azotado por el terrorismo más cruel, como toda la sociedad vasca de entonces–, para encontrar la paz necesaria para escribir. Que no encontrara otro pueblo del mismo tipo en todo el País Vasco es lo extraño, con lo de pueblos perdidos que hay por ejemplo por la Llanada alavesa. De hecho, ahora debe vivir en uno de ellos. Bueno, ahora no, hace ya bastantes años, ya que de este escritor se nos dan referencias constantes en los medios, por ser de los autores más importantes, si no el que más, de la literatura en eusquera batua. El caso es que vive en Zalduondo, en español Zalduendo, que está en Álava, al norte de Salvatierra, entre Guipúzcoa y Navarra. Se trata de un caserón rehabilitado, pero menudo caserón. En un pueblo donde vive poca gente. No llega a doscientas personas su censo municipal. Aquello tiene que ser tranquilo. En Wikipedia hasta se nos da cuenta de la casa donde vive allí Atxaga. Pone en Wikipedia que es “la residencia del escritor Bernardo Atxaga”, joé, eso sí que es de nota. Se trata del palacio Andoin-Luzuriaga, un caserío rehabilitado, de principios del siglo XVII, del que se dice en Wikipedia que es de estilo barroco, nada menos, con su pedazo de escudo de piedra y todo en la fachada, que también ha sido rehabilitado para que luzca en todo su esplendor pétreo. Y allí se deberá estar tranquilo, digo yo. Pues resulta que, a pesar de eso, Atxaga ha seguido saliendo a sitios diversos, tanto de España como del extranjero, para poder escribir mejor, se supone. ¡Ni que se le cayera el caserón encima! La última salida ha sido a un pueblo de la costa de Almería, llamado Carboneras, donde ha empezado a escribir la que se supone que será su próxima novela.
No sé, a mí todo esto de la literatura vasca en eusquera batua, siendo el eusquera batua algo que solo lo hablan los profesores de las distintas etapas educativas y los locutores de radio y televisión (y solo en plan monólogo, porque si queremos diálogos tenemos que ver las series, tipo Goenkale y así, donde ya dialogan siguiendo un guión preciso), luego resulta que se escribe por mucha gente –escritores de mayor o menor fortuna– que la mayor parte de su tiempo, como venimos diciendo, no lo hablan ni tampoco lo piensan de continuo. ¿Qué clase de literatura es aquella que se escribe en un idioma que ni el propio que la escribe la habla seguido, todo el día, habitualmente, y seguramente ni la piensa tampoco, ni en muchos casos tampoco es su lengua nativa o materna?
Con el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, publican en un periódico la valoración de cinco escritores vascos. Unos han leído unas cosas del autor, otros otras. Pero todos han leído algo del fallecido. Se supone que en castellano, por lo que diremos luego. El caso es que algunos de los escritores encuestados para la ocasión solo publican en eusquera batua. Me voy a la página web Armiarma donde se recogen las obras traducidas al eusquera y resulta que de Mario Vargas Llosa solo hay traducida una, Pantaleón y las visitadoras, cuya traducción al eusquera es de 2012, siendo la obra originalmente publicada en 1973. Hay dos críticas literarias en eusquera dedicadas a la traducción de esta novela. En una de ellas se dice lo siguiente (traducido del original en eusquera): “Por razones ajenas a la literatura, la de Mario Vargas Llosa no es una de las imágenes más queridas. Sus posturas neo-liberales en Perú, su participación también en la política española con un partido nacionalista como UPyD, sus firmas en diferentes documentos como si la difusión social del catalán fuera una amenaza para la lengua de Cervantes..., no sé si eso tendrá algo que ver, pero, según mis datos, esta novela de hoy es la única traducida al eusquera de Vargas Llosa”.
En efecto, ya lo hemos dicho, solo está traducida esta obra. De sus demás obras maestras o de sus deslumbrantes ensayos, nada de nada. De hecho, la aparición de esta novela en eusquera se debe más a la obtención del premio Nobel en 2010 que a otra cosa. Como se reconoce en la otra crítica de la misma que obra en la plataforma Armiarma que estamos consultando, donde traducido del eusquera se dice: “Cuando la Fundación Nobel de Suecia decidió conceder el Premio Nobel de Literatura 2010 a Mario Vargas Llosa nos hizo un gran favor a los vascos, de forma inconsciente e indirecta. De hecho, la Asociación AED de Arrasate y la editorial Elkar, con la colaboración de la Fundación Kutxa, organizan cada año el Premio Jokin Zaitegi para traducir al eusquera una obra del premio Nobel del año anterior; en esta ocasión, el pamplonés Santi Leoné ha ganado la responsabilidad de afrontar este reto. Mario Vargas Llosa es un gran escritor, yo diría que uno de los mayores escritores de la historia de Sudamérica. No le faltan méritos para ganar el Premio Nobel, lo tiene bien ganado, eso no lo va a negar nadie, pero cuando hablamos de Mario Vargas Llosa se hace difícil distinguir entre escritor y persona, y hablando de persona estamos hablando de su posición ideológica y política, y, en el caso de Vargas Llosa, esa actitud les resulta especialmente dolorosa a muchos vascos, teniendo en cuenta lo que ha dicho sobre el nacionalismo y las lenguas minoritarias. Es decir, si no hubiera recibido el Premio Nobel, sospecho que habrían hecho falta años hasta que alguien se decidiera a traducirlo al eusquera.”
Pues así se las gastan los traductores al eusquera. Solo traducen lo que se escribe por gentes no contrarias a lo vasco, según ellos lo entienden, claro, que está indefectiblemente encuadrado dentro de una ideología nacionalista y de izquierdas.
Para los traductores al eusquera la cuestión no reside en que la obra sea por sí misma interesante, sino que también cuenta que el autor tenga opiniones políticamente aceptables para ellos, en cuanto al nacionalismo vasco y sesgo izquierdista.
Un autor en eusquera solo puede ser de izquierdas o nacionalista o, casi mejor, las dos cosas a la vez. Al fin y al cabo, estas son las dos posturas políticas que cada vez aparecen más estrechamente imbricadas en el País Vasco o en España en general. No se conoce ningún autor en eusquera batua que sea de derechas. Lo cual significa que el nacionalismo vasco y su defensa del eusquera están perfectamente alineadas en un proyecto ideológico muy definido. Bernardo Atxaga, por ejemplo, ha manifestado muchas veces su inclinación por Izquierda Unida – Ezker Batua, desde los tiempos de Javier Madrazo, que recordemos que apoyó el Pacto de Estella-Lizarra, suscrito en 1998. Y ya sabemos lo que fue el Pacto de Estella-Lizarra, ¿no? Este pacto surgió básicamente como la confabulación defensiva de los partidos nacionalistas contra el PP y el PSE, tras las revueltas populares que siguieron al asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997 y en las que el nacionalismo vasco en su conjunto vio por primera –y a la postre única– vez que su dominio aplastante sobre la opinión pública vasca podía peligrar. Nunca más volvió a suceder nada parecido a lo que vimos tras el asesinato de Miguel Angel Blanco: revueltas populares espontáneas clamando contra el nacionalismo en general y contra la izquierda abertzale en particular. El nacionalismo vasco en su conjunto se encargó de que eso no volviera a pasar. Y allí que fue Izquierda Unida – Ezker Batua a juntarse con el nacionalismo en el Pacto de Estella-Lizarra, dejando a los no nacionalistas a los pies de los caballos. Lo mismo que después este partido también apoyó el Plan Ibarretxe, por medio de su coordinador Javier Madrazo, que fue consejero de Vivienda y Asuntos Sociales de los gobiernos de Ibarretxe durante dos legislaturas, entre 2001 y 2009. Y ya sabemos lo que fue el Plan Ibarretxe, ¿no? Con aquello del pueblo vasco como un pueblo de Europa, nada de España, solo de Europa, igual que ahora van a proclamar en el próximo Aberri Eguna. Y con aquello del reconocimiento de la doble nacionalidad vasca y española, que era tanto como decir que la nación española no existe en el País Vasco.
Lo último más señalado, en plan político quiero decir, que le hemos visto a Bernardo Atxaga es presentarse en Bilbao, de la mano de Yolanda Díaz, la hasta hace poco máxima dirigente de Sumar, como coordinador de las actividades culturales de ese partido en el País Vasco.
A mí me gustaría acabar este artículo, recordando una vez más el caserío-palacete Andoin-Luzuriaga, residencia de Bernardo Atxaga en Zalduondo (Zalduendo en español) en Álava, que no hay que buscarlo mucho por internet, ya que viene incluso destacado en Wikipedia cuando entramos en la página web dedicada al pueblo, se entiende que como dato de interés cultural y supongo que hasta turístico del mismo. Es lo de siempre, ser una persona muy señaladamente de izquierdas y aparecer en la página de Wikipedia de tu pueblo como propietario de uno de los palacetes más singulares del mismo, no me digan que no resulta, cuando menos, algo, en fin, no sé, ¿contradictorio? Vayan a ver los precios de las casas de pueblo que se venden por Álava y compárenla con esta, a ver cuánto deducen que puede valer.
![[Img #27834]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/04_2025/5074_11111.png)