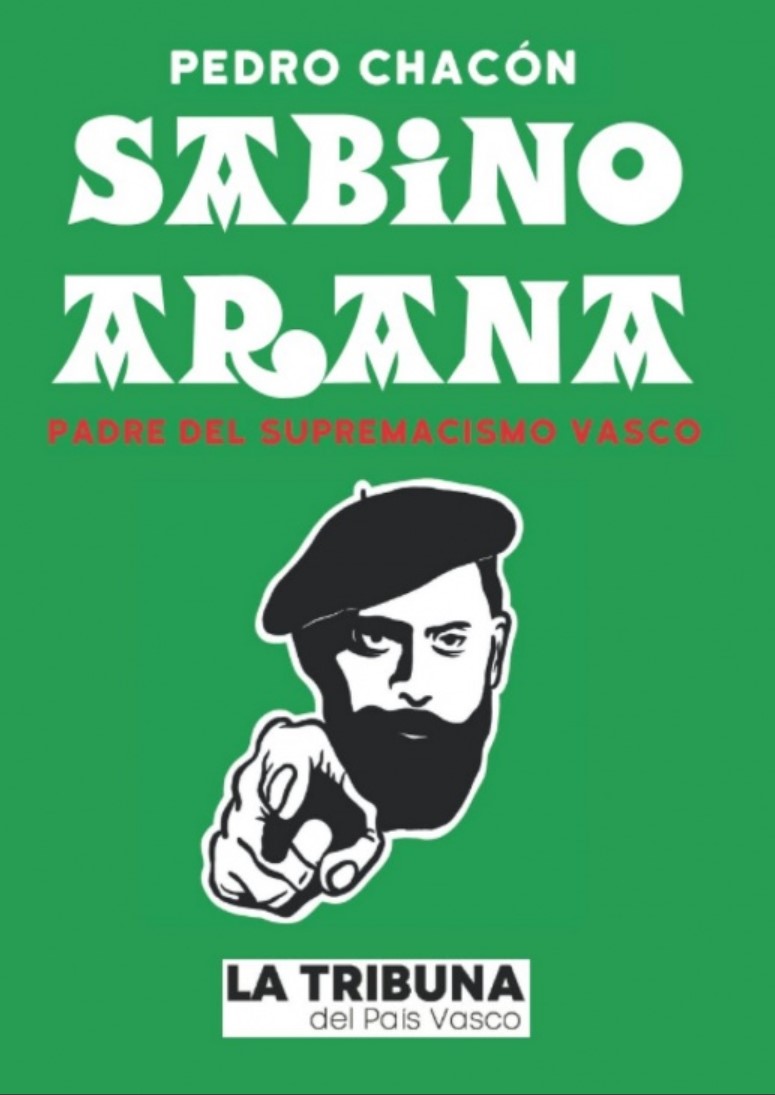A Sabino Arana no le gustaba nada el nombre de Aitor
Como todo el mundo sabe, el actual presidente del Partido Nacionalista Vasco se llama Aitor Esteban Bravo, quien siempre habrá pensado que con esos apellidos nada eusquéricos, qué menos que el nombre de pila para poder convivir entre nacionalistas de muchos apellidos y acabar siendo el presidente de su partido. Y así es como habrá pensado que Aitor es un nombre bien vasco, para muchos el del patriarca de los vascos.
Pero resulta que, así como Imanol, que es el nombre que sus padres le pusieron al actual lehendakari Imanol Pradales Gil, es una transformación sabiniana del Manuel de toda la vida, que era como se llamaba el padre del actual presidente del Gobierno Vasco, en cambio Aitor no consta por ningún lado en la obra de Sabino Arana. Y es que jamás se le habría pasado por la cabeza utilizarlo como nombre de pila y ahora vamos a dar las varias razones de semejante aversión.
La primera porque, aunque ya estaba inventado para cuando Sabino Arana vivía, si bien no desde mucho antes, el caso es que no estaba en el Santoral cristiano, condición imprescindible para ser considerado nombre de pila por Sabino Arana. De ahí que cuando el fundador del nacionalismo vasco escribió sus dos calendarios, con los nombres de los santos de cada día, primero uno de bolsillo en 1897 y luego otro de pared en 1898, el nombre de Aitor no lo incluyó en ninguno de ellos. Y tampoco aparece en el Santoral vasco que en 1910 publicó Luis de Eleizalde, ya muerto Sabino Arana, con el mix de los dos calendarios sabinianos anteriores y algún añadido más.
Antes de eso, también hay otra cuestión al respecto. Y es que, en el caso de Aitor Esteban Bravo, si se buscaba una diferenciación como vasco, respecto del resto de españoles que no poseían en su nombre y apellidos ningún distintivo que les calificara como vascos, el hecho de llamarse Aitor no es que ayudara mucho tampoco a ese empeño. Basta con echar un vistazo al Padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE) para comprobar que, así como Imanol lo llevan 6.730 personas en toda España, menos en Lugo, única provincia en que no consta ninguno, y que sobre todo es en las provincias vascas y Navarra donde aparece más, con casi 2.000 en Vizcaya y otros tantos en Guipúzcoa, casi 500 en Álava y casi 700 en Navarra, el caso de Aitor es mucho más abultado en cuanto a número: en toda España hay 52.945 personas llamadas Aitor, repartidas por todas las provincias e islas sin excepción. Pero, sobre todo y de lo que aquí se trata, es que en País Vasco y Navarra hay solo poco más de un tercio del total, unos 18.000. Con lo cual se invierte por completo la proporción que habíamos visto en Imanol. En efecto, en el resto de España hay 34.000 personas, en números redondos, casi el doble que en País Vasco y Navarra, llamadas Aitor. Con lo cual, utilizar el nombre de Aitor para diferenciarse como vasco respecto del resto de españoles tampoco es que sea el mejor método que digamos.
Pero, volviendo al principio, no me dirán que no tiene su cosa que el actual presidente del PNV, que ocupa el mismo asiento que ocupó por primera vez su fundador Sabino Arana, tenga un nombre que al fundador de su partido jamás se le hubiese ocurrido utilizar como tal. Y eso que para entonces ya existía. Pero solo en la literatura. En efecto, el nombre Aitor lo inventó el vasco-francés Agustín Chaho en 1843 cuando publicó La leyenda de Aitor, que luego aparecerá por entregas en la revista Euskal-Erria de San Sebastián en 1890, traducida por Arturo Campión y donde la tuvo que leer Sabino Arana, que ya había conseguido publicar ahí un artículo en 1886 dedicado a su admirado Arístides Artiñano. La leyenda de Aitor se volvió a publicar otra vez en la misma revista en 1909, lo que da idea de lo bien que encajaba en los presupuestos culturales de dicha publicación, que pasaba por ser el órgano oficial de la cultura éuskara o fuerista vasca de la época. Esta revista se publicó sin interrupción entre 1880 y 1918 y Sabino Arana le tenía una ojeriza proverbial porque representaba una cultura vasca fuerista, que trataba de congeniar las dos principales tradiciones político-culturales vascas, la carlista y la liberal, y que se sentía profundamente integrada en España.
Después de Chaho, el nombre y el mito de Aitor fue después incluido en un libro de amplísima difusión en su época, como fue Amaya y los vascos del siglo VIII, de cuyo autor, Francisco Navarro Villoslada, Jon Juaristi (a quien consultamos por su clásico El linaje de Aitor: la invención de la tradición vasca, aparecido en 1987) nos dice que venía trabajando en la obra desde 1851. Para entonces Francisco Navarro Villoslada ya había tenido un encuentro con el propio Agustín Chaho. Y del mismo modo que la revista Euskal-Erria había publicado La leyenda de Aitor de Chaho, una vez que Amaya y los vascos salió como libro en 1879 (desde 1877 se había empezado a publicar por entregas en la revista Ciencia cristiana), fueron numerosas las noticias y recensiones acerca de dicha obra que aparecieron en la revista Euskal-Erria y que culminaron con la elección de su autor, Francisco Navarro Villoslada, como socio de honor de la Asociación Euskara de Navarra, de la que la revista Euskal-Erria era su órgano oficial. La conexión Chaho-Navarro Villoslada, en lo que respecta al mito de Aitor a través de la revista Euskal-Erria queda, por tanto, con esto que decimos, meridianamente clara.
Ahora veamos la opinión que tenía Sabino Arana de la revista Euskal-Erria de San Sebastián, y eso a pesar de que había hecho lo indecible para que le publicaran algo en ella cuando él todavía era tradicionalista, es decir, antes de 1890. La cita aparece en el periódico Baserritarra y está fechada el 30 de mayo de 1897: “Tengo en la mano un cuaderno que dice: euskal-erria. Revista Bascongada, Organo del Consistorio de Juegos Florales Euskaros de San Sebastián, de la Comisión de monumentos de Guipúzcoa, de la Sociedad de Bellas Artes, de la Asociación Euskara de Nabarra y del Folk-lore Basco-Nabarro... órgano, en fin, de todo aquello que trasciende a euskaro, éuskaro o eúskaro; a fuerismo, a autonomía, a regionalismo; a euskera sin raza; a gigantescas montañas y sombríos bosques y risueños valles y cristalinas fuentes y pintorescas caserías sin patria; a patria sin fronteras meridionales ni orientales ni occidentales; a poetas que sólo cantan a la poesía; a auŕesku bailado por un Gómez, y txistu tocado por un Pérez, y santso lanzado por un Rodríguez, a euskera aprendido y hablado por los Gómez y los Pérez y los Rodríguez, a Gernika cantado por los Rodríguez y los Pérez y los Gómez, y a patria chica, en fin, con patria grande.”
Es muy importante que retengamos la inquina de Sabino Arana hacia la principal y más longeva revista cultural del País Vasco de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Y que veamos cómo en esa revista era perfectamente compatible hablar de patria chica vasca y de patria grande España y de no fijarse en los apellidos de quien se acercara a la lengua y la cultura vasca, todo lo contrario de lo que hacía el nacionalismo, que proponía una única patria, la vasca, y la discriminación por apellidos. Y es muy importante que distingamos esto, porque hoy en día tenemos la malsana costumbre de identificar el nacionalismo con la cultura vasca en general, cuando resulta que esta ideología arrampló con la mayor parte de lo que en la época en que surgió se consideraba cultura vasca, que no era otra que la fuerista o también llamada, como decimos, éuskara, de la que la obra de Francisco Navarro Villoslada era una de sus principales representaciones y con ella su mito de Aitor. Y también, por lo mismo, hay que prevenirse ante una corriente historiográfica muy influyente que considera que revistas como la Euskal-Erria de San Sebastián y, en general, la llamada cultura éuskara de finales del siglo XIX, fueron un antecedente inmediato y necesario del nacionalismo, hasta el punto de considerar a esa cultura como un prenacionalismo vasco. Y con este tema de cómo se fue transmitiendo el mito de Aitor, desde Chaho hasta Navarro Villoslada pasando por la revista Euskal-Erria de San Sebastián, queremos demostrar que nada más lejos de la realidad. Que lo que ocurrió fue justamente lo contrario: el nacionalismo nació para oponerse a la cultura éuskara y acabar con ella, cosa que por desgracia consiguió, y los autores que luego han estudiado el nacionalismo y han convertido la cultura éuskara en antecedente del nacionalismo lo único que han conseguido ha sido enterrar a esta cultura por dos veces, más profundamente todavía de lo que la había dejado enterrada el nacionalismo vasco.
El nombre de Aitor se empezó, que sepamos, a poner a los niños en la Segunda República. No hemos visto referencias anteriores. Y después de la Guerra Civil volvió a ponerse en los años cuarenta del siglo XX. Para rastrear esa reaparición nos ha bastado con una referencia preciosa que hemos encontrado en el periódico El Correo de Bilbao del domingo 13 de noviembre de 1949, donde aparece un artículo de quien fue su subdirector, Juan Miguel Seminario de Rojas, quien justamente unos meses antes, el 25 de marzo de 1949 había sido nombrado miembro de pleno derecho (euskaltzain oso) de Euskaltzaindia. El artículo se titula “El mito de Aitor”, donde dice cosas verdaderamente sabrosas del tema que nos ocupa. Haremos un extracto de las mismas.
Empieza así: “Es curiosa la rapidez con que adquieren prestigio algunos mitos”. Y tras ello viene una larga introducción donde habla de lo crédula que es la gente para creerse las falsas tradiciones. Y luego ya entra en materia: “El mito de «Aitor» es un ejemplo típico de esta clase de supercherías. Y lo peor del caso es que, incluso en obras cuya principal misión es la difusión de la cultura, se mantiene la oscuridad y, con ella, el equívoco. Así, por ejemplo, quien sin la menor idea de estas cosas busque la palabra «Aitor» en el Espasa, leerá lo siguiente: «Aitor: Patriarca y padre legendario de los vascos antiguos». Nada más. Por este camino, la inmensa mayoría de las gentes cree de buena fe que tanto el nombre repetidamente citado como el del fabuloso personaje que lo ostenta responde a una tradición ancestral; a una tradición que se pierde en la socorrida, facilona y proverbial «noche de los tiempos». Y si a esto se unen la pasión y el deseo de creer no en lo que hay en realidad, sino en lo que se quiere que haya, peor todavía. Así andan por ahí «Aitores» –unos por buena fe y por pereza mental y otros por obstinación– que jamás se preocuparon de los orígenes de su nombre”.
Como puede verse, ya existían entonces, en los años cuarenta (el artículo es de 1949), personas que se llamaban Aitor, porque, si no, no se preocuparía tanto el autor de ese tema.
A continuación, pasa a desmontar la supuesta tradición ancestral del nombre, acudiendo a su origen mismo: “La verdad es que de tal nombre y de tal personaje no existe el menor rastro en las tradiciones populares vascas. Se trata de una creación literaria que en sus más remotos orígenes no cuenta más de un siglo. Lo inventó el periodista y publicista vascofrancés José Agustín Chaho. Chaho, nacido en la región de Sola –«Soule» en francés y «Zubero» en vascuence–, fue un escritor de indudable mérito. Resumiendo, podemos decir que era un producto típico de su siglo. Romántico desatado, revolucionario de tipo jacobino e incrédulo, precursor de la teosofía y, al mismo tiempo, admirador de los carlistas, dirigió periódicos de combate y escribió multitud de obras de todo género, en francés y en vascuence”.
Después el autor nos cuenta algunos sucedidos de su vida que no dejaron a Chaho muy bien parado que digamos. Y a continuación nos cuenta el olvido en el que quedó su obra y su recuperación a través de su conexión con Francisco Navarro Villoslada y la novela que hemos citado antes, Amaya y los vascos del siglo VIII: “Sin embargo, durante su primera etapa, en el transcurso del cuarto de siglo subsiguiente a su creación, el nombre de Aitor permaneció casi desconocido. Lo popularizó Navarro Villoslada en su no menos fabulosa creación «Amaya o los vascos en el siglo VIII», en la que el novelista navarro reforzó la fantasía de Chaho, galvanizando el mito del patriarca de los antiguos vascos y situando junto a él toda una galería de personajes igualmente fabulosos (Teodosio y Miguel de Goñi, Plácida, Amaya, Amagoya, Asier, Ranimiro, Eudón, etc.), ficción novelesca e inocente que está muy bien para pasar el rato, pero sin concederle mayor transcendencia”.
Ya hemos dicho que Sabino Arana conocía perfectamente el llamado “mito de Aitor” a través de la revista Euskal-Erria, de la que era lector, y a la que despreciaba incluso por escrito, como también hemos visto. De hecho, en sus Obras Completas el nombre de Aitor solo aparece dos veces contadas. Lo hace en la serie “El baskuence en todo el África” cuando se refiere al euskera como la “lengua de Aitor”. Tengamos en cuenta que esa serie es una pretendida sátira, pero hecha sin ninguna gracia, porque Sabino Arana estaba incapacitado para expresar nada con humor, rasgo que denota las limitaciones de su carácter. Y la escribe para burlarse de la cultura éuskara y de su vasco-iberismo, que era una hipótesis que todos los éuskaros seguían por entonces, por la que consideraban que el eusquera era la lengua de los primitivos íberos, o sea de los primeros españoles y a la que llaman, por influencia de la obra de Navarro Villoslada, que estaba de moda entonces, “la lengua de Aitor”. La hipótesis del vasco-iberismo de los éuskaros, consustancial con la expresión “la lengua de Aitor”, resultaba, por tanto, perfectamente insoportable para el fundador del nacionalismo vasco y contra ella luchó con todas sus fuerzas, escasas ya para cuando escribió dicha serie, en 1902 (recordemos que fallecería al año siguiente).
El artículo de Seminario de Rojas se cierra con una nota que vamos a reproducir, en relación con el nombre de Aitor, que demuestra que ya era utilizado dicho nombre de pila para bautizar a niños en los años cuarenta, en la época más ideologizada y autárquica del franquismo, antes de empezar la apertura del régimen a principios de la década siguiente, con los acuerdos con Estados Unidos. Dice así: “Algunos –pocos, por fortuna– han tenido el raro capricho de imponer ese nombre al neófito en el acto del bautismo, olvidando la prescripción canónica de que el nombre no debe ser “ridículo, mitológico ni obsceno”. Obsceno, desde luego, no lo es. En cuanto a las otras dos prohibiciones, no cabe duda que, por lo menos, y haciendo uso de la máxima benevolencia, es plenamente mitológico y, por si fuera poco, como hemos visto, sin tradición alguna”.
Que el nombre de Aitor era utilizado entonces está claro, porque, si no, no se habría molestado el autor (a la sazón subdirector de El Correo) en hacer un artículo al respecto. A partir de aquí constatamos su introducción en el Nomenclátor de Euskaltzaindia en 1966. Recordemos que la Academia de la Lengua Vasca funcionó durante el franquismo. En la época de la que hablamos Resurrección María de Azkue había sido presidente de la institución hasta su fallecimiento en 1951. A este le sucedió Ignacio María Etxaide, de 1952 a 1962. Y después vino José María Lojendio (1963-1964) y luego Manuel María Lecuona (1967-1970), Luis Villasante (1970-1988), Jean Haritschelhar (1989-2004) y desde 2005 hasta la actualidad Andrés Urrutia, que lleva ya 20 años al frente de la institución. El que más estuvo fue Azkue, durante 32 años. Como decimos, el nombre de Aitor queda institucionalizado por Euskaltzaindia en 1966, aunque se venía utilizando desde los años cuarenta, como hemos visto en el artículo de Seminario de Rojas, y antes también durante la Segunda República.
Como colofón, habría que decir, por tanto, que el nombre de Aitor es muy representativo de la cultura éuskara o fuerista, la cultura vasca por antonomasia en la segunda mitad del siglo XIX, con la que el nacionalismo vasco se cebó hasta acabar con ella. Y que los autores que ahora la califican como de prenacionalista no tienen en cuenta que Sabino Arana la rechazó desde el principio con todas sus fuerzas porque era justo lo contrario a lo que él proponía: una cultura vasca integrada en España, respetuosa de sus tradiciones y no discriminatoria con nadie. Por eso, que el actual presidente del PNV se llame Aitor Esteban Bravo resulta un sarcasmo, sobre todo cuando le oímos afirmar que para ser vasco de verdad, realmente vasco, hay que gritar “¡Gora Euscadi ascatuta!” y creer que tu única patria es Euscadi. Pobre nombre de Aitor, pobre cultura vasca.
Como todo el mundo sabe, el actual presidente del Partido Nacionalista Vasco se llama Aitor Esteban Bravo, quien siempre habrá pensado que con esos apellidos nada eusquéricos, qué menos que el nombre de pila para poder convivir entre nacionalistas de muchos apellidos y acabar siendo el presidente de su partido. Y así es como habrá pensado que Aitor es un nombre bien vasco, para muchos el del patriarca de los vascos.
Pero resulta que, así como Imanol, que es el nombre que sus padres le pusieron al actual lehendakari Imanol Pradales Gil, es una transformación sabiniana del Manuel de toda la vida, que era como se llamaba el padre del actual presidente del Gobierno Vasco, en cambio Aitor no consta por ningún lado en la obra de Sabino Arana. Y es que jamás se le habría pasado por la cabeza utilizarlo como nombre de pila y ahora vamos a dar las varias razones de semejante aversión.
La primera porque, aunque ya estaba inventado para cuando Sabino Arana vivía, si bien no desde mucho antes, el caso es que no estaba en el Santoral cristiano, condición imprescindible para ser considerado nombre de pila por Sabino Arana. De ahí que cuando el fundador del nacionalismo vasco escribió sus dos calendarios, con los nombres de los santos de cada día, primero uno de bolsillo en 1897 y luego otro de pared en 1898, el nombre de Aitor no lo incluyó en ninguno de ellos. Y tampoco aparece en el Santoral vasco que en 1910 publicó Luis de Eleizalde, ya muerto Sabino Arana, con el mix de los dos calendarios sabinianos anteriores y algún añadido más.
Antes de eso, también hay otra cuestión al respecto. Y es que, en el caso de Aitor Esteban Bravo, si se buscaba una diferenciación como vasco, respecto del resto de españoles que no poseían en su nombre y apellidos ningún distintivo que les calificara como vascos, el hecho de llamarse Aitor no es que ayudara mucho tampoco a ese empeño. Basta con echar un vistazo al Padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE) para comprobar que, así como Imanol lo llevan 6.730 personas en toda España, menos en Lugo, única provincia en que no consta ninguno, y que sobre todo es en las provincias vascas y Navarra donde aparece más, con casi 2.000 en Vizcaya y otros tantos en Guipúzcoa, casi 500 en Álava y casi 700 en Navarra, el caso de Aitor es mucho más abultado en cuanto a número: en toda España hay 52.945 personas llamadas Aitor, repartidas por todas las provincias e islas sin excepción. Pero, sobre todo y de lo que aquí se trata, es que en País Vasco y Navarra hay solo poco más de un tercio del total, unos 18.000. Con lo cual se invierte por completo la proporción que habíamos visto en Imanol. En efecto, en el resto de España hay 34.000 personas, en números redondos, casi el doble que en País Vasco y Navarra, llamadas Aitor. Con lo cual, utilizar el nombre de Aitor para diferenciarse como vasco respecto del resto de españoles tampoco es que sea el mejor método que digamos.
Pero, volviendo al principio, no me dirán que no tiene su cosa que el actual presidente del PNV, que ocupa el mismo asiento que ocupó por primera vez su fundador Sabino Arana, tenga un nombre que al fundador de su partido jamás se le hubiese ocurrido utilizar como tal. Y eso que para entonces ya existía. Pero solo en la literatura. En efecto, el nombre Aitor lo inventó el vasco-francés Agustín Chaho en 1843 cuando publicó La leyenda de Aitor, que luego aparecerá por entregas en la revista Euskal-Erria de San Sebastián en 1890, traducida por Arturo Campión y donde la tuvo que leer Sabino Arana, que ya había conseguido publicar ahí un artículo en 1886 dedicado a su admirado Arístides Artiñano. La leyenda de Aitor se volvió a publicar otra vez en la misma revista en 1909, lo que da idea de lo bien que encajaba en los presupuestos culturales de dicha publicación, que pasaba por ser el órgano oficial de la cultura éuskara o fuerista vasca de la época. Esta revista se publicó sin interrupción entre 1880 y 1918 y Sabino Arana le tenía una ojeriza proverbial porque representaba una cultura vasca fuerista, que trataba de congeniar las dos principales tradiciones político-culturales vascas, la carlista y la liberal, y que se sentía profundamente integrada en España.
Después de Chaho, el nombre y el mito de Aitor fue después incluido en un libro de amplísima difusión en su época, como fue Amaya y los vascos del siglo VIII, de cuyo autor, Francisco Navarro Villoslada, Jon Juaristi (a quien consultamos por su clásico El linaje de Aitor: la invención de la tradición vasca, aparecido en 1987) nos dice que venía trabajando en la obra desde 1851. Para entonces Francisco Navarro Villoslada ya había tenido un encuentro con el propio Agustín Chaho. Y del mismo modo que la revista Euskal-Erria había publicado La leyenda de Aitor de Chaho, una vez que Amaya y los vascos salió como libro en 1879 (desde 1877 se había empezado a publicar por entregas en la revista Ciencia cristiana), fueron numerosas las noticias y recensiones acerca de dicha obra que aparecieron en la revista Euskal-Erria y que culminaron con la elección de su autor, Francisco Navarro Villoslada, como socio de honor de la Asociación Euskara de Navarra, de la que la revista Euskal-Erria era su órgano oficial. La conexión Chaho-Navarro Villoslada, en lo que respecta al mito de Aitor a través de la revista Euskal-Erria queda, por tanto, con esto que decimos, meridianamente clara.
Ahora veamos la opinión que tenía Sabino Arana de la revista Euskal-Erria de San Sebastián, y eso a pesar de que había hecho lo indecible para que le publicaran algo en ella cuando él todavía era tradicionalista, es decir, antes de 1890. La cita aparece en el periódico Baserritarra y está fechada el 30 de mayo de 1897: “Tengo en la mano un cuaderno que dice: euskal-erria. Revista Bascongada, Organo del Consistorio de Juegos Florales Euskaros de San Sebastián, de la Comisión de monumentos de Guipúzcoa, de la Sociedad de Bellas Artes, de la Asociación Euskara de Nabarra y del Folk-lore Basco-Nabarro... órgano, en fin, de todo aquello que trasciende a euskaro, éuskaro o eúskaro; a fuerismo, a autonomía, a regionalismo; a euskera sin raza; a gigantescas montañas y sombríos bosques y risueños valles y cristalinas fuentes y pintorescas caserías sin patria; a patria sin fronteras meridionales ni orientales ni occidentales; a poetas que sólo cantan a la poesía; a auŕesku bailado por un Gómez, y txistu tocado por un Pérez, y santso lanzado por un Rodríguez, a euskera aprendido y hablado por los Gómez y los Pérez y los Rodríguez, a Gernika cantado por los Rodríguez y los Pérez y los Gómez, y a patria chica, en fin, con patria grande.”
Es muy importante que retengamos la inquina de Sabino Arana hacia la principal y más longeva revista cultural del País Vasco de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Y que veamos cómo en esa revista era perfectamente compatible hablar de patria chica vasca y de patria grande España y de no fijarse en los apellidos de quien se acercara a la lengua y la cultura vasca, todo lo contrario de lo que hacía el nacionalismo, que proponía una única patria, la vasca, y la discriminación por apellidos. Y es muy importante que distingamos esto, porque hoy en día tenemos la malsana costumbre de identificar el nacionalismo con la cultura vasca en general, cuando resulta que esta ideología arrampló con la mayor parte de lo que en la época en que surgió se consideraba cultura vasca, que no era otra que la fuerista o también llamada, como decimos, éuskara, de la que la obra de Francisco Navarro Villoslada era una de sus principales representaciones y con ella su mito de Aitor. Y también, por lo mismo, hay que prevenirse ante una corriente historiográfica muy influyente que considera que revistas como la Euskal-Erria de San Sebastián y, en general, la llamada cultura éuskara de finales del siglo XIX, fueron un antecedente inmediato y necesario del nacionalismo, hasta el punto de considerar a esa cultura como un prenacionalismo vasco. Y con este tema de cómo se fue transmitiendo el mito de Aitor, desde Chaho hasta Navarro Villoslada pasando por la revista Euskal-Erria de San Sebastián, queremos demostrar que nada más lejos de la realidad. Que lo que ocurrió fue justamente lo contrario: el nacionalismo nació para oponerse a la cultura éuskara y acabar con ella, cosa que por desgracia consiguió, y los autores que luego han estudiado el nacionalismo y han convertido la cultura éuskara en antecedente del nacionalismo lo único que han conseguido ha sido enterrar a esta cultura por dos veces, más profundamente todavía de lo que la había dejado enterrada el nacionalismo vasco.
El nombre de Aitor se empezó, que sepamos, a poner a los niños en la Segunda República. No hemos visto referencias anteriores. Y después de la Guerra Civil volvió a ponerse en los años cuarenta del siglo XX. Para rastrear esa reaparición nos ha bastado con una referencia preciosa que hemos encontrado en el periódico El Correo de Bilbao del domingo 13 de noviembre de 1949, donde aparece un artículo de quien fue su subdirector, Juan Miguel Seminario de Rojas, quien justamente unos meses antes, el 25 de marzo de 1949 había sido nombrado miembro de pleno derecho (euskaltzain oso) de Euskaltzaindia. El artículo se titula “El mito de Aitor”, donde dice cosas verdaderamente sabrosas del tema que nos ocupa. Haremos un extracto de las mismas.
Empieza así: “Es curiosa la rapidez con que adquieren prestigio algunos mitos”. Y tras ello viene una larga introducción donde habla de lo crédula que es la gente para creerse las falsas tradiciones. Y luego ya entra en materia: “El mito de «Aitor» es un ejemplo típico de esta clase de supercherías. Y lo peor del caso es que, incluso en obras cuya principal misión es la difusión de la cultura, se mantiene la oscuridad y, con ella, el equívoco. Así, por ejemplo, quien sin la menor idea de estas cosas busque la palabra «Aitor» en el Espasa, leerá lo siguiente: «Aitor: Patriarca y padre legendario de los vascos antiguos». Nada más. Por este camino, la inmensa mayoría de las gentes cree de buena fe que tanto el nombre repetidamente citado como el del fabuloso personaje que lo ostenta responde a una tradición ancestral; a una tradición que se pierde en la socorrida, facilona y proverbial «noche de los tiempos». Y si a esto se unen la pasión y el deseo de creer no en lo que hay en realidad, sino en lo que se quiere que haya, peor todavía. Así andan por ahí «Aitores» –unos por buena fe y por pereza mental y otros por obstinación– que jamás se preocuparon de los orígenes de su nombre”.
Como puede verse, ya existían entonces, en los años cuarenta (el artículo es de 1949), personas que se llamaban Aitor, porque, si no, no se preocuparía tanto el autor de ese tema.
A continuación, pasa a desmontar la supuesta tradición ancestral del nombre, acudiendo a su origen mismo: “La verdad es que de tal nombre y de tal personaje no existe el menor rastro en las tradiciones populares vascas. Se trata de una creación literaria que en sus más remotos orígenes no cuenta más de un siglo. Lo inventó el periodista y publicista vascofrancés José Agustín Chaho. Chaho, nacido en la región de Sola –«Soule» en francés y «Zubero» en vascuence–, fue un escritor de indudable mérito. Resumiendo, podemos decir que era un producto típico de su siglo. Romántico desatado, revolucionario de tipo jacobino e incrédulo, precursor de la teosofía y, al mismo tiempo, admirador de los carlistas, dirigió periódicos de combate y escribió multitud de obras de todo género, en francés y en vascuence”.
Después el autor nos cuenta algunos sucedidos de su vida que no dejaron a Chaho muy bien parado que digamos. Y a continuación nos cuenta el olvido en el que quedó su obra y su recuperación a través de su conexión con Francisco Navarro Villoslada y la novela que hemos citado antes, Amaya y los vascos del siglo VIII: “Sin embargo, durante su primera etapa, en el transcurso del cuarto de siglo subsiguiente a su creación, el nombre de Aitor permaneció casi desconocido. Lo popularizó Navarro Villoslada en su no menos fabulosa creación «Amaya o los vascos en el siglo VIII», en la que el novelista navarro reforzó la fantasía de Chaho, galvanizando el mito del patriarca de los antiguos vascos y situando junto a él toda una galería de personajes igualmente fabulosos (Teodosio y Miguel de Goñi, Plácida, Amaya, Amagoya, Asier, Ranimiro, Eudón, etc.), ficción novelesca e inocente que está muy bien para pasar el rato, pero sin concederle mayor transcendencia”.
Ya hemos dicho que Sabino Arana conocía perfectamente el llamado “mito de Aitor” a través de la revista Euskal-Erria, de la que era lector, y a la que despreciaba incluso por escrito, como también hemos visto. De hecho, en sus Obras Completas el nombre de Aitor solo aparece dos veces contadas. Lo hace en la serie “El baskuence en todo el África” cuando se refiere al euskera como la “lengua de Aitor”. Tengamos en cuenta que esa serie es una pretendida sátira, pero hecha sin ninguna gracia, porque Sabino Arana estaba incapacitado para expresar nada con humor, rasgo que denota las limitaciones de su carácter. Y la escribe para burlarse de la cultura éuskara y de su vasco-iberismo, que era una hipótesis que todos los éuskaros seguían por entonces, por la que consideraban que el eusquera era la lengua de los primitivos íberos, o sea de los primeros españoles y a la que llaman, por influencia de la obra de Navarro Villoslada, que estaba de moda entonces, “la lengua de Aitor”. La hipótesis del vasco-iberismo de los éuskaros, consustancial con la expresión “la lengua de Aitor”, resultaba, por tanto, perfectamente insoportable para el fundador del nacionalismo vasco y contra ella luchó con todas sus fuerzas, escasas ya para cuando escribió dicha serie, en 1902 (recordemos que fallecería al año siguiente).
El artículo de Seminario de Rojas se cierra con una nota que vamos a reproducir, en relación con el nombre de Aitor, que demuestra que ya era utilizado dicho nombre de pila para bautizar a niños en los años cuarenta, en la época más ideologizada y autárquica del franquismo, antes de empezar la apertura del régimen a principios de la década siguiente, con los acuerdos con Estados Unidos. Dice así: “Algunos –pocos, por fortuna– han tenido el raro capricho de imponer ese nombre al neófito en el acto del bautismo, olvidando la prescripción canónica de que el nombre no debe ser “ridículo, mitológico ni obsceno”. Obsceno, desde luego, no lo es. En cuanto a las otras dos prohibiciones, no cabe duda que, por lo menos, y haciendo uso de la máxima benevolencia, es plenamente mitológico y, por si fuera poco, como hemos visto, sin tradición alguna”.
Que el nombre de Aitor era utilizado entonces está claro, porque, si no, no se habría molestado el autor (a la sazón subdirector de El Correo) en hacer un artículo al respecto. A partir de aquí constatamos su introducción en el Nomenclátor de Euskaltzaindia en 1966. Recordemos que la Academia de la Lengua Vasca funcionó durante el franquismo. En la época de la que hablamos Resurrección María de Azkue había sido presidente de la institución hasta su fallecimiento en 1951. A este le sucedió Ignacio María Etxaide, de 1952 a 1962. Y después vino José María Lojendio (1963-1964) y luego Manuel María Lecuona (1967-1970), Luis Villasante (1970-1988), Jean Haritschelhar (1989-2004) y desde 2005 hasta la actualidad Andrés Urrutia, que lleva ya 20 años al frente de la institución. El que más estuvo fue Azkue, durante 32 años. Como decimos, el nombre de Aitor queda institucionalizado por Euskaltzaindia en 1966, aunque se venía utilizando desde los años cuarenta, como hemos visto en el artículo de Seminario de Rojas, y antes también durante la Segunda República.
Como colofón, habría que decir, por tanto, que el nombre de Aitor es muy representativo de la cultura éuskara o fuerista, la cultura vasca por antonomasia en la segunda mitad del siglo XIX, con la que el nacionalismo vasco se cebó hasta acabar con ella. Y que los autores que ahora la califican como de prenacionalista no tienen en cuenta que Sabino Arana la rechazó desde el principio con todas sus fuerzas porque era justo lo contrario a lo que él proponía: una cultura vasca integrada en España, respetuosa de sus tradiciones y no discriminatoria con nadie. Por eso, que el actual presidente del PNV se llame Aitor Esteban Bravo resulta un sarcasmo, sobre todo cuando le oímos afirmar que para ser vasco de verdad, realmente vasco, hay que gritar “¡Gora Euscadi ascatuta!” y creer que tu única patria es Euscadi. Pobre nombre de Aitor, pobre cultura vasca.