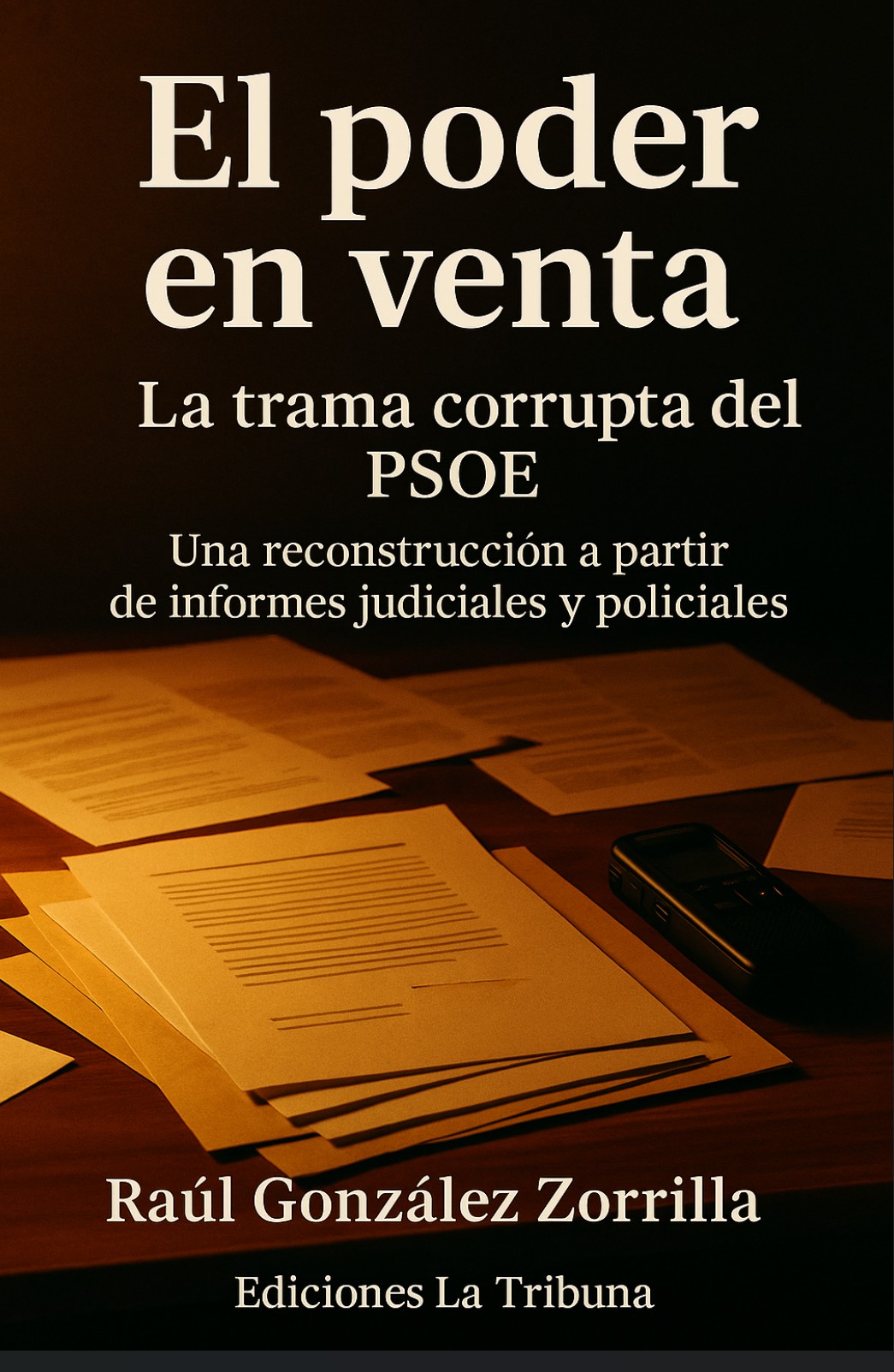PSOE: Cuando el dinero público se convierte en botín electoral
Hay confesiones que no necesitan más aderezo para estremecer a un país. La del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ante el Tribunal Supremo, debería figurar en los manuales del abuso del poder y la degradación moral de la política. Admitir sin tapujos que obras públicas multimillonarias se licitaron “no tanto por el interés que pudieran tener para la ciudadanía, cuanto por los beneficios electorales para su partido” constituye un retrato sin filtro de la corrupción estructural que, gracias al PSOE, corroe nuestro sistema democrático.
No hablamos de meros indicios. Hablamos de un alto dirigente socialista que reconoce haber presionado a ministerios para que, con el dinero de todos —fondos estatales y hasta europeos— se levantaran proyectos estratégicos que sirvieran como trampolín electoral del PSOE en plazas clave: Cataluña, Sevilla, La Rioja. Las cifras son escandalosas: más de 400 millones de euros en obras públicas cuya prioridad no era mejorar la vida de los ciudadanos, sino apuntalar candidaturas socialistas y retener sillones municipales.
Este no es un caso aislado de pillaje local ni de cuatro comisionistas sin escrúpulos. Es la demostración de un sistema que convierte el presupuesto público en un arsenal electoral, que instrumentaliza ministerios y empresas públicas para garantizar réditos políticos. Y peor aún: que no muestra el menor rubor en confesarlo ante un juez, con la convicción de que el pragmatismo electoral justifica cualquier maniobra.
Lo ocurrido con el soterramiento ferroviario en San Felíu de Llobregat, la reforma del Puente del Centenario en Sevilla o las carreteras riojanas excede la frontera del clientelismo. Son capítulos de una novela negra institucional donde las promesas, los contratos y los concursos sirven como piezas de una maquinaria diseñada para perpetuar el poder. Todo ello, a costa de vulnerar el sentido último del dinero público: atender necesidades reales y construir el bien común.
El mensaje que transmiten estas confesiones es devastador para la salud democrática de España. Revela que los ciudadanos son meros peones en un tablero de estrategias partidistas, donde se decide qué ciudad merece inversiones no por su urgencia o beneficio social, sino por el color del mapa electoral. El resultado es un Estado instrumentalizado, donde la ética de la gestión pública se convierte en papel mojado.
¿Dónde queda la confianza del contribuyente que paga sus impuestos para que reviertan en mejores servicios, en infraestructuras racionales y en progreso compartido? ¿Dónde el respeto a la separación de funciones, a la profesionalidad técnica y a la neutralidad institucional que deberían blindar cualquier licitación de sospechas políticas?
La confesión de Cerdán debería sacudir los cimientos del Gobierno, y de los partidos miserables que lo apoyan, y provocar reacciones contundentes, empezando por el propio presidente del Ejecutivo, que no puede seguir parapetado en silencios cómplices o en comunicados de ocasión. Es la credibilidad de las instituciones la que está en juego. Y el PSOE tiene la obligación —no ya moral, sino democrática— de depurar responsabilidades, caiga quien caiga.
Porque lo que está en juego no son solo unas elecciones pasadas o futuras. Es el principio esencial de que el poder no se ejerce para conquistar urnas, sino para servir con honestidad al interés general. Cuando se pervierte esa máxima, la democracia deja de ser un proyecto común y se convierte en un simple negocio para las élites. Y eso, en cualquier país que aspire a la decencia, tiene que ser intolerable.
España necesita sacudirse este fango institucional con reformas profundas que vayan mucho más allá de las dimisiones o los gestos de contrición partidista. Hace falta rearmar el sistema con auténticos cortafuegos legales y administrativos que impidan utilizar el dinero público como chequera electoral.
Se requieren leyes que blinden los concursos públicos de injerencias políticas, órganos de control verdaderamente independientes, transparencia total y consecuencias penales rápidas y ejemplares para quien convierta los impuestos de los ciudadanos en una caja de financiación encubierta de partidos.
Necesitamos también una regeneración moral: la convicción colectiva de que el interés general no puede ser nunca rehén de estrategias de partido. Solo así volveremos a creer que la política está para servirnos, no para servirse de nosotros. Si no emprendemos esta limpieza a fondo, la democracia española seguirá siendo un proyecto frágil, expuesto siempre a quienes confunden gobernar con repartirse un botín.
Hay confesiones que no necesitan más aderezo para estremecer a un país. La del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ante el Tribunal Supremo, debería figurar en los manuales del abuso del poder y la degradación moral de la política. Admitir sin tapujos que obras públicas multimillonarias se licitaron “no tanto por el interés que pudieran tener para la ciudadanía, cuanto por los beneficios electorales para su partido” constituye un retrato sin filtro de la corrupción estructural que, gracias al PSOE, corroe nuestro sistema democrático.
No hablamos de meros indicios. Hablamos de un alto dirigente socialista que reconoce haber presionado a ministerios para que, con el dinero de todos —fondos estatales y hasta europeos— se levantaran proyectos estratégicos que sirvieran como trampolín electoral del PSOE en plazas clave: Cataluña, Sevilla, La Rioja. Las cifras son escandalosas: más de 400 millones de euros en obras públicas cuya prioridad no era mejorar la vida de los ciudadanos, sino apuntalar candidaturas socialistas y retener sillones municipales.
Este no es un caso aislado de pillaje local ni de cuatro comisionistas sin escrúpulos. Es la demostración de un sistema que convierte el presupuesto público en un arsenal electoral, que instrumentaliza ministerios y empresas públicas para garantizar réditos políticos. Y peor aún: que no muestra el menor rubor en confesarlo ante un juez, con la convicción de que el pragmatismo electoral justifica cualquier maniobra.
Lo ocurrido con el soterramiento ferroviario en San Felíu de Llobregat, la reforma del Puente del Centenario en Sevilla o las carreteras riojanas excede la frontera del clientelismo. Son capítulos de una novela negra institucional donde las promesas, los contratos y los concursos sirven como piezas de una maquinaria diseñada para perpetuar el poder. Todo ello, a costa de vulnerar el sentido último del dinero público: atender necesidades reales y construir el bien común.
El mensaje que transmiten estas confesiones es devastador para la salud democrática de España. Revela que los ciudadanos son meros peones en un tablero de estrategias partidistas, donde se decide qué ciudad merece inversiones no por su urgencia o beneficio social, sino por el color del mapa electoral. El resultado es un Estado instrumentalizado, donde la ética de la gestión pública se convierte en papel mojado.
¿Dónde queda la confianza del contribuyente que paga sus impuestos para que reviertan en mejores servicios, en infraestructuras racionales y en progreso compartido? ¿Dónde el respeto a la separación de funciones, a la profesionalidad técnica y a la neutralidad institucional que deberían blindar cualquier licitación de sospechas políticas?
La confesión de Cerdán debería sacudir los cimientos del Gobierno, y de los partidos miserables que lo apoyan, y provocar reacciones contundentes, empezando por el propio presidente del Ejecutivo, que no puede seguir parapetado en silencios cómplices o en comunicados de ocasión. Es la credibilidad de las instituciones la que está en juego. Y el PSOE tiene la obligación —no ya moral, sino democrática— de depurar responsabilidades, caiga quien caiga.
Porque lo que está en juego no son solo unas elecciones pasadas o futuras. Es el principio esencial de que el poder no se ejerce para conquistar urnas, sino para servir con honestidad al interés general. Cuando se pervierte esa máxima, la democracia deja de ser un proyecto común y se convierte en un simple negocio para las élites. Y eso, en cualquier país que aspire a la decencia, tiene que ser intolerable.
España necesita sacudirse este fango institucional con reformas profundas que vayan mucho más allá de las dimisiones o los gestos de contrición partidista. Hace falta rearmar el sistema con auténticos cortafuegos legales y administrativos que impidan utilizar el dinero público como chequera electoral.
Se requieren leyes que blinden los concursos públicos de injerencias políticas, órganos de control verdaderamente independientes, transparencia total y consecuencias penales rápidas y ejemplares para quien convierta los impuestos de los ciudadanos en una caja de financiación encubierta de partidos.
Necesitamos también una regeneración moral: la convicción colectiva de que el interés general no puede ser nunca rehén de estrategias de partido. Solo así volveremos a creer que la política está para servirnos, no para servirse de nosotros. Si no emprendemos esta limpieza a fondo, la democracia española seguirá siendo un proyecto frágil, expuesto siempre a quienes confunden gobernar con repartirse un botín.