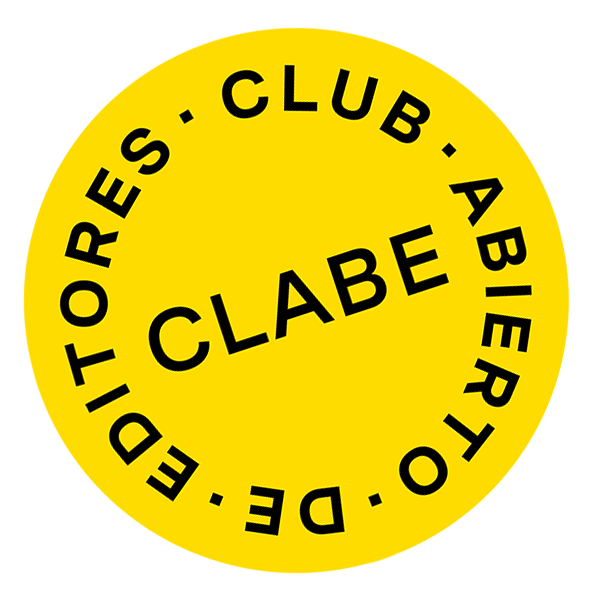El odio europeo hacia Israel y la autonegación de Occidente
![[Img #28843]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/09_2025/7122_screenshot-2025-09-08-at-08-57-10-vuelta-bilbao-protestas-israel-buscar-con-google.png) "El antisemitismo no es una amenaza solo para los judíos. La historia nos ha mostrado que, si no se controla, las fuerzas detrás del antisemitismo pondrán en peligro todos los valores y libertades que la civilización aprecia" — Natan Sharansky
"El antisemitismo no es una amenaza solo para los judíos. La historia nos ha mostrado que, si no se controla, las fuerzas detrás del antisemitismo pondrán en peligro todos los valores y libertades que la civilización aprecia" — Natan Sharansky
En los últimos años, Europa ha visto cómo parte de sus élites culturales, académicas y políticas han intensificado una hostilidad hacia Israel que va mucho más allá de la crítica legítima a un Estado. Se trata de algo más profundo, casi visceral: un rechazo simbólico que revela tanto sobre Occidente como sobre Oriente Medio.
Porque Israel no es solo un país: es un espejo. Es la encarnación moderna de raíces que Europa lleva tiempo intentando negar: la herencia judeocristiana, la idea de pueblo elegido, la conexión entre fe y política, la afirmación de identidad nacional frente a la disolución globalista. Odiar a Israel, en ese sentido, se convierte en odiarse a sí misma.
El antisemitismo europeo nunca desapareció del todo: mutó. Hoy se viste de lenguaje de derechos humanos, de discurso académico, de retórica cultural. Pero el fondo es el mismo: la incomodidad de Europa ante un pueblo que recuerda —con su mera existencia— la historia espiritual que ella quiere olvidar.
El filósofo Alain Finkielkraut lo resume claramente: Europa no perdona a Israel que haya sobrevivido a su propio exterminio. La frase es dura, pero señala una herida: el Holocausto convirtió al pueblo judío en símbolo de la culpa europea. Un símbolo que incomoda porque obliga a recordar.
Es significativo que esta hostilidad surja no solo de la calle, sino, sobre todo, de las élites occidentales en las universidades, en los parlamentos y en los medios de comunicación. El odio a Israel es un odio popular, pero, sobre todo, es un odio institucionalizado. Y eso lo convierte en síntoma de algo más que geopolítica: revela una élite que ya no reconoce ni defiende los valores que hicieron posible la propia Europa moderna.
La escritora Bat Ye’or hablaba de una “Eurabia cultural”: un continente dispuesto a sacrificar sus raíces por comodidad ideológica. Israel, pequeño, obstinado, se convierte entonces en piedra de escándalo. Israel, con todos sus errores y conflictos, recuerda algo incómodo: que la civilización occidental no nació de la nada, sino de una historia concreta, de un pueblo concreto, de una fe concreta. En su bandera, en su lengua resucitada, en sus muros, hay una afirmación de identidad que choca frontalmente con el relativismo ideológico, político y cultural europeo.
Por eso, cuando Europa odia a Israel, en el fondo está odiando su propia raíz. Es un acto de autonegación proyectado hacia afuera.
Criticar políticas es legítimo. Demonizar a una nación entera no lo es. Y menos aún cuando ese odio es síntoma de un vacío interior. Europa no necesita amar a Israel incondicionalmente. Necesita reconciliarse con lo que Israel le recuerda: su herencia, su alma, su historia.
Porque una civilización que destruye el espejo donde se refleja no borra su rostro: borra su posibilidad de reconocerse. Y sin reconocimiento, no hay redención.
Quizá por eso, más allá de geopolítica, la pregunta no es qué hará Europa con Israel. La pregunta es: ¿qué hará Europa, en particular, y Occidente, en general, con su propia alma?
![[Img #28843]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/09_2025/7122_screenshot-2025-09-08-at-08-57-10-vuelta-bilbao-protestas-israel-buscar-con-google.png) "El antisemitismo no es una amenaza solo para los judíos. La historia nos ha mostrado que, si no se controla, las fuerzas detrás del antisemitismo pondrán en peligro todos los valores y libertades que la civilización aprecia" — Natan Sharansky
"El antisemitismo no es una amenaza solo para los judíos. La historia nos ha mostrado que, si no se controla, las fuerzas detrás del antisemitismo pondrán en peligro todos los valores y libertades que la civilización aprecia" — Natan Sharansky
En los últimos años, Europa ha visto cómo parte de sus élites culturales, académicas y políticas han intensificado una hostilidad hacia Israel que va mucho más allá de la crítica legítima a un Estado. Se trata de algo más profundo, casi visceral: un rechazo simbólico que revela tanto sobre Occidente como sobre Oriente Medio.
Porque Israel no es solo un país: es un espejo. Es la encarnación moderna de raíces que Europa lleva tiempo intentando negar: la herencia judeocristiana, la idea de pueblo elegido, la conexión entre fe y política, la afirmación de identidad nacional frente a la disolución globalista. Odiar a Israel, en ese sentido, se convierte en odiarse a sí misma.
El antisemitismo europeo nunca desapareció del todo: mutó. Hoy se viste de lenguaje de derechos humanos, de discurso académico, de retórica cultural. Pero el fondo es el mismo: la incomodidad de Europa ante un pueblo que recuerda —con su mera existencia— la historia espiritual que ella quiere olvidar.
El filósofo Alain Finkielkraut lo resume claramente: Europa no perdona a Israel que haya sobrevivido a su propio exterminio. La frase es dura, pero señala una herida: el Holocausto convirtió al pueblo judío en símbolo de la culpa europea. Un símbolo que incomoda porque obliga a recordar.
Es significativo que esta hostilidad surja no solo de la calle, sino, sobre todo, de las élites occidentales en las universidades, en los parlamentos y en los medios de comunicación. El odio a Israel es un odio popular, pero, sobre todo, es un odio institucionalizado. Y eso lo convierte en síntoma de algo más que geopolítica: revela una élite que ya no reconoce ni defiende los valores que hicieron posible la propia Europa moderna.
La escritora Bat Ye’or hablaba de una “Eurabia cultural”: un continente dispuesto a sacrificar sus raíces por comodidad ideológica. Israel, pequeño, obstinado, se convierte entonces en piedra de escándalo. Israel, con todos sus errores y conflictos, recuerda algo incómodo: que la civilización occidental no nació de la nada, sino de una historia concreta, de un pueblo concreto, de una fe concreta. En su bandera, en su lengua resucitada, en sus muros, hay una afirmación de identidad que choca frontalmente con el relativismo ideológico, político y cultural europeo.
Por eso, cuando Europa odia a Israel, en el fondo está odiando su propia raíz. Es un acto de autonegación proyectado hacia afuera.
Criticar políticas es legítimo. Demonizar a una nación entera no lo es. Y menos aún cuando ese odio es síntoma de un vacío interior. Europa no necesita amar a Israel incondicionalmente. Necesita reconciliarse con lo que Israel le recuerda: su herencia, su alma, su historia.
Porque una civilización que destruye el espejo donde se refleja no borra su rostro: borra su posibilidad de reconocerse. Y sin reconocimiento, no hay redención.
Quizá por eso, más allá de geopolítica, la pregunta no es qué hará Europa con Israel. La pregunta es: ¿qué hará Europa, en particular, y Occidente, en general, con su propia alma?