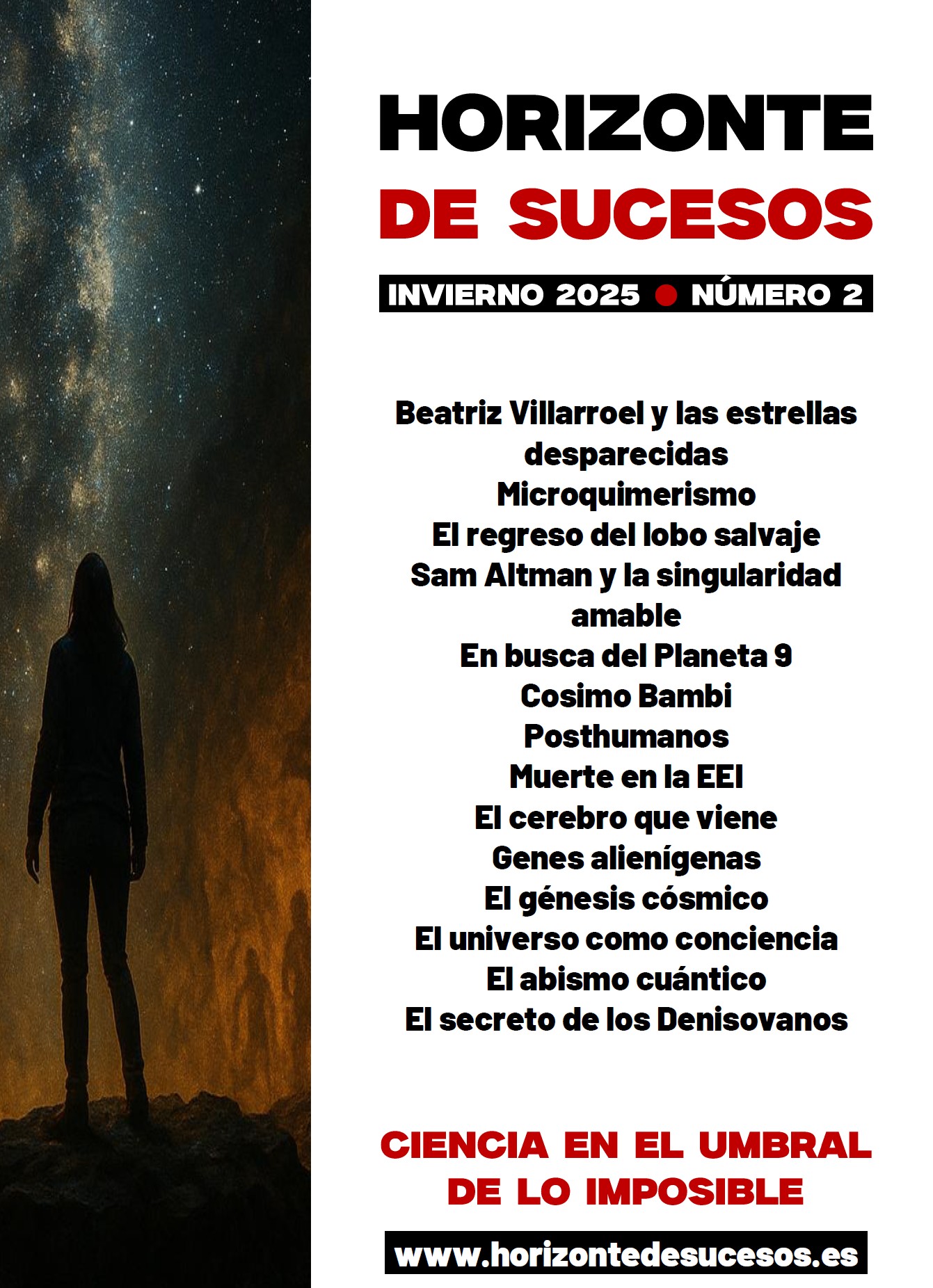La siesta de los expertos
![[Img #29005]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/10_2025/9000_lion-3805041_1280.jpg) Como acontece con otros muchos fenómenos de nuestro universo, los hombres no sabemos con seguridad por qué necesitamos dormir, qué es lo que, en rigor, nos aportan el sueño y los sueños. Es por ello que no deja de ser llamativo que reconociéndonos ignorantes en esta y en innumerables cuestiones, sea cada vez mayor la intimidación a la que nos someten los «expertos» a los «inexpertos».
Como acontece con otros muchos fenómenos de nuestro universo, los hombres no sabemos con seguridad por qué necesitamos dormir, qué es lo que, en rigor, nos aportan el sueño y los sueños. Es por ello que no deja de ser llamativo que reconociéndonos ignorantes en esta y en innumerables cuestiones, sea cada vez mayor la intimidación a la que nos someten los «expertos» a los «inexpertos».
De forma continua y repetitiva, aquellos nos señalan lo que tenemos que hacer: qué comer o no comer, qué beber o no beber y en qué cantidades, cuál grado de ejercicio físico es apropiado realizar y de qué tipo, cuánto tiempo y a qué horas debemos dormir, a qué edad nos tenemos que reproducir, jubilar o morir, etcétera; tal si fuésemos niños o bobos, tal si careciéramos de razón o de experiencia.
No es necesario ir demasiado lejos. Ahora resulta que la siesta, costumbre milenaria muy común en España y en otros países, es peligrosa ya que puede ocasionar enfermedades importantes como hipertensión arterial, fibrilación auricular o ictus.
La duración de ese agradecido descanso a mitad del día establecida por los «expertos» para que no sea dañino es de diez a veinte minutos (otros, más espléndidos, la amplían a quince y treinta respectivamente), y entre las dos y las cuatro de la tarde. Traspasar ese rango conllevará asumir un riesgo de cuyas consecuencias seremos nosotros los culpables; incriminación que me retrotrae a mi etapa de monaguillo en la parroquia de San Martiño de Coia, cuando en la Oración del Acto Penitencial de la Misa había que golpearse tres veces el pecho con el puño al tiempo que se declamaba el versículo: «¡Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa!», acto que me parece el más insano para la mente de un niño, y de un adulto, que uno pueda imaginar.
Seré claro: detrás de todo «experto» hay un autócrata, un pontificador, un embaucador. Se amparan en sus observaciones o experimentos empíricos como si la verdad se parapetara en sus entrañas, y nos advierten de los males que nos ocurrirán con una determinada probabilidad, sin discernir si es o no la misma que si permaneciesen callados. Puesto que no titubean acerca de su método, su silogismo de cabecera es: el que duda no sabe; ergo el que no duda, sabe.
Al igual que otros actores en el ámbito de la política, aparentan saber más de lo que saben no para ayudarnos, sino para amedrentarnos, para infantilizarnos, para hacernos dependientes de sus conocimientos; esto es: para domeñarnos.
Descartes, el filósofo por antonomasia de la duda metódica, a pesar de ser uno de los grandes sabios de la humanidad se guio por la modestia: «Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro». Reflexión con la que, por honestidad, deberían iniciar sus alocuciones a la plebe todos los «expertos» que en el mundo son o hayan sido.
Es posible que quien lea este artículo se haga las mismas preguntas que yo me hago: ¿Qué motivo los llevó a escrutar los presuntos efectos perniciosos de la siesta expandida? ¿Cuál es el verdadero fin de sus indagaciones? ¿Existen las patologías que describen «per se» o las crea el modelo de investigación utilizado? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico íntimo por el que una siesta superior a veinte o treinta minutos produce lesiones o trastornos cardíacos y vasculares? Al desconocerlo, no deberían autocalificarse de expertos pues no alcanzan a ser ni tan siquiera curanderos.
Es cierto que el sueño parece ser una necesidad biológica del ser humano y de otros animales. Ahora bien, su duración y distribución a lo largo del día o la noche posee, en gran parte, una faceta cultural e individual.
Cuando a Napoleón le preguntaron cuánto tiempo era necesario dormir, respondió: «Las mujeres y los niños ocho horas; los hombres seis».
En su famoso libro Introduction to Psychology (1968), James O. Whittaker informa de que «algunos individuos en ciertas tribus primitivas duermen breves períodos tanto de día como de noche»
En 2005, el historiador Roger Ekirch demostró que en la época preindustrial la humanidad occidental practicaba un sueño bifásico: se acostaban hacia las nueve de la noche y dormían hasta las once, y tras una posterior vigilia de otro par de horas retomaban el dormir hasta el amanecer del nuevo día.
Mi propia madre Isabel, a la que cariñosamente llamábamos «Beluca», «Beluquiña», «Luca» o «Luquiña», hacía de cuando en vez lo que ella denominaba «a sesta do carneiro» (la siesta del carnero), que consiste en lo contrario de lo habitual: echar la siesta antes de la comida del mediodía, en lugar de después. Falleció de un ictus con tan solo cuarenta y cinco años: ¿sería a causa de «a sesta do carneiro» que tanto le placía?
En realidad, lo que subyace en estas investigaciones es el control social de las poblaciones a través del control de su ritmo de sueño, en el que los sicólogos distinguen dos estados: el «adelanto de fase» y el «retraso de fase».
El adelanto de fase se caracteriza por irse a dormir a horas tempranas, y está vinculado a la aceptación del «statu quo», siendo valorado y premiado por todos los estamentos dado que favorece el madrugar y el rendimiento productivo. Por el contrario, el retraso de fase implica una insumisión al orden social ya que conlleva un sueño tardío, el cual se acompaña de una actividad nocturna que deriva en una inversión del ciclo de vigilia y sueño, incompatible con el rendimiento laboral exigido en nuestras posmodernas sociedades de capitalismo o comunismo avanzados. Esta y no otra es la explicación a las microsiestas que los «expertos» nos exhortan a hacer, «por nuestro bien».
En las horas de la madrugada es cuando los sociólogos de la «conducta desviada» encuentran sus más preciados objetos de estudio. Son también los momentos, afirma Philippe Brenot en «Le génie et la folie: En peinture, musique et littérature» (El genio y la locura: en pintura, música y literatura, 1997), en los que «[…] están todos los grandes creadores y los hombres excepcionales. Allí están los que construyen el mundo del mañana, los que sueñan el futuro mientras los demás duermen».
En definitiva, estimado lector, permanezca usted avizor y guíese por las señales que le envía su cuerpo y por su intuición más que por el engreimiento de los falsamente bienintencionados «expertos», porque de ellos es el reino del enmascaramiento.
Asimismo, tenga presente que conviene a nuestro equilibrio sicológico que cuando escuchemos o leamos a estos entendidos nos digamos a nosotros mismos, o a quienes nos acompañen, un dicho popular gallego que mi tía Aurora aprendió de su madre, mi abuela Carmen, y que esta manifestaba cuando pretendían hacerla pasar por idiota «Fode nela que é da aldea» (jode en ella que es de la aldea).
![[Img #29005]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/10_2025/9000_lion-3805041_1280.jpg) Como acontece con otros muchos fenómenos de nuestro universo, los hombres no sabemos con seguridad por qué necesitamos dormir, qué es lo que, en rigor, nos aportan el sueño y los sueños. Es por ello que no deja de ser llamativo que reconociéndonos ignorantes en esta y en innumerables cuestiones, sea cada vez mayor la intimidación a la que nos someten los «expertos» a los «inexpertos».
Como acontece con otros muchos fenómenos de nuestro universo, los hombres no sabemos con seguridad por qué necesitamos dormir, qué es lo que, en rigor, nos aportan el sueño y los sueños. Es por ello que no deja de ser llamativo que reconociéndonos ignorantes en esta y en innumerables cuestiones, sea cada vez mayor la intimidación a la que nos someten los «expertos» a los «inexpertos».
De forma continua y repetitiva, aquellos nos señalan lo que tenemos que hacer: qué comer o no comer, qué beber o no beber y en qué cantidades, cuál grado de ejercicio físico es apropiado realizar y de qué tipo, cuánto tiempo y a qué horas debemos dormir, a qué edad nos tenemos que reproducir, jubilar o morir, etcétera; tal si fuésemos niños o bobos, tal si careciéramos de razón o de experiencia.
No es necesario ir demasiado lejos. Ahora resulta que la siesta, costumbre milenaria muy común en España y en otros países, es peligrosa ya que puede ocasionar enfermedades importantes como hipertensión arterial, fibrilación auricular o ictus.
La duración de ese agradecido descanso a mitad del día establecida por los «expertos» para que no sea dañino es de diez a veinte minutos (otros, más espléndidos, la amplían a quince y treinta respectivamente), y entre las dos y las cuatro de la tarde. Traspasar ese rango conllevará asumir un riesgo de cuyas consecuencias seremos nosotros los culpables; incriminación que me retrotrae a mi etapa de monaguillo en la parroquia de San Martiño de Coia, cuando en la Oración del Acto Penitencial de la Misa había que golpearse tres veces el pecho con el puño al tiempo que se declamaba el versículo: «¡Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa!», acto que me parece el más insano para la mente de un niño, y de un adulto, que uno pueda imaginar.
Seré claro: detrás de todo «experto» hay un autócrata, un pontificador, un embaucador. Se amparan en sus observaciones o experimentos empíricos como si la verdad se parapetara en sus entrañas, y nos advierten de los males que nos ocurrirán con una determinada probabilidad, sin discernir si es o no la misma que si permaneciesen callados. Puesto que no titubean acerca de su método, su silogismo de cabecera es: el que duda no sabe; ergo el que no duda, sabe.
Al igual que otros actores en el ámbito de la política, aparentan saber más de lo que saben no para ayudarnos, sino para amedrentarnos, para infantilizarnos, para hacernos dependientes de sus conocimientos; esto es: para domeñarnos.
Descartes, el filósofo por antonomasia de la duda metódica, a pesar de ser uno de los grandes sabios de la humanidad se guio por la modestia: «Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro». Reflexión con la que, por honestidad, deberían iniciar sus alocuciones a la plebe todos los «expertos» que en el mundo son o hayan sido.
Es posible que quien lea este artículo se haga las mismas preguntas que yo me hago: ¿Qué motivo los llevó a escrutar los presuntos efectos perniciosos de la siesta expandida? ¿Cuál es el verdadero fin de sus indagaciones? ¿Existen las patologías que describen «per se» o las crea el modelo de investigación utilizado? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico íntimo por el que una siesta superior a veinte o treinta minutos produce lesiones o trastornos cardíacos y vasculares? Al desconocerlo, no deberían autocalificarse de expertos pues no alcanzan a ser ni tan siquiera curanderos.
Es cierto que el sueño parece ser una necesidad biológica del ser humano y de otros animales. Ahora bien, su duración y distribución a lo largo del día o la noche posee, en gran parte, una faceta cultural e individual.
Cuando a Napoleón le preguntaron cuánto tiempo era necesario dormir, respondió: «Las mujeres y los niños ocho horas; los hombres seis».
En su famoso libro Introduction to Psychology (1968), James O. Whittaker informa de que «algunos individuos en ciertas tribus primitivas duermen breves períodos tanto de día como de noche»
En 2005, el historiador Roger Ekirch demostró que en la época preindustrial la humanidad occidental practicaba un sueño bifásico: se acostaban hacia las nueve de la noche y dormían hasta las once, y tras una posterior vigilia de otro par de horas retomaban el dormir hasta el amanecer del nuevo día.
Mi propia madre Isabel, a la que cariñosamente llamábamos «Beluca», «Beluquiña», «Luca» o «Luquiña», hacía de cuando en vez lo que ella denominaba «a sesta do carneiro» (la siesta del carnero), que consiste en lo contrario de lo habitual: echar la siesta antes de la comida del mediodía, en lugar de después. Falleció de un ictus con tan solo cuarenta y cinco años: ¿sería a causa de «a sesta do carneiro» que tanto le placía?
En realidad, lo que subyace en estas investigaciones es el control social de las poblaciones a través del control de su ritmo de sueño, en el que los sicólogos distinguen dos estados: el «adelanto de fase» y el «retraso de fase».
El adelanto de fase se caracteriza por irse a dormir a horas tempranas, y está vinculado a la aceptación del «statu quo», siendo valorado y premiado por todos los estamentos dado que favorece el madrugar y el rendimiento productivo. Por el contrario, el retraso de fase implica una insumisión al orden social ya que conlleva un sueño tardío, el cual se acompaña de una actividad nocturna que deriva en una inversión del ciclo de vigilia y sueño, incompatible con el rendimiento laboral exigido en nuestras posmodernas sociedades de capitalismo o comunismo avanzados. Esta y no otra es la explicación a las microsiestas que los «expertos» nos exhortan a hacer, «por nuestro bien».
En las horas de la madrugada es cuando los sociólogos de la «conducta desviada» encuentran sus más preciados objetos de estudio. Son también los momentos, afirma Philippe Brenot en «Le génie et la folie: En peinture, musique et littérature» (El genio y la locura: en pintura, música y literatura, 1997), en los que «[…] están todos los grandes creadores y los hombres excepcionales. Allí están los que construyen el mundo del mañana, los que sueñan el futuro mientras los demás duermen».
En definitiva, estimado lector, permanezca usted avizor y guíese por las señales que le envía su cuerpo y por su intuición más que por el engreimiento de los falsamente bienintencionados «expertos», porque de ellos es el reino del enmascaramiento.
Asimismo, tenga presente que conviene a nuestro equilibrio sicológico que cuando escuchemos o leamos a estos entendidos nos digamos a nosotros mismos, o a quienes nos acompañen, un dicho popular gallego que mi tía Aurora aprendió de su madre, mi abuela Carmen, y que esta manifestaba cuando pretendían hacerla pasar por idiota «Fode nela que é da aldea» (jode en ella que es de la aldea).