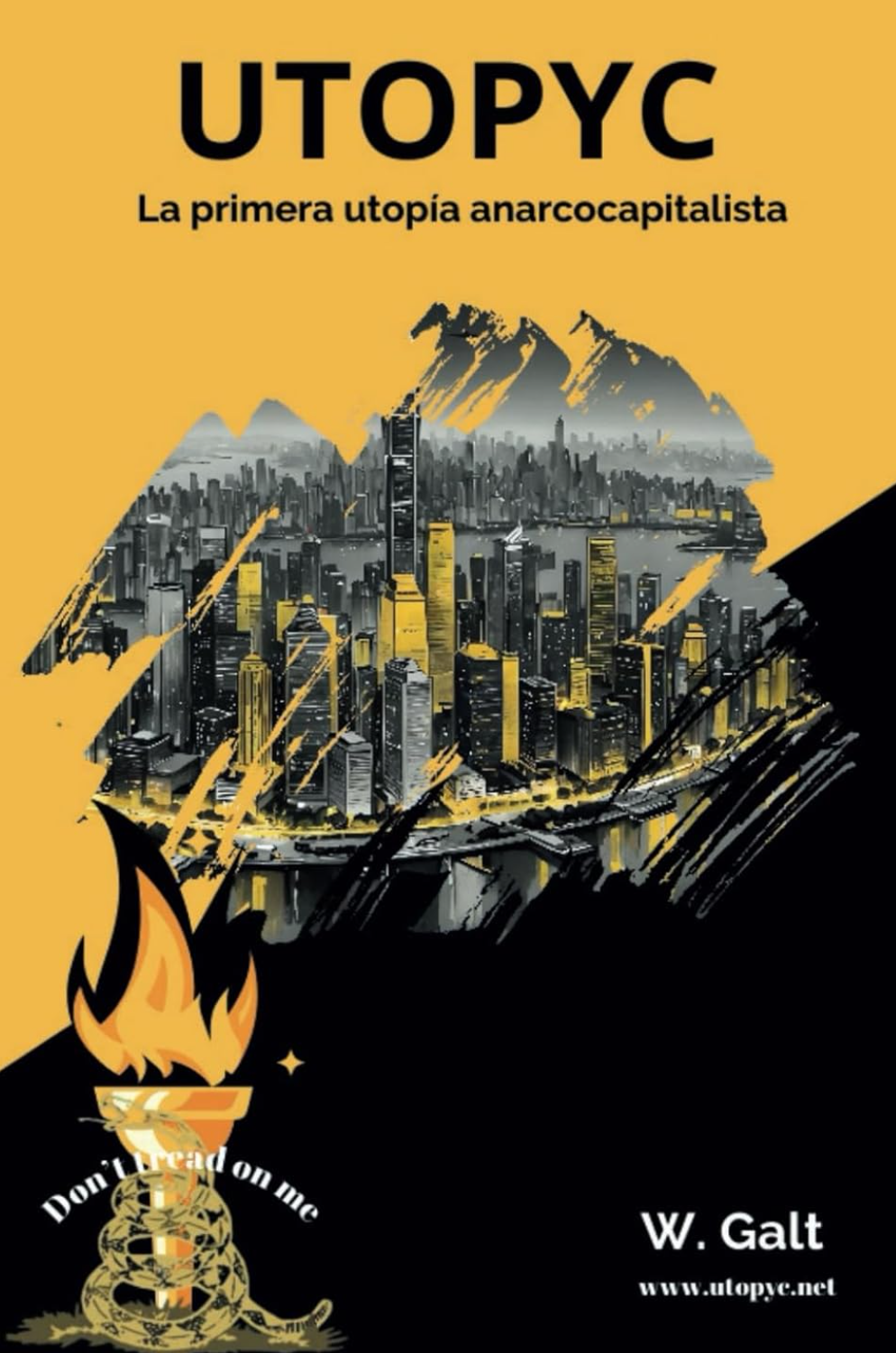La era de la fealdad
![[Img #29013]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/10_2025/8893_arte-sovietico.jpg)
Vivimos una época que, sin temor a exagerar, puede definirse como la era de la fealdad. No me refiero solo a la fealdad estética —aunque esta es visible en las calles, en la arquitectura, en la moda y en el arte contemporáneo—, sino también, y sobre todo, a la fealdad moral: la ruina de la cortesía, la educación, el respeto mutuo y el amor propio. Hemos perdido la capacidad de distinguir entre lo bello y lo grotesco, entre lo noble y lo vulgar, entre lo humano y lo inhumano.
Umberto Eco, en su famosa Historia de la Fealdad, nos mostró cómo cada época ha tenido sus propios cánones de belleza y deformidad. Sin embargo, lo que define nuestra época no es simplemente la variación de los modelos estéticos, sino la exaltación misma de la fealdad como valor. Donde antes se buscaba lo sublime, ahora se glorifica lo vulgar, lo estridente y lo informe. Donde el arte antes buscaba elevar al hombre, hoy lo arrastra a un pantano de pasiones vulgares y rastreras.
La decadencia empieza por lo más básico: nuestro trato con los demás. La cortesía y las buenas maneras, antaño fundamentos de la vida social, se reducen ahora a reliquias de museo, descartadas por reaccionarias. Hoy, la grosería se celebra como sinceridad, la descortesía como autenticidad y la mala educación como un acto de rebelión contra un orden que, paradójicamente, ya no existe.
Pero no hay verdadera rebelión en ofender, insultar o degradar el bien común. Lo que vemos, en cambio, es sumisión a una tendencia general que premia la incivilidad, alimenta el conflicto constante y fomenta la confrontación entre las personas. El poder necesita individuos aislados, incapaces de coexistir, para gobernar. Para ello, destruye las normas que antaño nos recordaban que el otro merece respeto y que uno debe comportarse con dignidad.
Este proceso no surgió de la nada. Es consecuencia de una larga pedagogía de la fealdad, impulsada por el socialismo en sus múltiples formas. El socialismo, que siempre ha detestado la excelencia y la individualidad, ha exaltado en cambio la mediocridad, la uniformidad y el colectivo informe.
El arte socialista siempre fue feo: monumentos grises, rostros inexpresivos, una arquitectura que no buscaba la belleza, sino la obediencia; líneas rectas como los barrotes de una prisión. Era la proyección de un ideal político que aspiraba a borrar al individuo en nombre de la colectividad. Y esa estética ha impregnado toda la sociedad occidental, incluso en países que nunca fueron oficialmente socialistas. El estado de bienestar —otro nombre para el socialismo— ha trasplantado esa fealdad a la vida cotidiana.
La igualdad absoluta, dogma del socialismo, produce fealdad porque elimina la individualidad. Donde no hay diferencia ni excelencia, todo se vuelve uniforme, monótono, carente de relieve. En esa uniformidad, prosperan la vulgaridad, la cursilería y la ausencia de sentido estético.
La adicción al socialismo también se traduce en adicciones culturales que parecen inofensivas, pero revelan una profunda decadencia. Una de ellas es el culto al cuerpo y la obsesión por el deporte. No se trata de la disciplina ni del ejercicio como virtud, sino de la idolatría del músculo: la estética del gimnasio como sustituto de la belleza espiritual. El cuerpo se trabaja, se moldea y se exhibe como mercancía, pero rara vez como vehículo de grandeza.
Otra adicción igualmente reveladora es el amor excesivo por las mascotas, que reemplaza el amor por otros seres humanos: hijos, padres, familiares. Amar a un perro o a un gato es más cómodo que asumir la responsabilidad de una familia. No requiere sacrificio personal ni verdadera devoción. Es una simulación de afecto que, en esencia, revela un profundo desarraigo humano.
Ambas adicciones muestran lo mismo: una sociedad que huye de la responsabilidad y prefiere la simulación a la vida auténtica.
Todo lo que el socialismo propone ahora conduce a la fealdad: desde la supuesta destrucción inminente provocada por el cambio climático —una agenda que oculta intereses económicos— hasta el decrecimiento, que genera pobreza. La pobreza, exaltada como virtud por el socialismo, es el colmo de la fealdad: la tristeza del espíritu, el triunfo del fracaso como voluntad popular, la aceptación de la depresión como la conducta humana más elevada.
La alianza de la izquierda con el islam político conduce a una mayor fealdad: la sombría existencia de invocar dioses amenazantes que desprecian las mayores expresiones humanas de belleza: desde la literatura, mutilada por la censura, hasta la música, a la que se le niega su lugar, pasando por la pintura, la arquitectura o la anulación de la ciencia en su búsqueda de la verdad, todo ello sometido a un estilo de vida uniforme y dictatorial. La belleza de nuestra civilización está destinada a disolverse en la fealdad de otras civilizaciones impuestas por el poder político, a través de la migración masiva y el peso aplastante de la demografía que, en pocas generaciones, destruirá Occidente y su legado.
El consumismo, tan a menudo atribuido al capitalismo, es en realidad una creación del estado de bienestar. El capitalismo se basa en el ahorro y la acumulación de capital, no en el consumo compulsivo. Fue el socialismo (keynesianismo) el que nos enseñó que la gratificación inmediata y la dependencia del Estado podían reemplazar la responsabilidad personal; que el consumo podía reemplazar el ahorro y la acumulación de capital. Así, la compra compulsiva se ha convertido en una forma de anestesia colectiva: una gratificación onanista que mitiga el dolor de la falta de sentido de la vida.
El mimetismo social, otra consecuencia del socialismo, se evidencia en la uniformidad de gustos, opiniones y estilos de vida. Se nos invita a creer que cada individuo es único, mientras se nos empuja a consumir lo mismo, pensar lo mismo y mostrar el mismo —horrendo— modelo de vida. El resultado es el solipsismo: cada uno encerrado en su burbuja, convencido de su autosuficiencia, incapaz de depender de otros ni de ser responsable de sí mismo, y sin encontrar otra forma de expresión que la colectiva, pues su propio espíritu ha sido mutilado.
Este es el escenario ideal para los poderosos: una sociedad enferma y fea, incapaz de rebelarse, porque ha perdido incluso el sentido de la belleza y la dignidad. En cambio, la ausencia de poder, la ausencia del Estado, favorecería las relaciones entre las personas, pues ya no podrían delegar en una autoridad superior la satisfacción de sus necesidades. Comprenderían que solo a través de los vínculos personales, el afecto y la bondad pueden presidir la vida en comunidad. Este es el nuevo humanismo que defiendo en mi utopía libertaria, Utopyc (utopyc.net).
Una civilización en la que algunos gobiernan y otros obedecen y son saqueados es una civilización fea. Fea porque ha renunciado a la libertad, fea porque ha aceptado la mediocridad, fea porque ha renunciado a lo humano: el mérito, la creatividad (que solo puede ser individual) y lo sublime (que solo puede expresarse individualmente, aunque pueda ser compartido).
La fealdad es un arma de poder que se usa para despojarnos de nuestro valor. Quien no aprecia la belleza, quien no se respeta a sí mismo ni a los demás, quien ha perdido la cortesía y la dignidad, es fácilmente manipulable. Por eso la gente está dividida, por eso se fomenta la confrontación, por eso se promueve la lucha constante para ocultar al verdadero enemigo: el poder que nos quiere sumisos. Por eso se cultiva la baja autoestima, pues quienes no se aman a sí mismos se convierten fácilmente en ganado para pastores nefastos.
Vivimos en la era de la fealdad, y lo sabemos. Pero no todo está perdido. La belleza aún es posible si la buscamos con honestidad: si recuperamos la cortesía, el respeto y la educación. Si dejamos de adorar falsos ídolos —el Estado, el socialismo, el cuerpo, el consumo— y volvemos a lo humano, lo individual y lo concreto.
La belleza es resistencia. Recuperarla es la forma más auténtica de rebelarse contra un poder que nos quiere feos, mediocres y obedientes. Porque solo quienes conocen lo bello saben también lo que merece ser defendido.
![[Img #29013]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/10_2025/8893_arte-sovietico.jpg)
Vivimos una época que, sin temor a exagerar, puede definirse como la era de la fealdad. No me refiero solo a la fealdad estética —aunque esta es visible en las calles, en la arquitectura, en la moda y en el arte contemporáneo—, sino también, y sobre todo, a la fealdad moral: la ruina de la cortesía, la educación, el respeto mutuo y el amor propio. Hemos perdido la capacidad de distinguir entre lo bello y lo grotesco, entre lo noble y lo vulgar, entre lo humano y lo inhumano.
Umberto Eco, en su famosa Historia de la Fealdad, nos mostró cómo cada época ha tenido sus propios cánones de belleza y deformidad. Sin embargo, lo que define nuestra época no es simplemente la variación de los modelos estéticos, sino la exaltación misma de la fealdad como valor. Donde antes se buscaba lo sublime, ahora se glorifica lo vulgar, lo estridente y lo informe. Donde el arte antes buscaba elevar al hombre, hoy lo arrastra a un pantano de pasiones vulgares y rastreras.
La decadencia empieza por lo más básico: nuestro trato con los demás. La cortesía y las buenas maneras, antaño fundamentos de la vida social, se reducen ahora a reliquias de museo, descartadas por reaccionarias. Hoy, la grosería se celebra como sinceridad, la descortesía como autenticidad y la mala educación como un acto de rebelión contra un orden que, paradójicamente, ya no existe.
Pero no hay verdadera rebelión en ofender, insultar o degradar el bien común. Lo que vemos, en cambio, es sumisión a una tendencia general que premia la incivilidad, alimenta el conflicto constante y fomenta la confrontación entre las personas. El poder necesita individuos aislados, incapaces de coexistir, para gobernar. Para ello, destruye las normas que antaño nos recordaban que el otro merece respeto y que uno debe comportarse con dignidad.
Este proceso no surgió de la nada. Es consecuencia de una larga pedagogía de la fealdad, impulsada por el socialismo en sus múltiples formas. El socialismo, que siempre ha detestado la excelencia y la individualidad, ha exaltado en cambio la mediocridad, la uniformidad y el colectivo informe.
El arte socialista siempre fue feo: monumentos grises, rostros inexpresivos, una arquitectura que no buscaba la belleza, sino la obediencia; líneas rectas como los barrotes de una prisión. Era la proyección de un ideal político que aspiraba a borrar al individuo en nombre de la colectividad. Y esa estética ha impregnado toda la sociedad occidental, incluso en países que nunca fueron oficialmente socialistas. El estado de bienestar —otro nombre para el socialismo— ha trasplantado esa fealdad a la vida cotidiana.
La igualdad absoluta, dogma del socialismo, produce fealdad porque elimina la individualidad. Donde no hay diferencia ni excelencia, todo se vuelve uniforme, monótono, carente de relieve. En esa uniformidad, prosperan la vulgaridad, la cursilería y la ausencia de sentido estético.
La adicción al socialismo también se traduce en adicciones culturales que parecen inofensivas, pero revelan una profunda decadencia. Una de ellas es el culto al cuerpo y la obsesión por el deporte. No se trata de la disciplina ni del ejercicio como virtud, sino de la idolatría del músculo: la estética del gimnasio como sustituto de la belleza espiritual. El cuerpo se trabaja, se moldea y se exhibe como mercancía, pero rara vez como vehículo de grandeza.
Otra adicción igualmente reveladora es el amor excesivo por las mascotas, que reemplaza el amor por otros seres humanos: hijos, padres, familiares. Amar a un perro o a un gato es más cómodo que asumir la responsabilidad de una familia. No requiere sacrificio personal ni verdadera devoción. Es una simulación de afecto que, en esencia, revela un profundo desarraigo humano.
Ambas adicciones muestran lo mismo: una sociedad que huye de la responsabilidad y prefiere la simulación a la vida auténtica.
Todo lo que el socialismo propone ahora conduce a la fealdad: desde la supuesta destrucción inminente provocada por el cambio climático —una agenda que oculta intereses económicos— hasta el decrecimiento, que genera pobreza. La pobreza, exaltada como virtud por el socialismo, es el colmo de la fealdad: la tristeza del espíritu, el triunfo del fracaso como voluntad popular, la aceptación de la depresión como la conducta humana más elevada.
La alianza de la izquierda con el islam político conduce a una mayor fealdad: la sombría existencia de invocar dioses amenazantes que desprecian las mayores expresiones humanas de belleza: desde la literatura, mutilada por la censura, hasta la música, a la que se le niega su lugar, pasando por la pintura, la arquitectura o la anulación de la ciencia en su búsqueda de la verdad, todo ello sometido a un estilo de vida uniforme y dictatorial. La belleza de nuestra civilización está destinada a disolverse en la fealdad de otras civilizaciones impuestas por el poder político, a través de la migración masiva y el peso aplastante de la demografía que, en pocas generaciones, destruirá Occidente y su legado.
El consumismo, tan a menudo atribuido al capitalismo, es en realidad una creación del estado de bienestar. El capitalismo se basa en el ahorro y la acumulación de capital, no en el consumo compulsivo. Fue el socialismo (keynesianismo) el que nos enseñó que la gratificación inmediata y la dependencia del Estado podían reemplazar la responsabilidad personal; que el consumo podía reemplazar el ahorro y la acumulación de capital. Así, la compra compulsiva se ha convertido en una forma de anestesia colectiva: una gratificación onanista que mitiga el dolor de la falta de sentido de la vida.
El mimetismo social, otra consecuencia del socialismo, se evidencia en la uniformidad de gustos, opiniones y estilos de vida. Se nos invita a creer que cada individuo es único, mientras se nos empuja a consumir lo mismo, pensar lo mismo y mostrar el mismo —horrendo— modelo de vida. El resultado es el solipsismo: cada uno encerrado en su burbuja, convencido de su autosuficiencia, incapaz de depender de otros ni de ser responsable de sí mismo, y sin encontrar otra forma de expresión que la colectiva, pues su propio espíritu ha sido mutilado.
Este es el escenario ideal para los poderosos: una sociedad enferma y fea, incapaz de rebelarse, porque ha perdido incluso el sentido de la belleza y la dignidad. En cambio, la ausencia de poder, la ausencia del Estado, favorecería las relaciones entre las personas, pues ya no podrían delegar en una autoridad superior la satisfacción de sus necesidades. Comprenderían que solo a través de los vínculos personales, el afecto y la bondad pueden presidir la vida en comunidad. Este es el nuevo humanismo que defiendo en mi utopía libertaria, Utopyc (utopyc.net).
Una civilización en la que algunos gobiernan y otros obedecen y son saqueados es una civilización fea. Fea porque ha renunciado a la libertad, fea porque ha aceptado la mediocridad, fea porque ha renunciado a lo humano: el mérito, la creatividad (que solo puede ser individual) y lo sublime (que solo puede expresarse individualmente, aunque pueda ser compartido).
La fealdad es un arma de poder que se usa para despojarnos de nuestro valor. Quien no aprecia la belleza, quien no se respeta a sí mismo ni a los demás, quien ha perdido la cortesía y la dignidad, es fácilmente manipulable. Por eso la gente está dividida, por eso se fomenta la confrontación, por eso se promueve la lucha constante para ocultar al verdadero enemigo: el poder que nos quiere sumisos. Por eso se cultiva la baja autoestima, pues quienes no se aman a sí mismos se convierten fácilmente en ganado para pastores nefastos.
Vivimos en la era de la fealdad, y lo sabemos. Pero no todo está perdido. La belleza aún es posible si la buscamos con honestidad: si recuperamos la cortesía, el respeto y la educación. Si dejamos de adorar falsos ídolos —el Estado, el socialismo, el cuerpo, el consumo— y volvemos a lo humano, lo individual y lo concreto.
La belleza es resistencia. Recuperarla es la forma más auténtica de rebelarse contra un poder que nos quiere feos, mediocres y obedientes. Porque solo quienes conocen lo bello saben también lo que merece ser defendido.