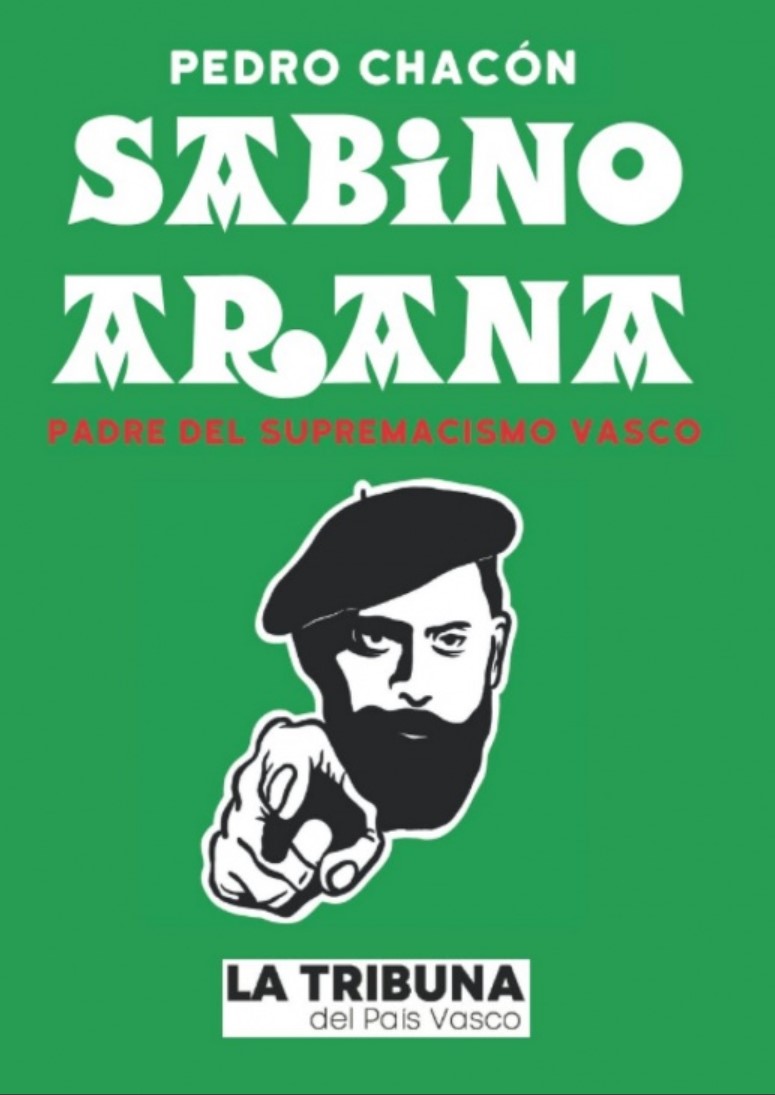El verdadero pueblo vasco de José Domingo de Arana
Conformes con que todo el mundo utiliza la expresión “pueblo vasco” para referirse no se sabe muy bien a qué, si al País Vasco, si al País Vasco más Navarra, si al País Vasco más Navarra más unas provincias francesas dentro de un departamento de Pirineos Atlánticos, y que en su inmensa mayoría de la gente que las habita pasan olímpicamente de lo que piensen de Pirineos para abajo; o si, quizás, mejor aún, a una entidad fantasmagórica, irreal, sin límites políticos determinados, que se habría dado desde no se sabe muy bien cuándo, a través de los tiempos, y que estaría integrada por unos individuos que cumplirían unas determinadas características biológicas que irían acompañadas de otras tantas culturales, pero entre los cuales tendríamos que hacer una clara distinción también con los Pirineos como factor divisivo, porque los del norte, aun siendo supuestamente iguales en lo biológico, no tienen nada que ver en lo cultural y no digamos ya en lo político con los del sur.
En efecto, llamar a algo “pueblo vasco” tiene que ver indefectiblemente con unas clasificaciones humanas en las que el factor biológico toma parte como suelo nutricio y que luego tiene unas consecuencias culturales y políticas. Y sí, hablamos de las razas, algo que ya se puede decir que no sirve para clasificar a los individuos, puesto que dentro de las supuestas razas las gentes son muy diversas y piensan distinto y no tienen nada que ver unas con otras, por mucho que haya quien se empeñe en que sí. Y no solo que no sirve para clasificar a los individuos sino que genera una serie de problemas que pueden llegar a resultar verdaderamente insoportables, por lo que tienen de supremacismo, de humillación del prójimo o de soberbia absolutamente injustificada.
José Domingo de Arana fue un nacionalista nacido en 1906, por lo tanto dos años más joven que José Antonio Aguirre, con el que polemizó desde el final de la dictadura de Primo de Rivera por ver qué línea del nacionalismo se convertía en predominante, tras la fusión de las dos ramas que venían separadas a confluir entonces en una sola, la sabiniana del viejo PNV, dirigida por el hermano del fundador, Luis de Arana, y la comunionista, o autonomista o más sensata, integrada en Comunión Nacionalista Vasca. Al final ganó la sabiniana de la mano de José Antonio Aguirre. Y José Domingo de Arana, con otros, fundaron Acción Nacionalista Vasca, ANV, que tuvo su momento político en los años de la Segunda República.
Estamos, por tanto, ante un nacionalista de pedigrí y con ideas más avanzadas pero que se vio arrollado por la mayoría sabiniana en torno a José Antonio Aguirre, que se hizo con el poder y que configuró el PNV de la Segunda República y el que llegó hasta hoy.
Por lo tanto, la postura de este hombre quedó relegada del poder y de la influencia dentro del PNV, llevándole a él, junto con otros pocos, a fundar el minoritario partido ANV.
![[Img #29110]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/10_2025/5955_999999.jpg) A nosotros aquí nos interesa este autor porque publicó un libro muy raro en pleno desarrollismo franquista, en Bilbao, en 1968, por la Editorial Ercilla, y que se titula Presente y futuro del Pueblo Vasco y cuyo subtítulo (a pesar de que lo coloca por encima del título, tanto en la portada como en el interior) es Hombre, raza, nacionalidad, universalidad. El libro tiene 245 páginas y hay que ir leyéndolo despacio. Yo lo tenía desde hace tiempo, que lo encontré creo que entre un montón de libros que dejaron encima de una mesa colocada en medio de un pasillo de la Facultad donde trabajo, de cuando desocupan un despacho de alguien que se ha jubilado y sacan sus libros para que los coja quien esté interesado y si no se les da papela. Pero por el título tan prolijo nunca deduje lo que podía haber en su interior. Y resulta que lo que hay es toda una sociología política de la inmigración española en el País Vasco analizada desde el punto de vista de un nacionalista o exnacionalista vasco. Y ya saben que mi tesis al respecto es que el nacionalismo vasco se originó precisamente como reacción a la inmigración masiva procedente del resto de España al País Vasco desde finales del siglo XIX y que luego se incrementaría durante la dictadura franquista, a mediados del siglo XX. Que un nacionalista o exnacionalista vasco entrara a ese trapo me parece de mucho mérito y a tener muy en consideración.
A nosotros aquí nos interesa este autor porque publicó un libro muy raro en pleno desarrollismo franquista, en Bilbao, en 1968, por la Editorial Ercilla, y que se titula Presente y futuro del Pueblo Vasco y cuyo subtítulo (a pesar de que lo coloca por encima del título, tanto en la portada como en el interior) es Hombre, raza, nacionalidad, universalidad. El libro tiene 245 páginas y hay que ir leyéndolo despacio. Yo lo tenía desde hace tiempo, que lo encontré creo que entre un montón de libros que dejaron encima de una mesa colocada en medio de un pasillo de la Facultad donde trabajo, de cuando desocupan un despacho de alguien que se ha jubilado y sacan sus libros para que los coja quien esté interesado y si no se les da papela. Pero por el título tan prolijo nunca deduje lo que podía haber en su interior. Y resulta que lo que hay es toda una sociología política de la inmigración española en el País Vasco analizada desde el punto de vista de un nacionalista o exnacionalista vasco. Y ya saben que mi tesis al respecto es que el nacionalismo vasco se originó precisamente como reacción a la inmigración masiva procedente del resto de España al País Vasco desde finales del siglo XIX y que luego se incrementaría durante la dictadura franquista, a mediados del siglo XX. Que un nacionalista o exnacionalista vasco entrara a ese trapo me parece de mucho mérito y a tener muy en consideración.
En las primeras páginas, o desde la portada y el título mismamente, el autor ya nos está poniendo por delante un concepto de “pueblo vasco” mucho más real que el procedente del nacionalismo donde militó en su día o en el que militaba todavía quizás cuando escribía este libro. Ya veremos con su lectura si se puede deducir que seguía o no militando.
A nosotros no nos gusta la expresión “pueblo vasco” nada de nada, primero porque va asociado desde el principio al concepto de “raza vasca”, que es justamente el que genera o permite o avala la expresión “pueblo vasco”, y después porque es el nacionalismo el que usa dicha expresión de “pueblo vasco” desde el principio y el que la convierte en un sujeto político como mínimo insolidario, cuando no agresivo, tanto dentro del País Vasco como con respecto al resto de España.
Pero seguiremos al autor por ver a dónde nos lleva con su reflexión. Nos dice: “«Raza» es un concepto que se ha hecho oscuro y, políticamente, peligroso. La historia describe situaciones en que la idea de raza ha sido generadora de injusticias monstruosas y sangrientas. Con las implicaciones del mestizaje, fenómeno natural, necesario, antiquísimo e indestructible, se ha deducido, del concepto raza, una escala de valores y de categorías: «Razas puras», a un lado, y «razas degeneradas», a otro; hombres y pueblos «superiores», de sangre noble, arriba; hombres y pueblos «inferiores», de sangre bastarda, abajo; arrogándose, los primeros, derecho de dominio sobre los otros, y luchando los «superiores», entre sí, por la preeminencia en el señorío sobre los «inferiores», reducidos a la condición de presa y botín” (11). Teniendo este concepto de la raza, sin embargo utiliza este Arana el concepto de “pueblo vasco” desde el título, cuando, como decíamos antes, eso del “pueblo vasco” no se puede mantener sin tener una apoyatura más o menos reconocida en la existencia de una raza vasca.
Observamos, así de primeras, que José Domingo de Arana no hace una crítica o un análisis del concepto de raza, de cuándo surge, de cuándo es aplicado a las realidades sociales o políticas. Ojalá me equivoque y encuentre algo de eso en el libro. Si fuera así lo sacaríamos de inmediato.
Esta que viene a continuación es la situación humana y social que describe José Domingo de Arana para el País Vasco en el que él escribe su libro en 1968 y vista desde Bilbao. Lástima que no hubiéramos conocido este libro cuando escribimos el nuestro titulado La identidad maketa en 2006, porque entonces no pude encontrar ningún libro que dijera de manera tan descarnada, y sobre todo dicho por un nacionalista vasco, lo que se dice aquí. Porque el nacionalismo vasco es sabido que siempre ha minimizado los efectos de la inmigración procedente de otras partes de España, como si fuera un fenómeno anecdótico, sin consecuencias para la sociedad vasca preexistente. Y los estudios sobre inmigración al País Vasco, como el de José Ignacio Ruiz de Olabuénaga, La inmigración vasca: análisis trigeneracional de 150 años de inmigración, que es de 1994, nunca llegan a la contundencia de lo que dice aquí José Domingo de Arana: “El fenómeno sociológico de mayor importancia registrado en el País Vasco, en el curso de los últimos treinta años, es la inmigración masiva de gentes procedentes de otras comarcas españolas, superior, con mucho, en volumen, al gran éxodo que sucedió al término de la Guerra Civil. Conjugados ambos factores, a efectos de consideraciones demográficas y sus implicaciones sociológicas y culturales, el cuadro resultante es sobrecogedor. Sin contar los nacidos de padre o madre no vascos, acaso la mitad, o más, de nuestra población –año 1967– procede de extrañas tierras. De 1930 a 1965, la población total del País Vasco ha pasado de 1.237.593 habitantes a 2.378.368 (=1.140.775 habitantes más, casi un ciento por ciento). Siendo el crecimiento natural constante, por diferencia entre nacimientos y defunciones, del orden del 11,73% anual, la afluencia de inmigrantes puede cifrarse, según cálculos que pecan de moderados, en la suma de 600.000, más el número de exilados, muertos en la guerra y fusilados, cuya baja en los cuadros estadísticos ha sido cubierta con empadronamiento de forasteros. Según datos oficiales del Anuario General Estadístico de España, solamente entre 1960 y 1965, las entradas de inmigrantes en el País fueron del orden de 100.000 por año. A pesar de la recesión del desarrollo industrial y de la casi saturación de nuestras posibilidades de admisión, el número de inmigrantes recibidos, todavía en el curso del año 1965, se elevó a 28.718, que se asentaron: 1.059 en Álava; 7.118 en Guipúzcoa; 15.118 en Vizcaya y 5.423 en Navarra. Toda la enorme trascendencia del hecho, de cara al futuro, se advierte al considerar que la casi totalidad de los inmigrados son jóvenes. A medida que los naturales, por razón de edad, devuelvan sus cuerpos a la tierra natal, la relación numérica entre oriundos y foráneos irá en aumento a favor de los últimos” (13).
Este era el panorama que nos pintaba el autor para el año 1968. Qué poca influencia tuvo esta realidad social en los inicios de la Transición política, en la que podemos recordar que el primer parlamento vasco de la democracia, el de 1980, contaba con más de un 80% de parlamentarios con apellidos vascos, como si todo esto que nos ha contado José Domingo de Arana fuera mentira o como si esa realidad social de 1968 no tuviera traslación política porque el nacionalismo lo copaba ya todo a partir de entonces. Un nacionalismo sabiniano que no tenía nada que ver con el que propugnaba este José Domingo de Arana.
Conformes con que todo el mundo utiliza la expresión “pueblo vasco” para referirse no se sabe muy bien a qué, si al País Vasco, si al País Vasco más Navarra, si al País Vasco más Navarra más unas provincias francesas dentro de un departamento de Pirineos Atlánticos, y que en su inmensa mayoría de la gente que las habita pasan olímpicamente de lo que piensen de Pirineos para abajo; o si, quizás, mejor aún, a una entidad fantasmagórica, irreal, sin límites políticos determinados, que se habría dado desde no se sabe muy bien cuándo, a través de los tiempos, y que estaría integrada por unos individuos que cumplirían unas determinadas características biológicas que irían acompañadas de otras tantas culturales, pero entre los cuales tendríamos que hacer una clara distinción también con los Pirineos como factor divisivo, porque los del norte, aun siendo supuestamente iguales en lo biológico, no tienen nada que ver en lo cultural y no digamos ya en lo político con los del sur.
En efecto, llamar a algo “pueblo vasco” tiene que ver indefectiblemente con unas clasificaciones humanas en las que el factor biológico toma parte como suelo nutricio y que luego tiene unas consecuencias culturales y políticas. Y sí, hablamos de las razas, algo que ya se puede decir que no sirve para clasificar a los individuos, puesto que dentro de las supuestas razas las gentes son muy diversas y piensan distinto y no tienen nada que ver unas con otras, por mucho que haya quien se empeñe en que sí. Y no solo que no sirve para clasificar a los individuos sino que genera una serie de problemas que pueden llegar a resultar verdaderamente insoportables, por lo que tienen de supremacismo, de humillación del prójimo o de soberbia absolutamente injustificada.
José Domingo de Arana fue un nacionalista nacido en 1906, por lo tanto dos años más joven que José Antonio Aguirre, con el que polemizó desde el final de la dictadura de Primo de Rivera por ver qué línea del nacionalismo se convertía en predominante, tras la fusión de las dos ramas que venían separadas a confluir entonces en una sola, la sabiniana del viejo PNV, dirigida por el hermano del fundador, Luis de Arana, y la comunionista, o autonomista o más sensata, integrada en Comunión Nacionalista Vasca. Al final ganó la sabiniana de la mano de José Antonio Aguirre. Y José Domingo de Arana, con otros, fundaron Acción Nacionalista Vasca, ANV, que tuvo su momento político en los años de la Segunda República.
Estamos, por tanto, ante un nacionalista de pedigrí y con ideas más avanzadas pero que se vio arrollado por la mayoría sabiniana en torno a José Antonio Aguirre, que se hizo con el poder y que configuró el PNV de la Segunda República y el que llegó hasta hoy.
Por lo tanto, la postura de este hombre quedó relegada del poder y de la influencia dentro del PNV, llevándole a él, junto con otros pocos, a fundar el minoritario partido ANV.
![[Img #29110]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/10_2025/5955_999999.jpg) A nosotros aquí nos interesa este autor porque publicó un libro muy raro en pleno desarrollismo franquista, en Bilbao, en 1968, por la Editorial Ercilla, y que se titula Presente y futuro del Pueblo Vasco y cuyo subtítulo (a pesar de que lo coloca por encima del título, tanto en la portada como en el interior) es Hombre, raza, nacionalidad, universalidad. El libro tiene 245 páginas y hay que ir leyéndolo despacio. Yo lo tenía desde hace tiempo, que lo encontré creo que entre un montón de libros que dejaron encima de una mesa colocada en medio de un pasillo de la Facultad donde trabajo, de cuando desocupan un despacho de alguien que se ha jubilado y sacan sus libros para que los coja quien esté interesado y si no se les da papela. Pero por el título tan prolijo nunca deduje lo que podía haber en su interior. Y resulta que lo que hay es toda una sociología política de la inmigración española en el País Vasco analizada desde el punto de vista de un nacionalista o exnacionalista vasco. Y ya saben que mi tesis al respecto es que el nacionalismo vasco se originó precisamente como reacción a la inmigración masiva procedente del resto de España al País Vasco desde finales del siglo XIX y que luego se incrementaría durante la dictadura franquista, a mediados del siglo XX. Que un nacionalista o exnacionalista vasco entrara a ese trapo me parece de mucho mérito y a tener muy en consideración.
A nosotros aquí nos interesa este autor porque publicó un libro muy raro en pleno desarrollismo franquista, en Bilbao, en 1968, por la Editorial Ercilla, y que se titula Presente y futuro del Pueblo Vasco y cuyo subtítulo (a pesar de que lo coloca por encima del título, tanto en la portada como en el interior) es Hombre, raza, nacionalidad, universalidad. El libro tiene 245 páginas y hay que ir leyéndolo despacio. Yo lo tenía desde hace tiempo, que lo encontré creo que entre un montón de libros que dejaron encima de una mesa colocada en medio de un pasillo de la Facultad donde trabajo, de cuando desocupan un despacho de alguien que se ha jubilado y sacan sus libros para que los coja quien esté interesado y si no se les da papela. Pero por el título tan prolijo nunca deduje lo que podía haber en su interior. Y resulta que lo que hay es toda una sociología política de la inmigración española en el País Vasco analizada desde el punto de vista de un nacionalista o exnacionalista vasco. Y ya saben que mi tesis al respecto es que el nacionalismo vasco se originó precisamente como reacción a la inmigración masiva procedente del resto de España al País Vasco desde finales del siglo XIX y que luego se incrementaría durante la dictadura franquista, a mediados del siglo XX. Que un nacionalista o exnacionalista vasco entrara a ese trapo me parece de mucho mérito y a tener muy en consideración.
En las primeras páginas, o desde la portada y el título mismamente, el autor ya nos está poniendo por delante un concepto de “pueblo vasco” mucho más real que el procedente del nacionalismo donde militó en su día o en el que militaba todavía quizás cuando escribía este libro. Ya veremos con su lectura si se puede deducir que seguía o no militando.
A nosotros no nos gusta la expresión “pueblo vasco” nada de nada, primero porque va asociado desde el principio al concepto de “raza vasca”, que es justamente el que genera o permite o avala la expresión “pueblo vasco”, y después porque es el nacionalismo el que usa dicha expresión de “pueblo vasco” desde el principio y el que la convierte en un sujeto político como mínimo insolidario, cuando no agresivo, tanto dentro del País Vasco como con respecto al resto de España.
Pero seguiremos al autor por ver a dónde nos lleva con su reflexión. Nos dice: “«Raza» es un concepto que se ha hecho oscuro y, políticamente, peligroso. La historia describe situaciones en que la idea de raza ha sido generadora de injusticias monstruosas y sangrientas. Con las implicaciones del mestizaje, fenómeno natural, necesario, antiquísimo e indestructible, se ha deducido, del concepto raza, una escala de valores y de categorías: «Razas puras», a un lado, y «razas degeneradas», a otro; hombres y pueblos «superiores», de sangre noble, arriba; hombres y pueblos «inferiores», de sangre bastarda, abajo; arrogándose, los primeros, derecho de dominio sobre los otros, y luchando los «superiores», entre sí, por la preeminencia en el señorío sobre los «inferiores», reducidos a la condición de presa y botín” (11). Teniendo este concepto de la raza, sin embargo utiliza este Arana el concepto de “pueblo vasco” desde el título, cuando, como decíamos antes, eso del “pueblo vasco” no se puede mantener sin tener una apoyatura más o menos reconocida en la existencia de una raza vasca.
Observamos, así de primeras, que José Domingo de Arana no hace una crítica o un análisis del concepto de raza, de cuándo surge, de cuándo es aplicado a las realidades sociales o políticas. Ojalá me equivoque y encuentre algo de eso en el libro. Si fuera así lo sacaríamos de inmediato.
Esta que viene a continuación es la situación humana y social que describe José Domingo de Arana para el País Vasco en el que él escribe su libro en 1968 y vista desde Bilbao. Lástima que no hubiéramos conocido este libro cuando escribimos el nuestro titulado La identidad maketa en 2006, porque entonces no pude encontrar ningún libro que dijera de manera tan descarnada, y sobre todo dicho por un nacionalista vasco, lo que se dice aquí. Porque el nacionalismo vasco es sabido que siempre ha minimizado los efectos de la inmigración procedente de otras partes de España, como si fuera un fenómeno anecdótico, sin consecuencias para la sociedad vasca preexistente. Y los estudios sobre inmigración al País Vasco, como el de José Ignacio Ruiz de Olabuénaga, La inmigración vasca: análisis trigeneracional de 150 años de inmigración, que es de 1994, nunca llegan a la contundencia de lo que dice aquí José Domingo de Arana: “El fenómeno sociológico de mayor importancia registrado en el País Vasco, en el curso de los últimos treinta años, es la inmigración masiva de gentes procedentes de otras comarcas españolas, superior, con mucho, en volumen, al gran éxodo que sucedió al término de la Guerra Civil. Conjugados ambos factores, a efectos de consideraciones demográficas y sus implicaciones sociológicas y culturales, el cuadro resultante es sobrecogedor. Sin contar los nacidos de padre o madre no vascos, acaso la mitad, o más, de nuestra población –año 1967– procede de extrañas tierras. De 1930 a 1965, la población total del País Vasco ha pasado de 1.237.593 habitantes a 2.378.368 (=1.140.775 habitantes más, casi un ciento por ciento). Siendo el crecimiento natural constante, por diferencia entre nacimientos y defunciones, del orden del 11,73% anual, la afluencia de inmigrantes puede cifrarse, según cálculos que pecan de moderados, en la suma de 600.000, más el número de exilados, muertos en la guerra y fusilados, cuya baja en los cuadros estadísticos ha sido cubierta con empadronamiento de forasteros. Según datos oficiales del Anuario General Estadístico de España, solamente entre 1960 y 1965, las entradas de inmigrantes en el País fueron del orden de 100.000 por año. A pesar de la recesión del desarrollo industrial y de la casi saturación de nuestras posibilidades de admisión, el número de inmigrantes recibidos, todavía en el curso del año 1965, se elevó a 28.718, que se asentaron: 1.059 en Álava; 7.118 en Guipúzcoa; 15.118 en Vizcaya y 5.423 en Navarra. Toda la enorme trascendencia del hecho, de cara al futuro, se advierte al considerar que la casi totalidad de los inmigrados son jóvenes. A medida que los naturales, por razón de edad, devuelvan sus cuerpos a la tierra natal, la relación numérica entre oriundos y foráneos irá en aumento a favor de los últimos” (13).
Este era el panorama que nos pintaba el autor para el año 1968. Qué poca influencia tuvo esta realidad social en los inicios de la Transición política, en la que podemos recordar que el primer parlamento vasco de la democracia, el de 1980, contaba con más de un 80% de parlamentarios con apellidos vascos, como si todo esto que nos ha contado José Domingo de Arana fuera mentira o como si esa realidad social de 1968 no tuviera traslación política porque el nacionalismo lo copaba ya todo a partir de entonces. Un nacionalismo sabiniano que no tenía nada que ver con el que propugnaba este José Domingo de Arana.