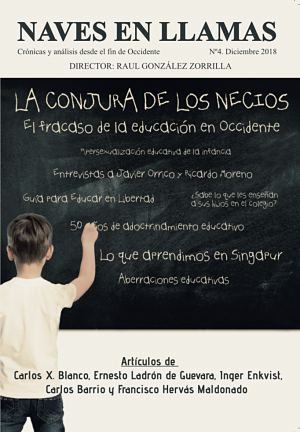Registros policiales en GuipÚzcoa
Desarticulada una red transnacional de trata de seres humanos con fines de explotaciÃģn sexual
![[Img #29115]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/10_2025/5837_trtata.jpg) Una operaciÃģn transnacional desmantela una organizaciÃģn de trata que movÃa mujeres desde SudamÃĐrica hasta el corazÃģn de Europa. Ocho vÃctimas liberadas. Tres continentes. Una pareja dirigÃa el horror desde Portugal.
Una operaciÃģn transnacional desmantela una organizaciÃģn de trata que movÃa mujeres desde SudamÃĐrica hasta el corazÃģn de Europa. Ocho vÃctimas liberadas. Tres continentes. Una pareja dirigÃa el horror desde Portugal.
Â
La investigaciÃģn comenzÃģ como comienzan casi todas: con un susurro. Una mujer que se atreviÃģ a hablar. Una vÃctima cuya historia parecÃa inverosÃmil incluso para los investigadores curtidos de la Unidad de PolicÃa Judicial. HabÃa sido reclutada en algÚn lugar de LatinoamÃĐrica por una estructura paramilitar âesas sombras armadas que pululan donde el Estado no llegaâ, trasladada despuÃĐs a varios paÃses asiÃĄticos como mercancÃa humana, y finalmente, en un itinerario demencial que cruzÃģ tres continentes, depositada en EspaÃąa.
Â
AllÃ, en suelo europeo, la pesadilla no terminÃģ. ContinuÃģ.
Â
Aquella mujer fue la primera pieza de un rompecabezas que la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra tardarÃan mÃĄs de un aÃąo en completar. Porque tras ella habÃa otras. Y tras ellas, una red. Y al frente de esa red, dirigiendo desde la distancia como titiriteros invisibles, una pareja que habÃa elegido Portugal como refugio seguro para administrar su negocio de carne humana.
Â
El 7 de octubre, antes del amanecer, cuatro equipos de las fuerzas de seguridad se pusieron en marcha simultÃĄneamente. LÃĐrida. Tudela. IrÚn. Faro. Cuatro puntos en el mapa conectados por hilos invisibles de WhatsApp, transferencias bancarias y terror. La sincronizaciÃģn era crucial: si alguno de los responsables percibÃa movimiento policial, podrÃa alertar a los demÃĄs. Las vÃctimas podrÃan desaparecer. Las pruebas, destruirse.
Â
En la regiÃģn portuguesa del Algarve, la PolicÃa JudiciÃĄria localizÃģ el domicilio de los cabecillas: un hombre espaÃąol y una mujer colombiana que habÃan construido su imperio del horror desde una aparente normalidad. Cuando entraron, encontraron mÃĄs de lo esperado. No solo dirigÃan la explotaciÃģn sexual transfronteriza; tambiÃĐn almacenaban armas ilegales, municiÃģn y marihuana. El piso era un bÚnker criminal.
Â
En LÃĐrida cayÃģ el tercer detenido: un eslabÃģn intermedio de la cadena, encargado de trasladar a las mujeres entre provincias y mantenerlas controladas. Un carcelero sin barrotes.
Â
Las ocho mujeres liberadas aquella maÃąana compartÃan origen âSudamÃĐricaâ pero poco mÃĄs. Cada una habÃa llegado por rutas distintas, con promesas distintas, con desesperaciones distintas. Todas terminaron en el mismo infierno industrial: pisos de explotaciÃģn sexual repartidos por la geografÃa espaÃąola, gestionados con frialdad empresarial desde Portugal.
Â
Los protocolos de protecciÃģn se activaron de inmediato. AtenciÃģn especializada, asistencia psicolÃģgica, garantÃas de seguridad. Porque liberar a una vÃctima de trata no es abrir una puerta; es abrir un abismo de traumas, miedos y vulnerabilidad que puede prolongarse aÃąos.
Â
La operaciÃģn Aurelia-Belona ânombre mitolÃģgico que evoca diosas romanas de la guerraâ evidenciÃģ lo que los investigadores saben desde hace tiempo: las mafias de trata son empresas globalizadas, con cadenas de suministro que atraviesan continentes y estructuras tan complejas como cualquier corporaciÃģn multinacional. Solo que su producto son personas.
Â
CaptaciÃģn en origen. Transporte internacional. ExplotaciÃģn en destino. Control a distancia. Blanqueo de beneficios. La organizaciÃģn tenÃa todos los departamentos. En el registro se incautaron 3.800 euros en efectivo âcalderilla en un negocio que mueve millonesâ, dispositivos electrÃģnicos con las comunicaciones cifradas y documentaciÃģn que ahora analiza la PolicÃa CientÃfica.
Â
El Juzgado de InstrucciÃģn nÚmero 32 de Barcelona ordenÃģ prisiÃģn provisional para los tres detenidos. Pero las diligencias continÚan. Porque cada telÃĐfono mÃģvil es una caja de Pandora. Cada conversaciÃģn borrada, una puerta a mÃĄs vÃctimas. Cada contacto, una posible ramificaciÃģn de la red.
Â
Han pasado semanas desde aquella madrugada de octubre. Las ocho mujeres estÃĄn a salvo, al menos fÃsicamente. Los tres detenidos, entre rejas. La pareja que dirigÃa la trama desde su refugio portuguÃĐs ya no controla nada.
Â
Pero la trata de seres humanos no se detiene con una operaciÃģn policial, por brillante que sea. Es una hidra: cortas una cabeza y crecen dos. Mientras existan mujeres desesperadas en SudamÃĐrica, mientras haya hombres dispuestos a pagar por sexo esclavo en Europa, mientras persistan estructuras paramilitares en origen y redes de complicidad en destino, el negocio continuarÃĄ.
Â
La operaciÃģn Aurelia-Belona ha liberado a ocho mujeres. Ha desarticulado una organizaciÃģn. Ha enviado un mensaje. Pero la guerra continÚa. Invisible. Silenciosa. Implacable.
![[Img #29115]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/10_2025/5837_trtata.jpg) Una operaciÃģn transnacional desmantela una organizaciÃģn de trata que movÃa mujeres desde SudamÃĐrica hasta el corazÃģn de Europa. Ocho vÃctimas liberadas. Tres continentes. Una pareja dirigÃa el horror desde Portugal.
Una operaciÃģn transnacional desmantela una organizaciÃģn de trata que movÃa mujeres desde SudamÃĐrica hasta el corazÃģn de Europa. Ocho vÃctimas liberadas. Tres continentes. Una pareja dirigÃa el horror desde Portugal.
Â
La investigaciÃģn comenzÃģ como comienzan casi todas: con un susurro. Una mujer que se atreviÃģ a hablar. Una vÃctima cuya historia parecÃa inverosÃmil incluso para los investigadores curtidos de la Unidad de PolicÃa Judicial. HabÃa sido reclutada en algÚn lugar de LatinoamÃĐrica por una estructura paramilitar âesas sombras armadas que pululan donde el Estado no llegaâ, trasladada despuÃĐs a varios paÃses asiÃĄticos como mercancÃa humana, y finalmente, en un itinerario demencial que cruzÃģ tres continentes, depositada en EspaÃąa.
Â
AllÃ, en suelo europeo, la pesadilla no terminÃģ. ContinuÃģ.
Â
Aquella mujer fue la primera pieza de un rompecabezas que la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra tardarÃan mÃĄs de un aÃąo en completar. Porque tras ella habÃa otras. Y tras ellas, una red. Y al frente de esa red, dirigiendo desde la distancia como titiriteros invisibles, una pareja que habÃa elegido Portugal como refugio seguro para administrar su negocio de carne humana.
Â
El 7 de octubre, antes del amanecer, cuatro equipos de las fuerzas de seguridad se pusieron en marcha simultÃĄneamente. LÃĐrida. Tudela. IrÚn. Faro. Cuatro puntos en el mapa conectados por hilos invisibles de WhatsApp, transferencias bancarias y terror. La sincronizaciÃģn era crucial: si alguno de los responsables percibÃa movimiento policial, podrÃa alertar a los demÃĄs. Las vÃctimas podrÃan desaparecer. Las pruebas, destruirse.
Â
En la regiÃģn portuguesa del Algarve, la PolicÃa JudiciÃĄria localizÃģ el domicilio de los cabecillas: un hombre espaÃąol y una mujer colombiana que habÃan construido su imperio del horror desde una aparente normalidad. Cuando entraron, encontraron mÃĄs de lo esperado. No solo dirigÃan la explotaciÃģn sexual transfronteriza; tambiÃĐn almacenaban armas ilegales, municiÃģn y marihuana. El piso era un bÚnker criminal.
Â
En LÃĐrida cayÃģ el tercer detenido: un eslabÃģn intermedio de la cadena, encargado de trasladar a las mujeres entre provincias y mantenerlas controladas. Un carcelero sin barrotes.
Â
Las ocho mujeres liberadas aquella maÃąana compartÃan origen âSudamÃĐricaâ pero poco mÃĄs. Cada una habÃa llegado por rutas distintas, con promesas distintas, con desesperaciones distintas. Todas terminaron en el mismo infierno industrial: pisos de explotaciÃģn sexual repartidos por la geografÃa espaÃąola, gestionados con frialdad empresarial desde Portugal.
Â
Los protocolos de protecciÃģn se activaron de inmediato. AtenciÃģn especializada, asistencia psicolÃģgica, garantÃas de seguridad. Porque liberar a una vÃctima de trata no es abrir una puerta; es abrir un abismo de traumas, miedos y vulnerabilidad que puede prolongarse aÃąos.
Â
La operaciÃģn Aurelia-Belona ânombre mitolÃģgico que evoca diosas romanas de la guerraâ evidenciÃģ lo que los investigadores saben desde hace tiempo: las mafias de trata son empresas globalizadas, con cadenas de suministro que atraviesan continentes y estructuras tan complejas como cualquier corporaciÃģn multinacional. Solo que su producto son personas.
Â
CaptaciÃģn en origen. Transporte internacional. ExplotaciÃģn en destino. Control a distancia. Blanqueo de beneficios. La organizaciÃģn tenÃa todos los departamentos. En el registro se incautaron 3.800 euros en efectivo âcalderilla en un negocio que mueve millonesâ, dispositivos electrÃģnicos con las comunicaciones cifradas y documentaciÃģn que ahora analiza la PolicÃa CientÃfica.
Â
El Juzgado de InstrucciÃģn nÚmero 32 de Barcelona ordenÃģ prisiÃģn provisional para los tres detenidos. Pero las diligencias continÚan. Porque cada telÃĐfono mÃģvil es una caja de Pandora. Cada conversaciÃģn borrada, una puerta a mÃĄs vÃctimas. Cada contacto, una posible ramificaciÃģn de la red.
Â
Han pasado semanas desde aquella madrugada de octubre. Las ocho mujeres estÃĄn a salvo, al menos fÃsicamente. Los tres detenidos, entre rejas. La pareja que dirigÃa la trama desde su refugio portuguÃĐs ya no controla nada.
Â
Pero la trata de seres humanos no se detiene con una operaciÃģn policial, por brillante que sea. Es una hidra: cortas una cabeza y crecen dos. Mientras existan mujeres desesperadas en SudamÃĐrica, mientras haya hombres dispuestos a pagar por sexo esclavo en Europa, mientras persistan estructuras paramilitares en origen y redes de complicidad en destino, el negocio continuarÃĄ.
Â
La operaciÃģn Aurelia-Belona ha liberado a ocho mujeres. Ha desarticulado una organizaciÃģn. Ha enviado un mensaje. Pero la guerra continÚa. Invisible. Silenciosa. Implacable.