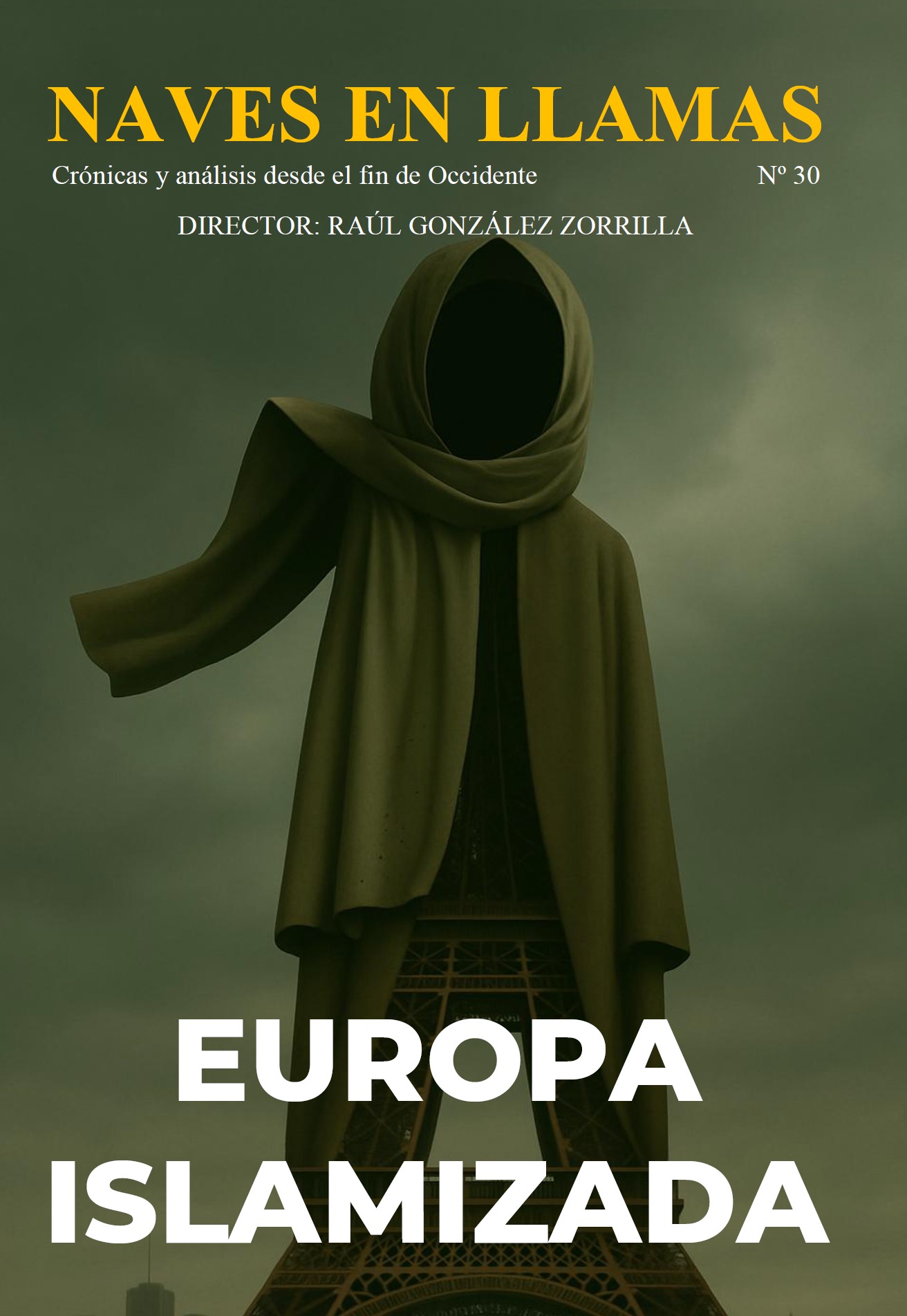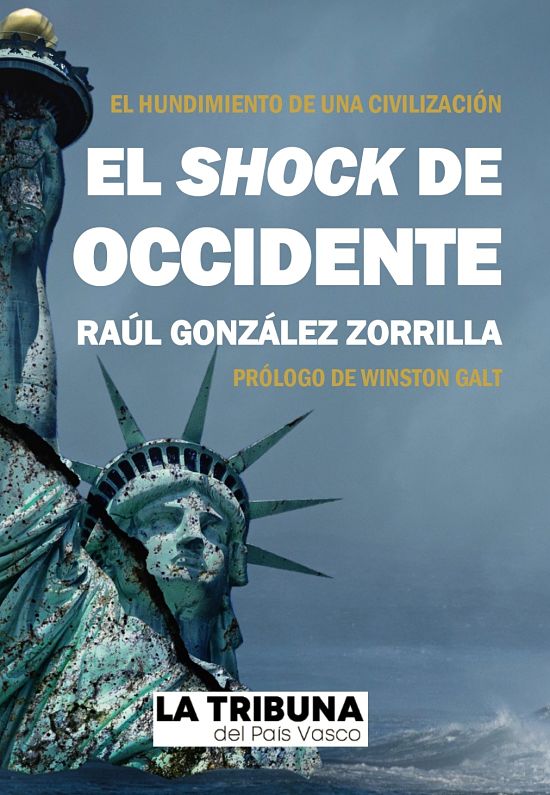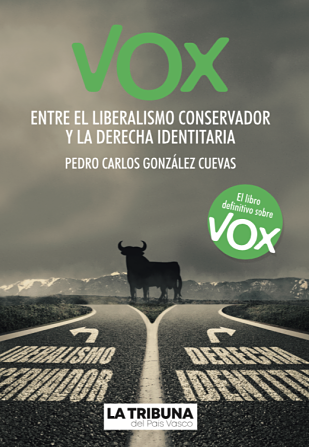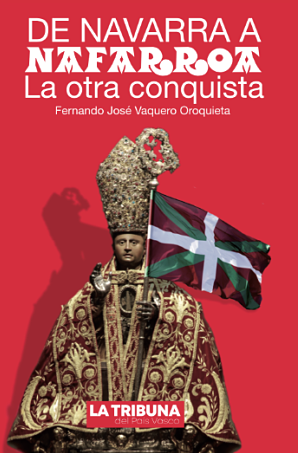A través de una campaña en árabe que lleva por título “Los servicios sociales en el País Vasco”
El Gobierno Vasco lleva desde el año 2009 atrayendo la inmigración magrebí a Euskadi
![[Img #29127]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/10_2025/8870_inmigracion-portada.jpg)
Según ha podido confirmar La Tribuna del País Vasco, en enero de 2009, el Gobierno Vasco publicó una guía titulada “Los servicios sociales en el País Vasco” —الخدمات الاجتماعية في بلاد الباسك —. Editada en lengua árabe por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales y traducida del español por Abderrahim Zouaïri, la obra formaba parte del Plan Vasco de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia. Se imprimieron 1.500 ejemplares en papel y se realizó también una versión en formato pdf que, tal y como ha podido comprobar la Policía al detener a algunos inmigrantes ilegales, se ha viralizado ampliamente en diversos países del norte de África, especialmente en Marruecos y Argelia. En apariencia, era un folleto informativo más. Pero en realidad, aquel cuadernillo representaba algo mucho más profundo: una apelación directa a la inmigración, tanto legal como ilegal, redactada en una lengua ajena a las oficiales del territorio y dirigida a potenciales y futuros "ciudadanos".
Nota: Los suscriptores de La Tribuna del País Vasco pueden solicitar una copia de la guía (en árabe) por los canales habituales: [email protected] o en el teléfono 650114502
El documento explicaba, con un lenguaje claro y paternal, cómo acceder en el País Vasco a todos los servicios públicos esenciales: sanidad, educación, vivienda, ayudas económicas, empadronamiento, formación laboral y aprendizaje del euskera y del castellano. Cada página abría una puerta de salutación entregada: “Toda persona empadronada en Euskadi tiene derecho a…”. Ninguna página hablaba de límites, de deberes, de reciprocidad o de respeto a las costumbres, tradiciones y valores del anfitrión. Era, y es, un manual de acogida sin condiciones, un mensaje de bienvenida institucional en el corazón de una comunidad que, paradójicamente, en otros ámbitos, defiende con celo su identidad cultural.
El año 2009, fecha de lanzamiento de la guía, no fue un año cualquiera. España atravesaba la mayor recesión desde la Transición, el desempleo superaba el 18% y Euskadi, pese a su renta per cápita superior a la media nacional, empezaba a sentir las consecuencias del colapso financiero mundial. La inmigración, sin embargo, no se detenía: entre 2000 y 2010, la población extranjera en el País Vasco se multiplicó por seis, pasando de 35.000 a más de 200.000 personas. En ese contexto, la guía en árabe actuaba como una señal de atracción simbólica: el Estado del Bienestar vasco se mostraba al exterior como un refugio generoso y multicultural, dispuesto a sostener y acompañar a quien quisiera instalarse en el territorio.
La paradoja era evidente. Mientras los informes oficiales alertaban del envejecimiento demográfico, del déficit en la sostenibilidad del sistema sanitario y de la escasez de recursos de vivienda pública, el Gobierno Vasco destinaba fondos a una publicación que, en la práctica, promovía el uso universal e inmediato de todos esos servicios por parte de recién llegados. El texto no usaba la retórica del poder, sino la de la bondad. En lugar de fronteras o normas, ofrecía orientación y comprensión. En lugar de requisitos, promesas. Bajo la capa institucional, la guía reflejaba la moral del nuevo Estado del Bienestar europeo: un poder globalsocialista que no impone, sino que tutela; que no protege su frontera, sino que la diluye; que no diferencia entre ciudadano y visitante, sino que los iguala en el derecho al subsidio. El documento del Gobierno Vasco no era, en fin, un documento técnico sino una pieza simbólica de ingeniería social. En su tono, en su estructura y en su elección de idioma, había una idea política: la acogida de inmigrantes afromusulmanes como sustitutos de la población local.
“Euskadi es una sociedad abierta y plural que apuesta por la convivencia”, afirmaba la introducción a la guía. Pero detrás de la retórica inclusiva se escondía una renuncia: la desaparición de la distinción entre pertenecer y llegar, entre contribuir y recibir.
Como señalaría años después un prestigioso sociólogo, “la institucionalización de la acogida como derecho automático crea una nueva forma de ciudadanía emocional, desligada de toda reciprocidad cultural o cívica”.
El documento de 2009 es, en retrospectiva, una muestra temprana del modelo europeo contemporáneo: un sistema de bienestar universal que se convierte en su propio incentivo migratorio. El Estado no solo garantiza derechos, sino que los anuncia, los traduce y los exporta como reclamo. Así, la solidaridad se convierte en política de atracción. El resultado: una tensión creciente entre la compasión y la sostenibilidad, en la que las víctimas principales son las clases populares y medias locales.
El País Vasco, en manos de un PNV amparado por la izquierda socialista y la extrema-izquierda proetarra, necesita, como otras regiones prósperas de Europa, población activa. Pero en lugar de articular una política selectiva y planificada, recurre a la suicida vía moral del acogimiento ilimitado, con el riesgo de erosionar su propio contrato social. El documento en árabe no menciona el coste económico de las prestaciones, ni las condiciones de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos, ni la situación de colapso de algunos servicios sociales municipales. Todo se presenta como un derecho inmediato y universal.
Una guía que anticipa el discurso de la “ciudadanía global”
En 2009, hablar de “ciudadanía global” aún sonaba a idealismo. Hoy es un lema institucional. El folleto del Gobierno Vasco anticipaba esa deriva: el reemplazo de la pertenencia por la residencia, de la identidad cultural por la convivencia administrativa.
No había referencias a la integración en el marco vasco, a la defensa del español como lengua propia, ni a la preservación de los valores comunitarios. La palabra “Euskadi” aparecía en el folleto más como una marca territorial que como una herencia cultural. El mensaje no era “aprende quiénes somos”, sino “aquí te ayudamos”, “aquí te regalamos”. Aquella publicación, impresa en papel mate y con diseño oficial, fue uno de los primeros documentos institucionales vascos redactados íntegramente en árabe. Un gesto político más profundo de lo que aparentaba: la traducción del bienestar en un nuevo idioma de poder blando, capaz de proyectar al exterior la imagen de una sociedad sin exclusión, pero también sin fronteras.
Desde entonces, el gasto en políticas de inclusión y ayudas sociales en el País Vasco se ha disparado. Según los datos de EUSTAT y del propio Gobierno autonómico, el presupuesto en prestaciones económicas de garantía de ingresos y vivienda ha crecido un 45% en los últimos quince años. La tasa de natalidad, en cambio, sigue cayendo: de 10,2 nacimientos por mil habitantes en 2009 a apenas 6,7 en 2024, una de las más bajas de Europa. La ecuación es conocida: menos hijos propios, más inmigración necesaria. Pero el problema no es solo demográfico, sino identitario. ¿Qué ocurre cuando una comunidad política, en nombre de la solidaridad, difunde al exterior el mensaje de que su sistema de ayudas es universal y gratuito?
El caso del folleto en árabe del Gobierno Vasco no es anecdótico. Es un síntoma. Una muestra de cómo las instituciones regionales, impulsadas por la inercia ideológica de la “inclusión”, han asumido un papel que antes correspondía al Estado-nación: promover la llegada, garantizar la manutención y gestionar la diversidad.
El resultado es una frontera moral difusa, donde la compasión se mezcla con la ingenuidad, y la política social se convierte en política migratoria de facto.
Quince años después, el documento mantiene su vigencia como espejo de una época. Una época en la que las instituciones, deseosas de demostrar su virtud, olvidaron que la solidaridad también necesita límites, que la identidad también protege, y que un pueblo que se ofrece sin condiciones corre el riesgo de disolverse en su propia generosidad.
![[Img #29127]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/10_2025/8870_inmigracion-portada.jpg)
Según ha podido confirmar La Tribuna del País Vasco, en enero de 2009, el Gobierno Vasco publicó una guía titulada “Los servicios sociales en el País Vasco” —الخدمات الاجتماعية في بلاد الباسك —. Editada en lengua árabe por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales y traducida del español por Abderrahim Zouaïri, la obra formaba parte del Plan Vasco de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia. Se imprimieron 1.500 ejemplares en papel y se realizó también una versión en formato pdf que, tal y como ha podido comprobar la Policía al detener a algunos inmigrantes ilegales, se ha viralizado ampliamente en diversos países del norte de África, especialmente en Marruecos y Argelia. En apariencia, era un folleto informativo más. Pero en realidad, aquel cuadernillo representaba algo mucho más profundo: una apelación directa a la inmigración, tanto legal como ilegal, redactada en una lengua ajena a las oficiales del territorio y dirigida a potenciales y futuros "ciudadanos".
Nota: Los suscriptores de La Tribuna del País Vasco pueden solicitar una copia de la guía (en árabe) por los canales habituales: [email protected] o en el teléfono 650114502
El documento explicaba, con un lenguaje claro y paternal, cómo acceder en el País Vasco a todos los servicios públicos esenciales: sanidad, educación, vivienda, ayudas económicas, empadronamiento, formación laboral y aprendizaje del euskera y del castellano. Cada página abría una puerta de salutación entregada: “Toda persona empadronada en Euskadi tiene derecho a…”. Ninguna página hablaba de límites, de deberes, de reciprocidad o de respeto a las costumbres, tradiciones y valores del anfitrión. Era, y es, un manual de acogida sin condiciones, un mensaje de bienvenida institucional en el corazón de una comunidad que, paradójicamente, en otros ámbitos, defiende con celo su identidad cultural.
El año 2009, fecha de lanzamiento de la guía, no fue un año cualquiera. España atravesaba la mayor recesión desde la Transición, el desempleo superaba el 18% y Euskadi, pese a su renta per cápita superior a la media nacional, empezaba a sentir las consecuencias del colapso financiero mundial. La inmigración, sin embargo, no se detenía: entre 2000 y 2010, la población extranjera en el País Vasco se multiplicó por seis, pasando de 35.000 a más de 200.000 personas. En ese contexto, la guía en árabe actuaba como una señal de atracción simbólica: el Estado del Bienestar vasco se mostraba al exterior como un refugio generoso y multicultural, dispuesto a sostener y acompañar a quien quisiera instalarse en el territorio.
La paradoja era evidente. Mientras los informes oficiales alertaban del envejecimiento demográfico, del déficit en la sostenibilidad del sistema sanitario y de la escasez de recursos de vivienda pública, el Gobierno Vasco destinaba fondos a una publicación que, en la práctica, promovía el uso universal e inmediato de todos esos servicios por parte de recién llegados. El texto no usaba la retórica del poder, sino la de la bondad. En lugar de fronteras o normas, ofrecía orientación y comprensión. En lugar de requisitos, promesas. Bajo la capa institucional, la guía reflejaba la moral del nuevo Estado del Bienestar europeo: un poder globalsocialista que no impone, sino que tutela; que no protege su frontera, sino que la diluye; que no diferencia entre ciudadano y visitante, sino que los iguala en el derecho al subsidio. El documento del Gobierno Vasco no era, en fin, un documento técnico sino una pieza simbólica de ingeniería social. En su tono, en su estructura y en su elección de idioma, había una idea política: la acogida de inmigrantes afromusulmanes como sustitutos de la población local.
“Euskadi es una sociedad abierta y plural que apuesta por la convivencia”, afirmaba la introducción a la guía. Pero detrás de la retórica inclusiva se escondía una renuncia: la desaparición de la distinción entre pertenecer y llegar, entre contribuir y recibir.
Como señalaría años después un prestigioso sociólogo, “la institucionalización de la acogida como derecho automático crea una nueva forma de ciudadanía emocional, desligada de toda reciprocidad cultural o cívica”.
El documento de 2009 es, en retrospectiva, una muestra temprana del modelo europeo contemporáneo: un sistema de bienestar universal que se convierte en su propio incentivo migratorio. El Estado no solo garantiza derechos, sino que los anuncia, los traduce y los exporta como reclamo. Así, la solidaridad se convierte en política de atracción. El resultado: una tensión creciente entre la compasión y la sostenibilidad, en la que las víctimas principales son las clases populares y medias locales.
El País Vasco, en manos de un PNV amparado por la izquierda socialista y la extrema-izquierda proetarra, necesita, como otras regiones prósperas de Europa, población activa. Pero en lugar de articular una política selectiva y planificada, recurre a la suicida vía moral del acogimiento ilimitado, con el riesgo de erosionar su propio contrato social. El documento en árabe no menciona el coste económico de las prestaciones, ni las condiciones de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos, ni la situación de colapso de algunos servicios sociales municipales. Todo se presenta como un derecho inmediato y universal.
Una guía que anticipa el discurso de la “ciudadanía global”
En 2009, hablar de “ciudadanía global” aún sonaba a idealismo. Hoy es un lema institucional. El folleto del Gobierno Vasco anticipaba esa deriva: el reemplazo de la pertenencia por la residencia, de la identidad cultural por la convivencia administrativa.
No había referencias a la integración en el marco vasco, a la defensa del español como lengua propia, ni a la preservación de los valores comunitarios. La palabra “Euskadi” aparecía en el folleto más como una marca territorial que como una herencia cultural. El mensaje no era “aprende quiénes somos”, sino “aquí te ayudamos”, “aquí te regalamos”. Aquella publicación, impresa en papel mate y con diseño oficial, fue uno de los primeros documentos institucionales vascos redactados íntegramente en árabe. Un gesto político más profundo de lo que aparentaba: la traducción del bienestar en un nuevo idioma de poder blando, capaz de proyectar al exterior la imagen de una sociedad sin exclusión, pero también sin fronteras.
Desde entonces, el gasto en políticas de inclusión y ayudas sociales en el País Vasco se ha disparado. Según los datos de EUSTAT y del propio Gobierno autonómico, el presupuesto en prestaciones económicas de garantía de ingresos y vivienda ha crecido un 45% en los últimos quince años. La tasa de natalidad, en cambio, sigue cayendo: de 10,2 nacimientos por mil habitantes en 2009 a apenas 6,7 en 2024, una de las más bajas de Europa. La ecuación es conocida: menos hijos propios, más inmigración necesaria. Pero el problema no es solo demográfico, sino identitario. ¿Qué ocurre cuando una comunidad política, en nombre de la solidaridad, difunde al exterior el mensaje de que su sistema de ayudas es universal y gratuito?
El caso del folleto en árabe del Gobierno Vasco no es anecdótico. Es un síntoma. Una muestra de cómo las instituciones regionales, impulsadas por la inercia ideológica de la “inclusión”, han asumido un papel que antes correspondía al Estado-nación: promover la llegada, garantizar la manutención y gestionar la diversidad.
El resultado es una frontera moral difusa, donde la compasión se mezcla con la ingenuidad, y la política social se convierte en política migratoria de facto.
Quince años después, el documento mantiene su vigencia como espejo de una época. Una época en la que las instituciones, deseosas de demostrar su virtud, olvidaron que la solidaridad también necesita límites, que la identidad también protege, y que un pueblo que se ofrece sin condiciones corre el riesgo de disolverse en su propia generosidad.