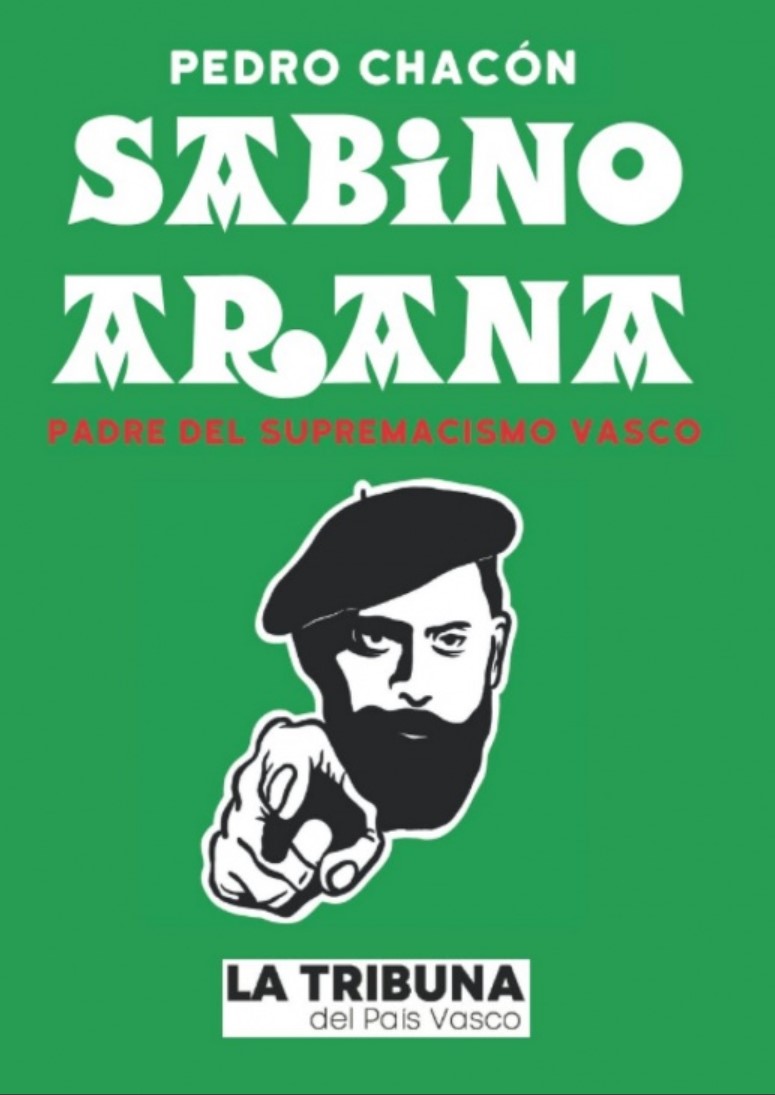La izquierda vasca centralizadora y el 'sano regionalismo' de las Diputaciones Forales
Con el reciente primer acuerdo entre los partidos de izquierda en el Parlamento Vasco, es decir EH-Bildu, PSE y Sumar, que tienen mayoría absoluta, para sacar adelante contra el resto de partidos (PNV, PP y Vox) el centro de refugiados de Vitoria, se empieza a visualizar lo que será el próximo futuro político del País Vasco. Una izquierda rampante dispuesta a acabar con la institucionalización política vasca como la veníamos entendiendo hasta ahora y que contemplaba una entente desigual entre un Gobierno Vasco (la lendacaricha del PNV) centralizador y unas Diputaciones Forales reducidas a entes gestores de la recaudación de impuestos y poco más.
Con la izquierda vasca en el poder las Diputaciones Forales tendrán un futuro muy negro, con lo que la historia vasca acabará del todo desfigurada, más desfigurada todavía de lo que la viene dejando un PNV iconoclasta que ha cambiado los nombres de los municipios y hasta los escudos de las provincias, con tal de borrar las huellas de España en una tierra que ha sido siempre española, probablemente la más española de todas.
Y es que hay una corriente inequívocamente de izquierdas en historia de las ideas políticas y en historia contemporánea (me refiero, por supuesto, al ámbito vasco, aunque con bases también muy arraigadas en el resto de España) que reprocha –con un evidente complejo de superioridad intelectual y moral– a la derecha española y en particular al franquismo su concepción centralista y su consideración del hecho regional como un “sano regionalismo” que confrontaría, de esta manera, con la pretensión nacionalista de convertir ciertas regiones (Cataluña y País Vasco) en instancias alternativas al propio Estado español.
Es como si el concepto nacionalista –avalado por la intelectualidad de izquierdas, como venimos describiendo– de convertir ciertas regiones en naciones y, a partir de ahí, en Estados, desarticulando –y desfigurando hasta hacerlo irreconocible– el Estado y la nación española, fuese más cabal, más natural, más lógico, más histórico, en definitiva, más viable, que el que pretendería articular un Estado autonómico o incluso federal –arraigado en el tradicionalismo de Vázquez de Mella o de Víctor Pradera, que hablaban con toda naturalidad de federalismo, mal que les pese a nuestras izquierdas– conformado por regiones históricas con su propia personalidad cultural pero sin ninguna pretensión de diferenciarse del resto de la nación apelando a supremacismos impresentables.
Y es que todo parte de dos conceptos distintos de nacionalismo y de la relación que plantean entre el Estado y la nación. Cada vez estoy más en descuerdo con ese paralelismo o equiparación que se establece entre las dos formas clásicas de entender el nacionalismo, según las cuales habría un nacionalismo de las naciones con Estado, en el que desde arriba, desde el Estado, se intenta integrar a los ciudadanos en una sola nación con un solo idioma, cuando antes formaban parte de naciones distintas con idiomas diversos (y el ejemplo paradigmático es el francés), y un nacionalismo de las naciones sin Estado, en el que desde abajo una nación preexistente iría conformando el Estado a su imagen y semejanza, integrando a sus ciudadanos y exorcizando cualquier intento que desde fuera de esa nación pretendiera impedir su conversión en Estado (y aquí el caso paradigmático sería el alemán).
Y estoy en contra de esa división entre dos tipos de nacionalismos equiparables, como si fueran iguales, similares, aunque contrapuestos, porque en el primer caso, el caso de los Estados que quieren convertirse en nación, lo que se pide a los ciudadanos, integrados en grupos preexistentes, diversos y mezclados, es que formen un todo común basado en las mismas leyes y en un idioma común, pero donde lo importante es la estructura del Estado que ya venía constituido desde antes, independientemente de los grupos sociales que lo integraban y que se había ido formando por efecto de la historia y de los intereses de unas élites que integraron territorios y aglutinaron interdependencias hasta erigir una cúspide que las abarcaba a todas. Esto es muy distinto del caso de las naciones que quieren convertirse en Estados, porque en este caso el criterio es el de que forman una unidad basada en criterios biológicos, naturales, ajenos por completo a la voluntad de las personas reales de carne y hueso y derivados de un parentesco de origen remoto que se mantendría por diferentes circunstancias, muchas de ellas, por no decir todas, casuales, pero que no integra ni nunca podría integrar a todos sus naturales, por diversos motivos que caen por su peso: el primero de todos, que no son las personas las que eligen formar parte de una unidad superior sino que sería un designio telúrico, ajeno a su voluntad, lo que les impulsaría a ello. En el caso de Alemania, tenemos el ejemplo de Austria, que es de la misma procedencia étnica y con el mismo idioma, pero que, sin embargo, forma Estado separado. Porque lo que cuenta, al fin y al cabo, lo que resulta eficaz en historia es la estructura de Estado, la institucionalización de una sociedad preexistente, integrada por diversos motivos de orden económico, social, geográfico, en definitiva, político, independientemente de su genealogía étnica.
En resumidas cuentas, la pretensión –muy reciente en términos históricos– de que desde una nación se construya un Estado es lo que no se puede equiparar a un viejo Estado que quiere hacer nación, aglutinando a su población para que la vida interior sea más fluida y los intercambios más fáciles. Porque estos viejos Estados son producto de la historia, de la tradición, de las costumbres comunes, de las voluntades superpuestas durante siglos, generación tras generación y nunca por ser del mismo origen étnico, dato que, como hemos visto en artículos anteriores, solo se empezó a considerar durante el siglo XIX, desde finales del XVIII todo lo más. El caso de España, como uno de los más viejos Estados de Occidente, si no el que más, es paradigmático a este respecto. En cambio, esas naciones que se quieren erigir en Estados ponen por delante el origen étnico de sus miembros (lo cual es la definición más acabada del racismo), un origen étnico que solo es un ideal, una pretensión absurda, artificial y para nada “natural”: porque también hay elementos de esa nación que están repartidos por el mundo, incluso por Estados vecinos, muchos más que los que se quedaron, como es el caso vasco, dividido en dos por unos Pirineos que convierten a los habitantes a cada lado en perfectos desconocidos entre sí, tan solo emparentados por un lejano e indemostrable origen étnico común, que solo cuenta como aliado con unos apellidos cuyo principio se remonta, como muy pronto, a los siglos XIII o XIV.
Poner como razón para formar un Estado el hecho de que exista una población previa con un origen étnico común asentada en un territorio, resulta ser un hecho perfectamente inmoral, o más aún, amoral, porque es ajeno al normal desenvolvimiento de las sociedades y de los Estados, y por supuesto de los individuos libres, que van –o se quedan– allí donde personalmente les interesa, y porque provoca muchos más problemas que los que viene a resolver: qué clase de delirio hace pensar que ningún problema verdaderamente humano se puede resolver clasificando a los individuos por razas y erigiendo Estados sobre ese principio.
El caso es que los nacionalistas de las naciones sin Estado que luego se quejan o le reprochan a esos viejos Estados –que no proceden de una única nación preexistente, sino que son resultado de institucionalizaciones y de agregaciones de naciones diversas y mezcladas– que quieran mantener la identidad de los territorios que los integran, pero sin carga política y sin posibilidades de que se conviertan a su vez en Estados desgajándose del tronco común, motejando esa situación despectivamente como de “sanos regionalismos”, resulta que luego, a la mínima oportunidad, hacen ellos lo mismo –o peor, por más acentuado– cuando tienen el poder, convirtiendo a las entidades históricas que los conforman en entes subordinados y completamente desprovistos de la personalidad política que históricamente sí tenían en este caso pero que ahora podría hacer sombra al Estado-nación que se pretende.
El ejemplo paradigmático de esto lo tenemos en el País Vasco. Nunca existió nada que se llamara lendacaricha (en eusquera batua se escribe lehendakaritza y significa presidencia del Gobierno vasco como institución, con todo lo que rodea a la figura del lendacari en forma de sede y personal a su cargo), hasta 1936, cuando José Antonio Aguirre consiguió institucionalizar la provincia de Vizcaya (las otras dos, Álava y Guipúzcoa ya estaban en manos de los sublevados) en forma de Comunidad Autónoma Vasca con un Gobierno Vasco encabezado por un lendacari. Esta estructura –que ya desde su origen fue dilapidadora de enormes recursos y fomentó hasta extremos obscenos el clientelismo– luego será heredada por el primer Gobierno Vasco de la Transición, el que surge de las elecciones de 1979, tras la aprobación del Estatuto de Guernica.
En cambio, las Diputaciones Forales y las Juntas Generales existen en las provincias vascas desde tiempos inmemoriales. Las Diputaciones Forales, en concreto, vivieron su época dorada en el llamado “oasis foral”, etapa que va de la Ley de 1839, esa que los nacionalistas ven como la de la pérdida de la independencia, hasta 1876, cuando se anulan los fueros por culpa de la cabezonería de los liberales vascos, que no quisieron llegar a un acuerdo con Cánovas, que estaba dispuesto a mantener el régimen foral a condición de que aportaran económicamente al Estado y de que sirvieran también en el Ejército, como así pasó. De hecho, dos años más tarde las provincias vascas vieron aprobado su régimen de Conciertos Económicos por el propio presidente Cánovas. Si el malagueño don Antonio Cánovas del Castillo hubiera sido un centralista acérrimo no les habría dado un régimen de concierto económico que hoy en día es la joya de la corona de la singularidad vasca.
Pues bien, con unas provincias que tenían institucionalizada su foralidad, llegamos a la etapa de la autonomía moderna, la del Estatuto de Guernica de 1979 en adelante, con el precedente de los nueve meses de primer Gobierno Vasco. Y aquí, con las tres provincias organizadas foralmente, con unos Conciertos Económicos recuperados para las tres (Álava no había perdido los suyos en el régimen franquista), resulta que el Gobierno Vasco, dirigido por el PNV, se superpone a las Diputaciones Forales y las convierte en meras Diputaciones Provinciales, manteniéndoles, eso sí, la competencia recaudatoria, pero sin ningún protagonismo político. Tal como se estipula en la famosa Ley de Territorios Históricos de 1983, la que, por su aprobación en el Parlamento Vasco, provocó el cisma en el PNV entre foralistas y centralizadores. A pesar de que ganaron los “foralistas”, provocando la salida de Garaikoetxea del partido y la profunda división del mismo, con una militancia de Guipúzcoa y de Navarra que casi se fue por completo con Garaikoetxea, el caso es que las Diputaciones se quedaron capitidisminuidas en el nuevo régimen implantado por el nacionalismo del PNV. Con una competencia recaudatoria que ya no pactaban directamente con el ministerio de Hacienda, como se había hecho desde siempre, sino con la intermediación del Gobierno Vasco, que es quien dirige el Concierto Económico, con los representantes provinciales de meros gestores.
Y así tenemos el “sano provincialismo”, calcado del “sano regionalismo” que se pretendió en el régimen franquista con las regiones españolas, en este caso a cargo de un Gobierno Vasco centralizador que si le valiera suprimiría las Diputaciones Forales y se quedaría con todas sus competencias. De hecho, esto es lo que quería hacer Garaikoetxea y esto es lo que hará una izquierda vasca sin la más mínima duda, en caso de que llegue al poder en el País Vasco. El PSE siempre ha dicho muchas veces, por boca de sus principales dirigentes, caso del inefable Patxi López, que hay que eliminar redundancias competenciales, lo cual quiere decir, en su caso, no adelgazar el invento de Gobierno Vasco ni mucho menos, sino reducir las competencias de las históricas Diputaciones. Y qué decir de EH Bildu: si les valiera centralizaban todo y suprimían las Diputaciones y las Juntas Generales, por ser instituciones arcaicas (en el fondo lo que están queriendo decir es que son españolas, lo cual es la pura verdad). Y lo mismo Sumar, que es un cero a la izquierda, nunca mejor dicho, en este caso porque haría lo que le dictaran sus hermanos mayores. Esta unión de las izquierdas vascas ya se empieza a barruntar, como decíamos al principio, con el reciente acuerdo tomado por PSE, EH Bildu y Sumar en el Parlamento Vasco para sacar adelante el centro de refugiados de Vitoria.
Lo único bueno de toda esta historia es que podremos ver, con un poco de suerte, cómo el PNV pierde su poder en Vizcaya, en cuya Diputación Foral –la más poderosa de todas– lleva desde 1979, es decir, va para cincuenta años ya, mandando de manera ininterrumpida, lo cual le ha permitido generar un colosal entramado clientelar que ha alimentado y enriquecido a generaciones sucesivas de militantes y cuadros del partido.
Con el reciente primer acuerdo entre los partidos de izquierda en el Parlamento Vasco, es decir EH-Bildu, PSE y Sumar, que tienen mayoría absoluta, para sacar adelante contra el resto de partidos (PNV, PP y Vox) el centro de refugiados de Vitoria, se empieza a visualizar lo que será el próximo futuro político del País Vasco. Una izquierda rampante dispuesta a acabar con la institucionalización política vasca como la veníamos entendiendo hasta ahora y que contemplaba una entente desigual entre un Gobierno Vasco (la lendacaricha del PNV) centralizador y unas Diputaciones Forales reducidas a entes gestores de la recaudación de impuestos y poco más.
Con la izquierda vasca en el poder las Diputaciones Forales tendrán un futuro muy negro, con lo que la historia vasca acabará del todo desfigurada, más desfigurada todavía de lo que la viene dejando un PNV iconoclasta que ha cambiado los nombres de los municipios y hasta los escudos de las provincias, con tal de borrar las huellas de España en una tierra que ha sido siempre española, probablemente la más española de todas.
Y es que hay una corriente inequívocamente de izquierdas en historia de las ideas políticas y en historia contemporánea (me refiero, por supuesto, al ámbito vasco, aunque con bases también muy arraigadas en el resto de España) que reprocha –con un evidente complejo de superioridad intelectual y moral– a la derecha española y en particular al franquismo su concepción centralista y su consideración del hecho regional como un “sano regionalismo” que confrontaría, de esta manera, con la pretensión nacionalista de convertir ciertas regiones (Cataluña y País Vasco) en instancias alternativas al propio Estado español.
Es como si el concepto nacionalista –avalado por la intelectualidad de izquierdas, como venimos describiendo– de convertir ciertas regiones en naciones y, a partir de ahí, en Estados, desarticulando –y desfigurando hasta hacerlo irreconocible– el Estado y la nación española, fuese más cabal, más natural, más lógico, más histórico, en definitiva, más viable, que el que pretendería articular un Estado autonómico o incluso federal –arraigado en el tradicionalismo de Vázquez de Mella o de Víctor Pradera, que hablaban con toda naturalidad de federalismo, mal que les pese a nuestras izquierdas– conformado por regiones históricas con su propia personalidad cultural pero sin ninguna pretensión de diferenciarse del resto de la nación apelando a supremacismos impresentables.
Y es que todo parte de dos conceptos distintos de nacionalismo y de la relación que plantean entre el Estado y la nación. Cada vez estoy más en descuerdo con ese paralelismo o equiparación que se establece entre las dos formas clásicas de entender el nacionalismo, según las cuales habría un nacionalismo de las naciones con Estado, en el que desde arriba, desde el Estado, se intenta integrar a los ciudadanos en una sola nación con un solo idioma, cuando antes formaban parte de naciones distintas con idiomas diversos (y el ejemplo paradigmático es el francés), y un nacionalismo de las naciones sin Estado, en el que desde abajo una nación preexistente iría conformando el Estado a su imagen y semejanza, integrando a sus ciudadanos y exorcizando cualquier intento que desde fuera de esa nación pretendiera impedir su conversión en Estado (y aquí el caso paradigmático sería el alemán).
Y estoy en contra de esa división entre dos tipos de nacionalismos equiparables, como si fueran iguales, similares, aunque contrapuestos, porque en el primer caso, el caso de los Estados que quieren convertirse en nación, lo que se pide a los ciudadanos, integrados en grupos preexistentes, diversos y mezclados, es que formen un todo común basado en las mismas leyes y en un idioma común, pero donde lo importante es la estructura del Estado que ya venía constituido desde antes, independientemente de los grupos sociales que lo integraban y que se había ido formando por efecto de la historia y de los intereses de unas élites que integraron territorios y aglutinaron interdependencias hasta erigir una cúspide que las abarcaba a todas. Esto es muy distinto del caso de las naciones que quieren convertirse en Estados, porque en este caso el criterio es el de que forman una unidad basada en criterios biológicos, naturales, ajenos por completo a la voluntad de las personas reales de carne y hueso y derivados de un parentesco de origen remoto que se mantendría por diferentes circunstancias, muchas de ellas, por no decir todas, casuales, pero que no integra ni nunca podría integrar a todos sus naturales, por diversos motivos que caen por su peso: el primero de todos, que no son las personas las que eligen formar parte de una unidad superior sino que sería un designio telúrico, ajeno a su voluntad, lo que les impulsaría a ello. En el caso de Alemania, tenemos el ejemplo de Austria, que es de la misma procedencia étnica y con el mismo idioma, pero que, sin embargo, forma Estado separado. Porque lo que cuenta, al fin y al cabo, lo que resulta eficaz en historia es la estructura de Estado, la institucionalización de una sociedad preexistente, integrada por diversos motivos de orden económico, social, geográfico, en definitiva, político, independientemente de su genealogía étnica.
En resumidas cuentas, la pretensión –muy reciente en términos históricos– de que desde una nación se construya un Estado es lo que no se puede equiparar a un viejo Estado que quiere hacer nación, aglutinando a su población para que la vida interior sea más fluida y los intercambios más fáciles. Porque estos viejos Estados son producto de la historia, de la tradición, de las costumbres comunes, de las voluntades superpuestas durante siglos, generación tras generación y nunca por ser del mismo origen étnico, dato que, como hemos visto en artículos anteriores, solo se empezó a considerar durante el siglo XIX, desde finales del XVIII todo lo más. El caso de España, como uno de los más viejos Estados de Occidente, si no el que más, es paradigmático a este respecto. En cambio, esas naciones que se quieren erigir en Estados ponen por delante el origen étnico de sus miembros (lo cual es la definición más acabada del racismo), un origen étnico que solo es un ideal, una pretensión absurda, artificial y para nada “natural”: porque también hay elementos de esa nación que están repartidos por el mundo, incluso por Estados vecinos, muchos más que los que se quedaron, como es el caso vasco, dividido en dos por unos Pirineos que convierten a los habitantes a cada lado en perfectos desconocidos entre sí, tan solo emparentados por un lejano e indemostrable origen étnico común, que solo cuenta como aliado con unos apellidos cuyo principio se remonta, como muy pronto, a los siglos XIII o XIV.
Poner como razón para formar un Estado el hecho de que exista una población previa con un origen étnico común asentada en un territorio, resulta ser un hecho perfectamente inmoral, o más aún, amoral, porque es ajeno al normal desenvolvimiento de las sociedades y de los Estados, y por supuesto de los individuos libres, que van –o se quedan– allí donde personalmente les interesa, y porque provoca muchos más problemas que los que viene a resolver: qué clase de delirio hace pensar que ningún problema verdaderamente humano se puede resolver clasificando a los individuos por razas y erigiendo Estados sobre ese principio.
El caso es que los nacionalistas de las naciones sin Estado que luego se quejan o le reprochan a esos viejos Estados –que no proceden de una única nación preexistente, sino que son resultado de institucionalizaciones y de agregaciones de naciones diversas y mezcladas– que quieran mantener la identidad de los territorios que los integran, pero sin carga política y sin posibilidades de que se conviertan a su vez en Estados desgajándose del tronco común, motejando esa situación despectivamente como de “sanos regionalismos”, resulta que luego, a la mínima oportunidad, hacen ellos lo mismo –o peor, por más acentuado– cuando tienen el poder, convirtiendo a las entidades históricas que los conforman en entes subordinados y completamente desprovistos de la personalidad política que históricamente sí tenían en este caso pero que ahora podría hacer sombra al Estado-nación que se pretende.
El ejemplo paradigmático de esto lo tenemos en el País Vasco. Nunca existió nada que se llamara lendacaricha (en eusquera batua se escribe lehendakaritza y significa presidencia del Gobierno vasco como institución, con todo lo que rodea a la figura del lendacari en forma de sede y personal a su cargo), hasta 1936, cuando José Antonio Aguirre consiguió institucionalizar la provincia de Vizcaya (las otras dos, Álava y Guipúzcoa ya estaban en manos de los sublevados) en forma de Comunidad Autónoma Vasca con un Gobierno Vasco encabezado por un lendacari. Esta estructura –que ya desde su origen fue dilapidadora de enormes recursos y fomentó hasta extremos obscenos el clientelismo– luego será heredada por el primer Gobierno Vasco de la Transición, el que surge de las elecciones de 1979, tras la aprobación del Estatuto de Guernica.
En cambio, las Diputaciones Forales y las Juntas Generales existen en las provincias vascas desde tiempos inmemoriales. Las Diputaciones Forales, en concreto, vivieron su época dorada en el llamado “oasis foral”, etapa que va de la Ley de 1839, esa que los nacionalistas ven como la de la pérdida de la independencia, hasta 1876, cuando se anulan los fueros por culpa de la cabezonería de los liberales vascos, que no quisieron llegar a un acuerdo con Cánovas, que estaba dispuesto a mantener el régimen foral a condición de que aportaran económicamente al Estado y de que sirvieran también en el Ejército, como así pasó. De hecho, dos años más tarde las provincias vascas vieron aprobado su régimen de Conciertos Económicos por el propio presidente Cánovas. Si el malagueño don Antonio Cánovas del Castillo hubiera sido un centralista acérrimo no les habría dado un régimen de concierto económico que hoy en día es la joya de la corona de la singularidad vasca.
Pues bien, con unas provincias que tenían institucionalizada su foralidad, llegamos a la etapa de la autonomía moderna, la del Estatuto de Guernica de 1979 en adelante, con el precedente de los nueve meses de primer Gobierno Vasco. Y aquí, con las tres provincias organizadas foralmente, con unos Conciertos Económicos recuperados para las tres (Álava no había perdido los suyos en el régimen franquista), resulta que el Gobierno Vasco, dirigido por el PNV, se superpone a las Diputaciones Forales y las convierte en meras Diputaciones Provinciales, manteniéndoles, eso sí, la competencia recaudatoria, pero sin ningún protagonismo político. Tal como se estipula en la famosa Ley de Territorios Históricos de 1983, la que, por su aprobación en el Parlamento Vasco, provocó el cisma en el PNV entre foralistas y centralizadores. A pesar de que ganaron los “foralistas”, provocando la salida de Garaikoetxea del partido y la profunda división del mismo, con una militancia de Guipúzcoa y de Navarra que casi se fue por completo con Garaikoetxea, el caso es que las Diputaciones se quedaron capitidisminuidas en el nuevo régimen implantado por el nacionalismo del PNV. Con una competencia recaudatoria que ya no pactaban directamente con el ministerio de Hacienda, como se había hecho desde siempre, sino con la intermediación del Gobierno Vasco, que es quien dirige el Concierto Económico, con los representantes provinciales de meros gestores.
Y así tenemos el “sano provincialismo”, calcado del “sano regionalismo” que se pretendió en el régimen franquista con las regiones españolas, en este caso a cargo de un Gobierno Vasco centralizador que si le valiera suprimiría las Diputaciones Forales y se quedaría con todas sus competencias. De hecho, esto es lo que quería hacer Garaikoetxea y esto es lo que hará una izquierda vasca sin la más mínima duda, en caso de que llegue al poder en el País Vasco. El PSE siempre ha dicho muchas veces, por boca de sus principales dirigentes, caso del inefable Patxi López, que hay que eliminar redundancias competenciales, lo cual quiere decir, en su caso, no adelgazar el invento de Gobierno Vasco ni mucho menos, sino reducir las competencias de las históricas Diputaciones. Y qué decir de EH Bildu: si les valiera centralizaban todo y suprimían las Diputaciones y las Juntas Generales, por ser instituciones arcaicas (en el fondo lo que están queriendo decir es que son españolas, lo cual es la pura verdad). Y lo mismo Sumar, que es un cero a la izquierda, nunca mejor dicho, en este caso porque haría lo que le dictaran sus hermanos mayores. Esta unión de las izquierdas vascas ya se empieza a barruntar, como decíamos al principio, con el reciente acuerdo tomado por PSE, EH Bildu y Sumar en el Parlamento Vasco para sacar adelante el centro de refugiados de Vitoria.
Lo único bueno de toda esta historia es que podremos ver, con un poco de suerte, cómo el PNV pierde su poder en Vizcaya, en cuya Diputación Foral –la más poderosa de todas– lleva desde 1979, es decir, va para cincuenta años ya, mandando de manera ininterrumpida, lo cual le ha permitido generar un colosal entramado clientelar que ha alimentado y enriquecido a generaciones sucesivas de militantes y cuadros del partido.