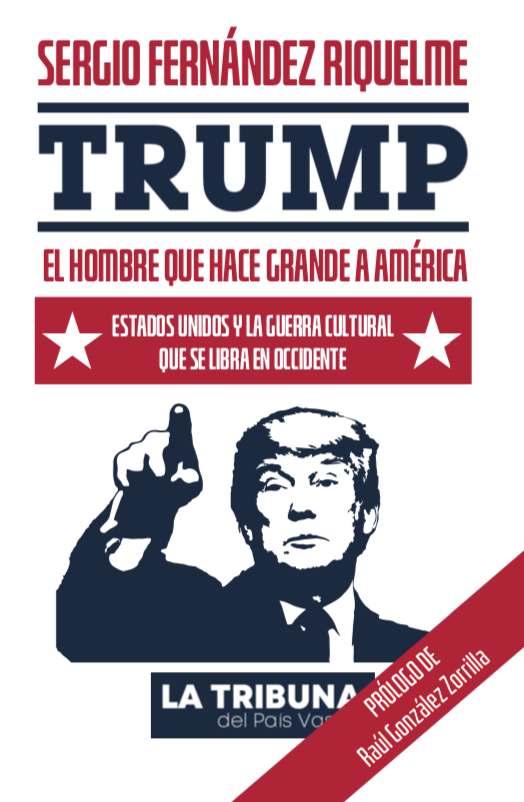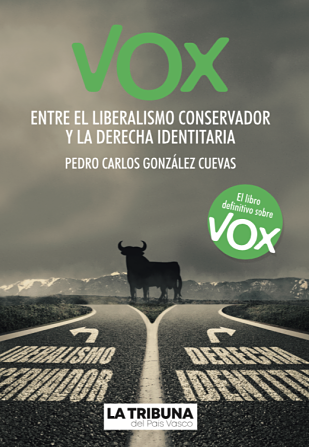Del Sahel a Somalia: África ante la expansión del terror yihadista
![[Img #29232]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/11_2025/6288_screenshot-2025-11-16-at-17-55-53-ataques-a-cristianos-en-nigeria-buscar-con-google.png) El amanecer en el Sahel tiene un silencio que corta como una hoja. Antes, los pastores se levantaban con el primer resplandor para llevar al ganado hacia los pastos. Hoy, en muchos lugares, despiertan con otro sonido: el eco lejano de una motocicleta sin matrícula, el murmullo de hombres armados que avanzan entre la maleza del desierto. En una aldea remota del norte de Malí, un joven fulani observa el horizonte con la misma mezcla de resignación y temor que miles de habitantes de la región. Los hombres que han llegado en los últimos meses no hablan del clima o de los mercados: hablan de guerra santa, de lealtad, de castigos. Desde 2012, la calma ancestral del Sahel ha sido sustituida por un temblor constante.
El amanecer en el Sahel tiene un silencio que corta como una hoja. Antes, los pastores se levantaban con el primer resplandor para llevar al ganado hacia los pastos. Hoy, en muchos lugares, despiertan con otro sonido: el eco lejano de una motocicleta sin matrícula, el murmullo de hombres armados que avanzan entre la maleza del desierto. En una aldea remota del norte de Malí, un joven fulani observa el horizonte con la misma mezcla de resignación y temor que miles de habitantes de la región. Los hombres que han llegado en los últimos meses no hablan del clima o de los mercados: hablan de guerra santa, de lealtad, de castigos. Desde 2012, la calma ancestral del Sahel ha sido sustituida por un temblor constante.
A miles de kilómetros, en la costa somalí, un pescador recoge sus redes con manos fatigadas por la sal y la muerte. Frente a él se alzan las montañas de Golis, donde los drones han bombardeado posiciones de un grupo terrorista que no existía hace apenas diez años: Estado Islámico en Somalia. Las explosiones han dejado cicatrices en aquellas laderas, pero la organización no ha hecho más que crecer. En Mogadiscio, en Bosaso, en las aldeas del interior, la presencia de milicias islamistas es una realidad tan cotidiana como la arena del desierto. Desde el Atlántico hasta el Índico, el continente africano se ha transformado en un corredor de violencia yihadista que avanza sin freno.
Lo que antes era un conjunto disperso de grupos insurgentes hoy forma una red transnacional que abarca desde Burkina Faso hasta Mozambique, desde Níger hasta Somalia. En el Sahel, la situación ha escalado de forma dramática. La intervención militar que Francia y Malí lanzaron hace una década contra AQMI pretendía restaurar el control estatal. Pero la fragmentación política, la debilidad institucional, el abandono de amplias regiones y los conflictos étnicos han sido munición para grupos cada vez más sofisticados. La insurgencia islamista ha mutado en un movimiento adaptativo, con capacidad para explotar tensiones locales y estructurar economías paralelas basadas en el contrabando, la extorsión, el tráfico de armas y la yihad económica.
Las cifras son estremecedoras. Los informes internacionales apuntan a que más de la mitad de las muertes por terrorismo registradas en el mundo durante el último año se han producido en esta región. Los grupos operan con movilidad quirúrgica: atacan aldeas, destruyen puentes, cierran escuelas, pactan con comunidades marginales, captan jóvenes sin futuro. Muchos de estos jóvenes —fulani, tuareg, hausa— se unen por desesperación, no por ideología. Otros lo hacen por protección o por coacciones, porque el Estado ya no existe en su territorio y sólo las milicias garantizan algún tipo de orden.
La expansión no se detiene en el Sahel. En Somalia, la fragmentación del país, la inestabilidad endémica y la retirada intermitente de fuerzas internacionales han permitido a Al-Shabaab y a la rama somalí del Estado Islámico consolidar sus posiciones. Estados Unidos ha intensificado sus bombardeos, pero ISIS-Somalia ha demostrado una capacidad de regeneración notable, conectando con redes de financiación internacionales, reclutando en el extranjero y extendiendo su influencia hacia Etiopía, Kenia y Tanzania. Varios informes de centros de inteligencia occidentales alertan incluso de que la rama somalí podría estar reemplazando a las antiguas bases de Oriente Medio como plataforma operativa global.
La pregunta inevitable es: ¿por qué África? La respuesta se encuentra en una combinación letal. En muchas zonas, el Estado está ausente o debilitado. Las fronteras son porosas. Los conflictos étnicos se han intensificado por la desertificación, la presión demográfica y la competencia por recursos básicos. A esto se suma el desplazamiento del teatro yihadista: tras la caída de los bastiones en Irak y Siria, los grupos terroristas buscaron nuevos refugios. África ofrecía lo que necesitaban: espacio, vacíos de soberanía, conflictos latentes y rutas de contrabando altamente desarrolladas.
Además, la globalización ha transformado el terrorismo. Los grupos africanos ya no dependen únicamente de financiación local: utilizan criptomonedas, redes sociales, inteligencia artificial y canales de comunicación cifrada para coordinarse a escala internacional. El fenómeno es híbrido: combina guerra rural con propaganda global, sectarismo religioso con crimen organizado, violencia local con ambición expansionista.
Las implicaciones para Europa —y especialmente para España— son profundas. El Sahel es la frontera avanzada del continente europeo. Su inestabilidad alimenta rutas migratorias hacia las Islas Canarias, fomenta redes de radicalización en el Magreb y abre la puerta a que células operativas puedan conectar con Europa. La región, además, es clave para las rutas comerciales y energéticas del golfo de Guinea. La seguridad africana es, cada vez más, seguridad europea.
Pero detrás de los análisis geopolíticos hay historias humanas que no figuran en los informes. Una madre fulani que ha perdido a tres hijos en ataques suicidas y que, aun así, camina dos días bajo el sol para llegar a un campo de refugiados. Un conductor de minibús en Mogadiscio que ha visto su ruta cerrada durante semanas tras un atentado. Niños que aprenden a contar imitando con palos las explosiones que han destruido su escuela. Familias enteras huyendo de noche, guiadas sólo por la luna y el miedo.
Esas vidas son el verdadero rostro del conflicto.
La pregunta final es qué puede hacerse. Los expertos coinciden en que la respuesta no puede ser únicamente militar. Los bombardeos neutralizan células, pero no cambian las razones que hacen que esos grupos puedan reclutar con facilidad. Hace falta desarrollo: escuelas, agua potable, infraestructuras, presencia estatal real. Hace falta un sistema de cooperación que no se limite a entrenar soldados, sino que construya comunidades resilientes. Y hace falta una estrategia internacional que aborde las redes de financiación y las rutas ilícitas que sostienen a los grupos armados.
África está en un punto de inflexión. Lo que ocurra en los próximos años determinará no sólo su futuro, sino también el de Europa. Como recordaba una frase citada en el artículo original: “Ser es defenderse”. La defensa, en este caso, no consiste sólo en levantar muros, sino en sostener las sociedades que hoy se debaten entre la vida y la desaparición. Porque lo que sucede en una aldea del Sahel o en un barrio de Mogadiscio no es una noticia remota: es un eco que ya reverbera, silencioso pero firme, en las capitales europeas.
![[Img #29232]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/11_2025/6288_screenshot-2025-11-16-at-17-55-53-ataques-a-cristianos-en-nigeria-buscar-con-google.png) El amanecer en el Sahel tiene un silencio que corta como una hoja. Antes, los pastores se levantaban con el primer resplandor para llevar al ganado hacia los pastos. Hoy, en muchos lugares, despiertan con otro sonido: el eco lejano de una motocicleta sin matrícula, el murmullo de hombres armados que avanzan entre la maleza del desierto. En una aldea remota del norte de Malí, un joven fulani observa el horizonte con la misma mezcla de resignación y temor que miles de habitantes de la región. Los hombres que han llegado en los últimos meses no hablan del clima o de los mercados: hablan de guerra santa, de lealtad, de castigos. Desde 2012, la calma ancestral del Sahel ha sido sustituida por un temblor constante.
El amanecer en el Sahel tiene un silencio que corta como una hoja. Antes, los pastores se levantaban con el primer resplandor para llevar al ganado hacia los pastos. Hoy, en muchos lugares, despiertan con otro sonido: el eco lejano de una motocicleta sin matrícula, el murmullo de hombres armados que avanzan entre la maleza del desierto. En una aldea remota del norte de Malí, un joven fulani observa el horizonte con la misma mezcla de resignación y temor que miles de habitantes de la región. Los hombres que han llegado en los últimos meses no hablan del clima o de los mercados: hablan de guerra santa, de lealtad, de castigos. Desde 2012, la calma ancestral del Sahel ha sido sustituida por un temblor constante.
A miles de kilómetros, en la costa somalí, un pescador recoge sus redes con manos fatigadas por la sal y la muerte. Frente a él se alzan las montañas de Golis, donde los drones han bombardeado posiciones de un grupo terrorista que no existía hace apenas diez años: Estado Islámico en Somalia. Las explosiones han dejado cicatrices en aquellas laderas, pero la organización no ha hecho más que crecer. En Mogadiscio, en Bosaso, en las aldeas del interior, la presencia de milicias islamistas es una realidad tan cotidiana como la arena del desierto. Desde el Atlántico hasta el Índico, el continente africano se ha transformado en un corredor de violencia yihadista que avanza sin freno.
Lo que antes era un conjunto disperso de grupos insurgentes hoy forma una red transnacional que abarca desde Burkina Faso hasta Mozambique, desde Níger hasta Somalia. En el Sahel, la situación ha escalado de forma dramática. La intervención militar que Francia y Malí lanzaron hace una década contra AQMI pretendía restaurar el control estatal. Pero la fragmentación política, la debilidad institucional, el abandono de amplias regiones y los conflictos étnicos han sido munición para grupos cada vez más sofisticados. La insurgencia islamista ha mutado en un movimiento adaptativo, con capacidad para explotar tensiones locales y estructurar economías paralelas basadas en el contrabando, la extorsión, el tráfico de armas y la yihad económica.
Las cifras son estremecedoras. Los informes internacionales apuntan a que más de la mitad de las muertes por terrorismo registradas en el mundo durante el último año se han producido en esta región. Los grupos operan con movilidad quirúrgica: atacan aldeas, destruyen puentes, cierran escuelas, pactan con comunidades marginales, captan jóvenes sin futuro. Muchos de estos jóvenes —fulani, tuareg, hausa— se unen por desesperación, no por ideología. Otros lo hacen por protección o por coacciones, porque el Estado ya no existe en su territorio y sólo las milicias garantizan algún tipo de orden.
La expansión no se detiene en el Sahel. En Somalia, la fragmentación del país, la inestabilidad endémica y la retirada intermitente de fuerzas internacionales han permitido a Al-Shabaab y a la rama somalí del Estado Islámico consolidar sus posiciones. Estados Unidos ha intensificado sus bombardeos, pero ISIS-Somalia ha demostrado una capacidad de regeneración notable, conectando con redes de financiación internacionales, reclutando en el extranjero y extendiendo su influencia hacia Etiopía, Kenia y Tanzania. Varios informes de centros de inteligencia occidentales alertan incluso de que la rama somalí podría estar reemplazando a las antiguas bases de Oriente Medio como plataforma operativa global.
La pregunta inevitable es: ¿por qué África? La respuesta se encuentra en una combinación letal. En muchas zonas, el Estado está ausente o debilitado. Las fronteras son porosas. Los conflictos étnicos se han intensificado por la desertificación, la presión demográfica y la competencia por recursos básicos. A esto se suma el desplazamiento del teatro yihadista: tras la caída de los bastiones en Irak y Siria, los grupos terroristas buscaron nuevos refugios. África ofrecía lo que necesitaban: espacio, vacíos de soberanía, conflictos latentes y rutas de contrabando altamente desarrolladas.
Además, la globalización ha transformado el terrorismo. Los grupos africanos ya no dependen únicamente de financiación local: utilizan criptomonedas, redes sociales, inteligencia artificial y canales de comunicación cifrada para coordinarse a escala internacional. El fenómeno es híbrido: combina guerra rural con propaganda global, sectarismo religioso con crimen organizado, violencia local con ambición expansionista.
Las implicaciones para Europa —y especialmente para España— son profundas. El Sahel es la frontera avanzada del continente europeo. Su inestabilidad alimenta rutas migratorias hacia las Islas Canarias, fomenta redes de radicalización en el Magreb y abre la puerta a que células operativas puedan conectar con Europa. La región, además, es clave para las rutas comerciales y energéticas del golfo de Guinea. La seguridad africana es, cada vez más, seguridad europea.
Pero detrás de los análisis geopolíticos hay historias humanas que no figuran en los informes. Una madre fulani que ha perdido a tres hijos en ataques suicidas y que, aun así, camina dos días bajo el sol para llegar a un campo de refugiados. Un conductor de minibús en Mogadiscio que ha visto su ruta cerrada durante semanas tras un atentado. Niños que aprenden a contar imitando con palos las explosiones que han destruido su escuela. Familias enteras huyendo de noche, guiadas sólo por la luna y el miedo.
Esas vidas son el verdadero rostro del conflicto.
La pregunta final es qué puede hacerse. Los expertos coinciden en que la respuesta no puede ser únicamente militar. Los bombardeos neutralizan células, pero no cambian las razones que hacen que esos grupos puedan reclutar con facilidad. Hace falta desarrollo: escuelas, agua potable, infraestructuras, presencia estatal real. Hace falta un sistema de cooperación que no se limite a entrenar soldados, sino que construya comunidades resilientes. Y hace falta una estrategia internacional que aborde las redes de financiación y las rutas ilícitas que sostienen a los grupos armados.
África está en un punto de inflexión. Lo que ocurra en los próximos años determinará no sólo su futuro, sino también el de Europa. Como recordaba una frase citada en el artículo original: “Ser es defenderse”. La defensa, en este caso, no consiste sólo en levantar muros, sino en sostener las sociedades que hoy se debaten entre la vida y la desaparición. Porque lo que sucede en una aldea del Sahel o en un barrio de Mogadiscio no es una noticia remota: es un eco que ya reverbera, silencioso pero firme, en las capitales europeas.