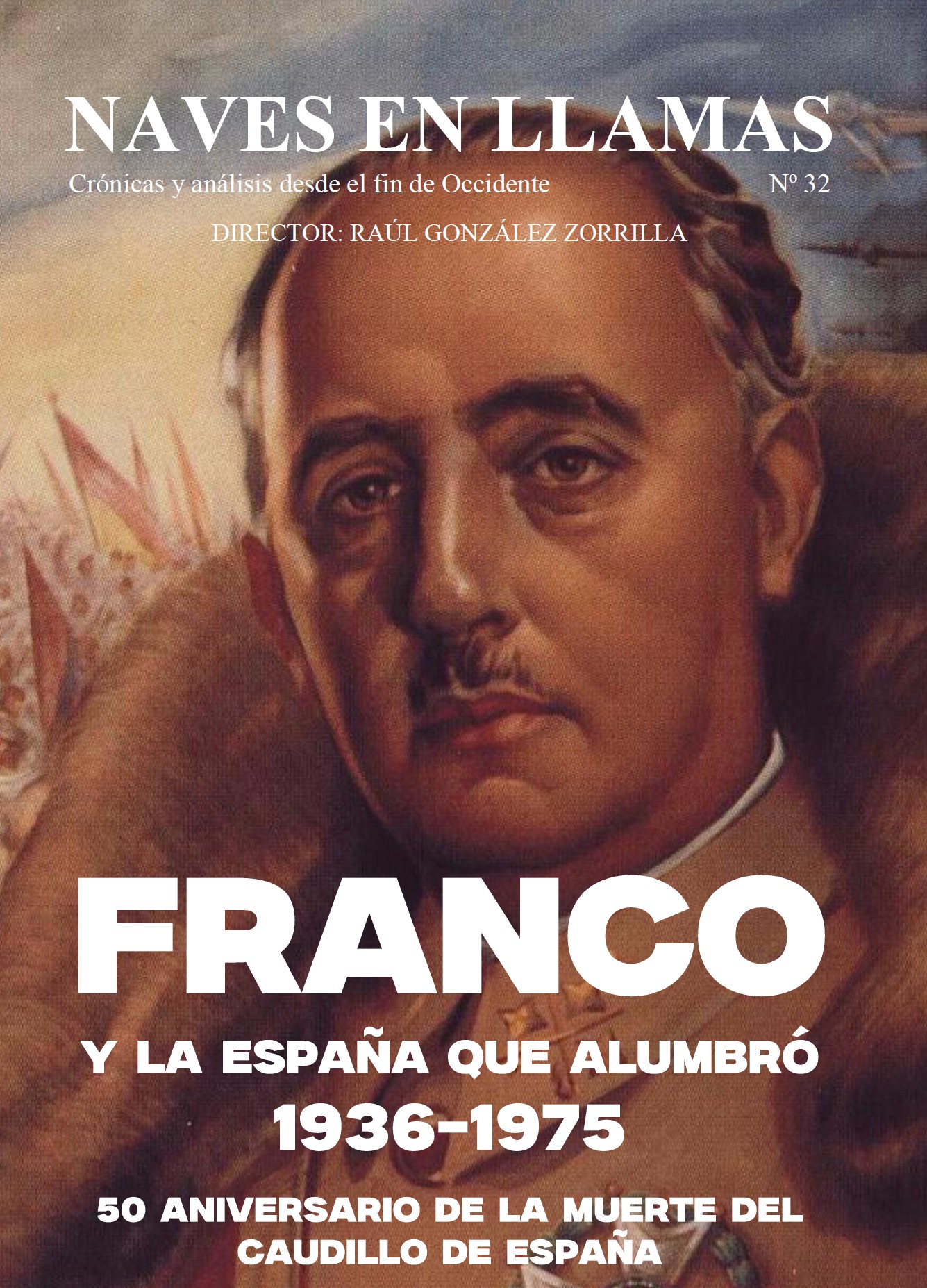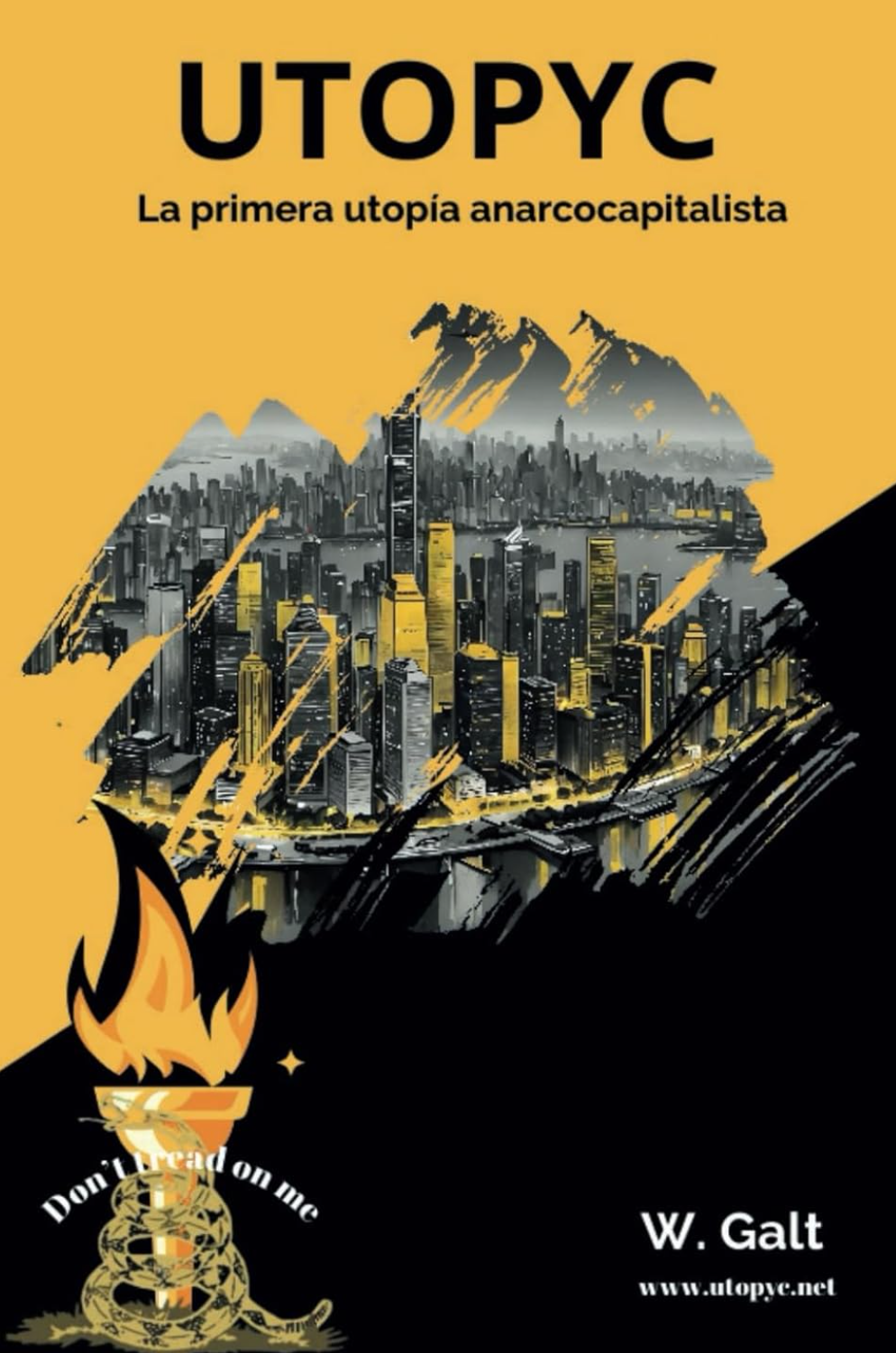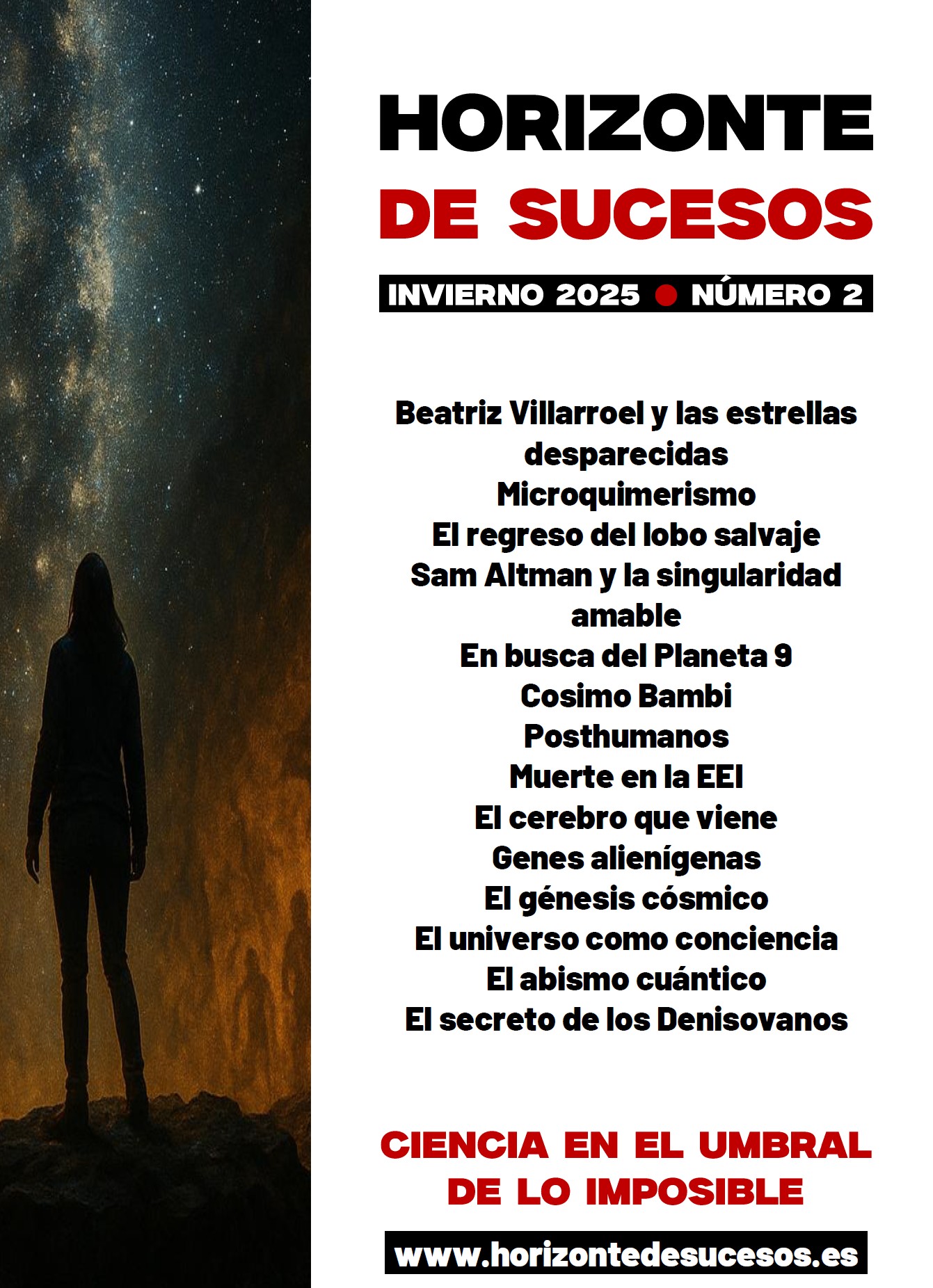El alma del franquismo pervive en el PSOE
![[Img #29251]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/11_2025/691_portada-winston.jpg) España no llegó a la Guerra Civil como una democracia consolidada que fue destruida por un golpe autoritario, como sostiene el relato oficial dominante enarbolado por la izquierda, pero asumido en gran parte también por la derecha ignorante y acomplejada. En realidad, se precipitó hacia la guerra civil tras un fallido experimento republicano que, lejos de cimentar una democracia parlamentaria liberal al estilo francés o británico, degeneró con rapidez en un proyecto revolucionario de inspiración marxista-leninista, promovido desde dentro por el PSOE y sus aliados comunistas. El sistema republicano, en lugar de funcionar como un marco de competencia plural, se convirtió en una herramienta para la implantación de un régimen de partido único, violento y excluyente.
España no llegó a la Guerra Civil como una democracia consolidada que fue destruida por un golpe autoritario, como sostiene el relato oficial dominante enarbolado por la izquierda, pero asumido en gran parte también por la derecha ignorante y acomplejada. En realidad, se precipitó hacia la guerra civil tras un fallido experimento republicano que, lejos de cimentar una democracia parlamentaria liberal al estilo francés o británico, degeneró con rapidez en un proyecto revolucionario de inspiración marxista-leninista, promovido desde dentro por el PSOE y sus aliados comunistas. El sistema republicano, en lugar de funcionar como un marco de competencia plural, se convirtió en una herramienta para la implantación de un régimen de partido único, violento y excluyente.
La historia oficial, reproducida sistemáticamente en manuales escolares, medios públicos y conmemoraciones institucionales, continúa presentando la Segunda República como un intento democrático frustrado por una casta militar golpista. Pero esta visión, tan difundida como falsa, ignora que la República fue desde el principio una construcción precaria, nacida de un acto de ruptura, no de consenso. El régimen monárquico fue derrocado en 1931 sin un referéndum previo, y la proclamación republicana se produjo sin mandato constitucional. No hubo una transición ordenada, sino una imposición política con fuerte carga ideológica.
Desde sus primeros años, la Segunda República padeció una fractura esencial: la de su propio concepto de legitimidad. No representaba a la totalidad de la nación, sino a una parte que pretendía refundarla desde arriba e imponerse sobre el resto. El republicanismo español, a diferencia del francés, nunca se asentó sobre una clase media liberal comprometida con el parlamentarismo, sino sobre una alianza entre radicales laicistas, socialistas revolucionarios y nacionalistas periféricos. Esta coalición veía la República no como una forma de gobierno neutral, sino como un instrumento de transformación ideológica. La legalidad se subordinó al proyecto, y el pluralismo fue percibido como una amenaza.
El anticlericalismo feroz de los primeros años —quema de iglesias, expulsión de órdenes religiosas, confiscación de bienes— no fue accidental, sino fundacional. La educación fue utilizada desde el primer momento como herramienta de ingeniería social, no de promoción del pensamiento libre. La Ley de Congregaciones Religiosas, el cierre de colegios católicos, y la exclusión de símbolos religiosos de la vida pública reflejaron una voluntad de erradicación, no de separación Iglesia-Estado. Se trataba de una revolución cultural que tomaba como modelo la lucha jacobina francesa y, más tarde, la soviética.
En este ambiente, el PSOE no era una fuerza socialdemócrata moderada que aceptase la democracia liberal como sistema, como sus homólogos europeos, sino una organización que, bajo la influencia de la Revolución rusa, consideraba que la democracia parlamentaria era un medio transitorio hacia el socialismo total. Las palabras de Largo Caballero, conocido como el "Lenin español", no dejaban lugar a dudas: "la democracia no nos interesa como un fin, sino como un instrumento". En 1934, esa convicción se tradujo en hechos, con una insurrección armada organizada con disciplina cuasi militar, que dejó centenares de muertos y la toma de instituciones por parte de milicias obreras.
Este episodio se impulsó por el socialismo radical de Largo Caballero, quien ya entonces no ocultaba su intención de repetir en España lo que Lenin logró en Rusia. Las milicias obreras, armadas y adoctrinadas, fueron la vanguardia de un ensayo de régimen soviético, cuya meta explícita era la aniquilación de las libertades burguesas, la eliminación de la propiedad privada y la subordinación total de la sociedad al partido revolucionario. La violencia no era un medio, sino un fin: destruir el orden liberal para erigir un nuevo orden totalitario.
El fracaso militar del golpe de 1934 no detuvo el proyecto. La izquierda aprendió del error, se replegó tácticamente y aguardó las siguientes elecciones. En febrero de 1936, bajo la coalición del Frente Popular, retornó al poder en unas elecciones plagadas de irregularidades. El propio presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, reconoció en sus diarios la existencia de pucherazo, coacciones y manipulación sistemática del proceso electoral. Lejos de pacificar el país, la falsa victoria del Frente Popular aceleró la descomposición del Estado de derecho. Se inició una oleada de violencia política, expropiaciones, ocupaciones de tierras, cierre de medios opositores, quema de iglesias y asesinato de rivales políticos. La legalidad republicana fue sustituida por una legalidad revolucionaria, donde el poder se concentraba en los comités y las milicias, no en las instituciones. La República ya no existía como tal: había sido sustituida por una federación de comités, milicias y soviets improvisados.
En este contexto, el levantamiento del 18 de julio fue, para sus promotores, un intento desesperado de frenar el colapso de la nación, una respuesta a una revolución en marcha. Un mal, sí, pero un mal menor frente a la aniquilación total del orden tradicional. No se trató de un ataque contra una democracia real, sino un acto desesperado de parte del Ejército y sectores civiles frente al colapso del orden liberal y la instauración inminente de un régimen totalitario. Franco, que en 1934 aún defendía el orden republicano frente al golpismo de la derecha, no se sublevó por nostalgia monárquica, sino porque comprendió que la alternativa era la sovietización del país. El régimen que se preparaba no era democrático ni plural, sino un calco del modelo estalinista, con la supervisión y el beneplácito directo de Moscú.
El levantamiento del 18 de julio de 1936 no fue un movimiento de afirmación ideológica, sino de defensa existencial frente a una revolución en marcha. Franco consiguió ganar la guerra, algo que nadie esperaba y que constituye un hito histórico, pues ha sido una de las pocas guerras perdidas por el comunismo.
Tras la victoria militar, el franquismo se asentó como un movimiento de carácter híbrido y contradictorio: militar en su forma, fascista en su estética, pero profundamente católico y tradicionalista en su fondo. El nuevo régimen se apoyó sobre dos pilares: la legitimidad militar del "Caudillo", y la doctrina social del partido único, FET y de las JONS, que combinaba el corporativismo fascista italiano (variante del socialismo) con un nacionalismo conservador y clerical.
Franco construyó un Estado autoritario con rasgos propios, distinto del fascismo italiano o del nazismo alemán. Su régimen, aunque corporativista, no fue totalitario en el sentido moderno: no aspiró a controlar la totalidad de la vida privada, pero sí subordinó la esfera pública a una jerarquía vertical, controlada desde arriba. Aislado en la esfera internacional, se institucionalizó un sistema de autarquía, estatista, gremial y anticuado.
La abolición del pluralismo político, la sumisión de la sociedad civil a la jerarquía estatal y sindical, y la fusión entre Estado y partido, más la colaboración eclesial, conformaron una arquitectura de poder totalizante. La prensa, la universidad, la justicia y las fuerzas del orden fueron integradas en el régimen como órganos funcionales del mismo. El Tribunal de Orden Público, la jurisdicción militar para delitos políticos y la Guardia Civil como policía omnipresente constituyeron el armazón represivo que, en buena parte, sobrevivió a la muerte de Franco y fue aprovechado por el PSOE desde 1982.
La victoria en la guerra civil dio paso a un modelo autárquico, inspirado en la ideología falangista del socialismo nacional: planificación central, intervención total, control de precios, nacionalización de sectores clave (CAMPSA, RENFE, Telefónica...), los gremios como institución económica y social, y un rígido sistema de racionamiento que se prolongó hasta 1952. El estraperlo, en ese contexto, no fue una anomalía, sino una forma de vida: la única vía para escapar de una escasez provocada por el mismo intervencionismo que pretendía corregirla.
Aunque las estadísticas oficiales hablaban de un crecimiento del 4–5 % anual en los años 40, la realidad cotidiana era de hambre, pobreza y miseria. España era una economía de guerra en tiempos de paz. La Falange impuso una visión paternalista del Estado como proveedor absoluto y organizador único de la vida económica y social. Esa visión se tradujo en leyes como la de Arrendamientos Urbanos de 1946, que congeló alquileres durante décadas; la creación del Instituto Nacional de Industria (INI), verdadero pulmón de la economía estatalizada; los sindicatos verticales, sin libertad de afiliación; la restricción del suelo edificable; y una proliferación de licencias y concesiones que siguen vivas en sectores como taxis, farmacias o estancos. Es el intervencionismo en espiral descrito por Mises: cada intervención genera distorsiones que justifican una nueva intervención, cada vez más intrusiva.
Pero el modelo tenía un límite. A finales de los 50, tras 20 años de fracaso económico, el régimen dio entrada a los tecnócratas del Opus Dei. Éstos diseñaron el Plan de Estabilización de 1959: liberalización parcial, devaluación de la peseta, reducción del déficit, apertura al capital extranjero. El resultado fue el llamado "milagro económico español". Entre 1960 y 1973, el PIB creció al 7 % anual, la industria al 10 %, y millones de españoles accedieron por primera vez a la vivienda, el automóvil y las vacaciones.
Pero el milagro tenía pies de barro. El crecimiento descansaba sobre factores externos: petróleo barato, emigración masiva (que aliviaba el paro), remesas del exterior, y un turismo creciente. No fue el fruto de un mercado libre ni de instituciones sólidas. Cuando estalló la crisis del petróleo en 1973, el modelo se agotó. España, sin flexibilidad laboral, sin competencia real y con una industria incipiente y en gran parte atrasada (lo que motivó la reconversión industrial de los ochenta), sufrió una estanflación más grave que la de sus vecinos.
En esta situación sucede la muerte de Franco y comienza la transición, desde los órganos y leyes del propio régimen a un sistema democrático que esta vez debía ser homologable al de nuestros vecinos europeos. Pero hay quien llama, no sin razón, a este proceso y a lo que ha venido después, el postfranquismo. Y ello porque la Transición política no desmontó las estructuras del régimen, sino que las heredó. El PSOE, al llegar al poder en 1982, no reformó el aparato franquista: lo consolidó, lo amplió y lo utilizó con un sentido nuevo, pero con fines similares. El Estado siguió siendo un instrumento de dominación política, no de servicio público. La burocracia creció, los medios de comunicación públicos y privados fueron captados por el poder, y el sistema educativo se transformó en una herramienta de adoctrinamiento progresista. Donde antes había nacionalcatolicismo ahora hay progresismo identitario.
La censura no desapareció, mutó. Donde antes se prohibía por blasfemia o por "atentar contra los valores del Movimiento", ahora se veta por "discurso de odio", "negacionismo" o "delito de memoria". El disidente ya no es un rojo o un masón: es un facha, un insolidario, un reaccionario. El contenido del dogma ha cambiado, pero su función se mantiene intacta: crear súbditos, no ciudadanos. Controlar el relato, fijar los términos del debate, criminalizar la discrepancia.
La estructura del Estado sigue siendo esencialmente pretoriana: una red clientelar donde las subvenciones, los cargos públicos, las fundaciones y los observatorios funcionan como mecanismos de recompensa política. La meritocracia ha sido reemplazada por la lealtad al poder. El INI ha sido sustituido por redes de ONGs, consorcios y, sobre todo, empresas públicas ineficientes y carísimas, donde se practica el nepotismo sin límites. El poder se ejerce desde el despotismo y la lógica del subsidio ha sustituido a la del esfuerzo. El problema no es la corrupción como anomalía, sino la corrupción como sistema: una forma de gobierno que premia la obediencia al nuevo régimen antes que la eficiencia.
No olvidemos que cuando Franco murió pasaron ante su féretro millones de personas. Muchos más lloraron en sus casas y acudieron a las misas por el descanso del dictador. Son los millones que votaron en masa al PSOE apenas unos pocos años después. La misma mentalidad de servidumbre, la misma mentalidad de dependencia del Estado, la misma miserable aceptación de su servilismo. El mismo odio al capitalismo, pues es un peligro, ya que necesita la libertad para su expansión, por lo que hay que demonizarlo.
Por eso, lo más grave de la era postfranquista es el daño anímico. Cincuenta años de dictadura moldearon una cultura de sumisión, de miedo al poder, de aceptación del castigo fiscal como inevitable. Esa mentalidad, lejos de desaparecer, se ha reforzado. Hoy, millones de ciudadanos aceptan una presión fiscal del 40%, restricciones masivas a su libertad, confinamientos inconstitucionales, y control sobre su vida privada con una docilidad pasmosa. El legado del franquismo no es solo económico o jurídico: es psicológico, espiritual. Es una ciudadanía incapaz de pensar en libertad, formada para obedecer, no para cuestionar.
Esa mentalidad explica por qué las protestas se canalizan hacia la subvención, no hacia la libertad. El español medio no exige menos Estado, exige más subvención. No quiere autonomía, quiere protección. No busca derechos, pide favores (aunque la izquierda los camufle de derechos pervirtiendo el lenguaje). La estructura mental de la cartilla de racionamiento no ha desaparecido: se ha trasladado al Ingreso Mínimo Vital, a las becas por ideología, a los bonos culturales, a la "renta básica".
La gran paradoja es que, mientras se inmola a Franco una y otra vez, utilizándolo como coartada para reivindicarse falsamente como demócratas, continúan su modelo bajo otras formas. El PSOE, que dice combatir el franquismo, lo reproduce con fidelidad: impone un relato único, controla los medios, utiliza el BOE como arma política, y define los derechos no por la condición ciudadana sino por la proximidad ideológica. No lo odian: lo imitan. No lo condenan: lo replican. En cada nueva ley de memoria, en cada subida de impuestos, en cada decreto de intervención, están homenajeando al franquismo que dicen combatir.
La Transición, lejos de ser una ruptura, fue una herencia. Como advirtió Gabriel Albiac, al no desmontar las estructuras, el PSOE fue el heredero deliberado y natural del sistema. La España de 2025 arrastra aún las viejas lógicas: propiedad como concesión, ciudadanía como obediencia, (in)justicia como instrumento político. El franquismo no acabó en 1975: solo cambió de forma.
El intervencionismo económico que imperó durante décadas refleja esa mentalidad: el Estado como motor del desarrollo. Los ciudadanos no eran vistos como emprendedores libres, sino como súbditos tutelados, consumidores racionados, trabajadores sindicados a la fuerza. La aspiración al ascenso social quedaba limitada por el clientelismo político y la fidelidad al régimen. La Falange, fiel a su credo socialista, instauró una estructura de dominación. Son patrones vivos en la vida política española, que no sólo han remitido a pesar del tiempo transcurrido, sino que el PSOE ha hecho resurgir con fuerza en esta última etapa de sanchismo.
Por eso, los efectos de aquella cultura se sienten hasta hoy. Durante décadas, el español medio fue educado en la desconfianza hacia el mercado, la idealización del funcionariado, y la resignación ante la autoridad. Esa estructura mental no desapareció con la democracia formal instaurada tras 1978. Se mantuvo en forma de hábitos: dependencia del subsidio, temor al riesgo, aceptación del amiguismo, y rechazo visceral a la competencia.
La Transición no fue una ruptura, sino una mutación pactada. Los franquistas se convirtieron en demócratas sobre el papel; los opositores al régimen asumieron el marco institucional sin desmontar sus fundamentos. Se renunció a depurar responsabilidades, pero también a desmontar el sistema de privilegios. La izquierda, al llegar al poder, no desmanteló el Estado heredado: lo ocupó. El PSOE transformó la vieja maquinaria vertical en una red moderna de control cultural, educativo y mediático.
Durante sus gobiernos, especialmente desde 1982, el socialismo español implementó una colonización ideológica de la sociedad civil. La escuela pública fue utilizada como canal de transmisión de una memoria selectiva, que santificaba el republicanismo, demonizaba el franquismo y ocultaba las continuidades funcionales entre ambos. Se introdujeron asignaturas como "Educación para la Ciudadanía", que no enseñaban civismo sino ideología. Los medios públicos se convirtieron en órganos de propaganda, y los privados, en negocios dependientes de la publicidad institucional.
Esa lógica de colonización también alcanzó el tejido productivo. Lejos de fomentar una economía competitiva y abierta, el PSOE mantuvo la tradición franquista de control desde el Estado. Se multiplicaron las subvenciones, los contratos públicos, las empresas mixtas, los consorcios autonómicos. La iniciativa privada quedó subordinada a la política: los sectores más protegidos eran los más cercanos al poder. Y como en el franquismo, la lealtad se premia más que la competencia.
La legislación socialista, además, consolidó un marco de privilegios segmentado por identidades. Las leyes de género, de memoria, de diversidad, de privilegios regionales, establecieron no solo una moral oficial, sino también una jerarquía de víctimas y de derechos. El ciudadano dejó de ser sujeto universal para convertirse en miembro de una comunidad identitaria con acceso diferencial a recursos públicos. El BOE, en lugar de regular lo común, comenzó a distribuir favores.
Esta nacionalización de la vida civil ha alcanzado extremos que ni siquiera el franquismo se atrevió a imponer. Hoy, el Estado decide qué se enseña, qué se subvenciona, qué se emite, qué se publica, qué se denuncia, qué se castiga. La ley no es un escudo frente al poder, sino un látigo en manos del gobierno. La fiscalidad no es un pacto de redistribución, sino un castigo a la independencia económica. La justicia no es neutral, sino dependiente de las cuotas ideológicas. Y la libertad y la propiedad, en lugar de ser derechos, son una concesión temporal, revocables según los caprichos del gobierno.
El socialismo contemporáneo ha fomentado una fragmentación identitaria que debilita los lazos de comunidad política. El Estado ya no es el garante de la soberanía común, sino el gestor de las diferencias. Las autonomías han sido convertidas en pequeños reinos clientelares, donde el poder local reproduce a escala la lógica extractiva del poder central. Esta descentralización no ha servido para aumentar la eficiencia ni la cercanía, sino para multiplicar los focos de corrupción.
El resultado es una sociedad dependiente, resignada, cínica. Una sociedad que no cree en el mérito, que desconfía del emprendedor, que envidia al que triunfa, que acepta el soborno institucional como parte del juego. La cultura del enchufe, el PER, el subsidio, el favor administrativo no son anomalías: son la norma. Y como en el franquismo, lo que se premia no es el talento ni el esfuerzo, sino la sumisión.
Por eso, el franquismo no ha muerto: ha mutado. Y el PSOE no lo ha enterrado: lo ha reciclado. Bajo banderas nuevas, símbolos nuevos, discursos nuevos, se mantiene la misma lógica de fondo: el Estado como amo, el ciudadano como súbdito, la libertad como excepción para unos pocos, la propiedad como concesión. Se habla de democracia, pero se gobierna con despotismo iletrado. Se invoca el antifranquismo, pero se practica el neofranquismo.
Franco, que gobernó cuarenta años con un relato único, vería con envidia el control que hoy ejerce el progresismo sobre la narrativa cultural. Las nuevas élites no necesitan censurar libros: basta con no editarlos. No necesitan silenciar emisoras: basta con no conceder licencias o no subvencionarlas. No encarcelan por opinar, pero arruinan reputaciones, cierran cuentas, etiquetan como odio cualquier disidencia. La presión no es física: es moral, económica, digital.
El verdadero antifranquismo no es cambiar nombres de calles ni derribar estatuas. Es romper con la lógica de poder vertical, con el dirigismo económico, con el relato único, con la hegemonía moral del Estado. Es liberar a la sociedad civil, restaurar el derecho de propiedad como inviolable, garantizar la independencia judicial, desmantelar las redes clientelares, y construir una cultura de responsabilidad individual. Y eso, hasta hoy, ningún partido ha querido hacerlo.
Por eso la denuncia del franquismo histórico sin denunciar el franquismo funcional es una farsa. El alma del franquismo pervive en el PSOE.
Solo una verdadera ruptura liberal –una revolución institucional, fiscal, judicial y educativa– podría devolver al individuo la soberanía que le fue arrebatada primero por la dictadura y luego por sus continuadores: el socialismo estatalista. No se trata de cambiar banderas, ni nombres de calles, ni estatuas. Se trata de devolver la libertad. Pero para eso no basta una ley de memoria: hace falta una memoria moral, una conciencia de dignidad individual, un alma libre, que rompa con la tradición de obediencia y servidumbre que aún pesa sobre los españoles como una losa, habiéndose convertido en la característica principal de su alma. O de su ausencia de alma.
![[Img #29251]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/11_2025/691_portada-winston.jpg) España no llegó a la Guerra Civil como una democracia consolidada que fue destruida por un golpe autoritario, como sostiene el relato oficial dominante enarbolado por la izquierda, pero asumido en gran parte también por la derecha ignorante y acomplejada. En realidad, se precipitó hacia la guerra civil tras un fallido experimento republicano que, lejos de cimentar una democracia parlamentaria liberal al estilo francés o británico, degeneró con rapidez en un proyecto revolucionario de inspiración marxista-leninista, promovido desde dentro por el PSOE y sus aliados comunistas. El sistema republicano, en lugar de funcionar como un marco de competencia plural, se convirtió en una herramienta para la implantación de un régimen de partido único, violento y excluyente.
España no llegó a la Guerra Civil como una democracia consolidada que fue destruida por un golpe autoritario, como sostiene el relato oficial dominante enarbolado por la izquierda, pero asumido en gran parte también por la derecha ignorante y acomplejada. En realidad, se precipitó hacia la guerra civil tras un fallido experimento republicano que, lejos de cimentar una democracia parlamentaria liberal al estilo francés o británico, degeneró con rapidez en un proyecto revolucionario de inspiración marxista-leninista, promovido desde dentro por el PSOE y sus aliados comunistas. El sistema republicano, en lugar de funcionar como un marco de competencia plural, se convirtió en una herramienta para la implantación de un régimen de partido único, violento y excluyente.
La historia oficial, reproducida sistemáticamente en manuales escolares, medios públicos y conmemoraciones institucionales, continúa presentando la Segunda República como un intento democrático frustrado por una casta militar golpista. Pero esta visión, tan difundida como falsa, ignora que la República fue desde el principio una construcción precaria, nacida de un acto de ruptura, no de consenso. El régimen monárquico fue derrocado en 1931 sin un referéndum previo, y la proclamación republicana se produjo sin mandato constitucional. No hubo una transición ordenada, sino una imposición política con fuerte carga ideológica.
Desde sus primeros años, la Segunda República padeció una fractura esencial: la de su propio concepto de legitimidad. No representaba a la totalidad de la nación, sino a una parte que pretendía refundarla desde arriba e imponerse sobre el resto. El republicanismo español, a diferencia del francés, nunca se asentó sobre una clase media liberal comprometida con el parlamentarismo, sino sobre una alianza entre radicales laicistas, socialistas revolucionarios y nacionalistas periféricos. Esta coalición veía la República no como una forma de gobierno neutral, sino como un instrumento de transformación ideológica. La legalidad se subordinó al proyecto, y el pluralismo fue percibido como una amenaza.
El anticlericalismo feroz de los primeros años —quema de iglesias, expulsión de órdenes religiosas, confiscación de bienes— no fue accidental, sino fundacional. La educación fue utilizada desde el primer momento como herramienta de ingeniería social, no de promoción del pensamiento libre. La Ley de Congregaciones Religiosas, el cierre de colegios católicos, y la exclusión de símbolos religiosos de la vida pública reflejaron una voluntad de erradicación, no de separación Iglesia-Estado. Se trataba de una revolución cultural que tomaba como modelo la lucha jacobina francesa y, más tarde, la soviética.
En este ambiente, el PSOE no era una fuerza socialdemócrata moderada que aceptase la democracia liberal como sistema, como sus homólogos europeos, sino una organización que, bajo la influencia de la Revolución rusa, consideraba que la democracia parlamentaria era un medio transitorio hacia el socialismo total. Las palabras de Largo Caballero, conocido como el "Lenin español", no dejaban lugar a dudas: "la democracia no nos interesa como un fin, sino como un instrumento". En 1934, esa convicción se tradujo en hechos, con una insurrección armada organizada con disciplina cuasi militar, que dejó centenares de muertos y la toma de instituciones por parte de milicias obreras.
Este episodio se impulsó por el socialismo radical de Largo Caballero, quien ya entonces no ocultaba su intención de repetir en España lo que Lenin logró en Rusia. Las milicias obreras, armadas y adoctrinadas, fueron la vanguardia de un ensayo de régimen soviético, cuya meta explícita era la aniquilación de las libertades burguesas, la eliminación de la propiedad privada y la subordinación total de la sociedad al partido revolucionario. La violencia no era un medio, sino un fin: destruir el orden liberal para erigir un nuevo orden totalitario.
El fracaso militar del golpe de 1934 no detuvo el proyecto. La izquierda aprendió del error, se replegó tácticamente y aguardó las siguientes elecciones. En febrero de 1936, bajo la coalición del Frente Popular, retornó al poder en unas elecciones plagadas de irregularidades. El propio presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, reconoció en sus diarios la existencia de pucherazo, coacciones y manipulación sistemática del proceso electoral. Lejos de pacificar el país, la falsa victoria del Frente Popular aceleró la descomposición del Estado de derecho. Se inició una oleada de violencia política, expropiaciones, ocupaciones de tierras, cierre de medios opositores, quema de iglesias y asesinato de rivales políticos. La legalidad republicana fue sustituida por una legalidad revolucionaria, donde el poder se concentraba en los comités y las milicias, no en las instituciones. La República ya no existía como tal: había sido sustituida por una federación de comités, milicias y soviets improvisados.
En este contexto, el levantamiento del 18 de julio fue, para sus promotores, un intento desesperado de frenar el colapso de la nación, una respuesta a una revolución en marcha. Un mal, sí, pero un mal menor frente a la aniquilación total del orden tradicional. No se trató de un ataque contra una democracia real, sino un acto desesperado de parte del Ejército y sectores civiles frente al colapso del orden liberal y la instauración inminente de un régimen totalitario. Franco, que en 1934 aún defendía el orden republicano frente al golpismo de la derecha, no se sublevó por nostalgia monárquica, sino porque comprendió que la alternativa era la sovietización del país. El régimen que se preparaba no era democrático ni plural, sino un calco del modelo estalinista, con la supervisión y el beneplácito directo de Moscú.
El levantamiento del 18 de julio de 1936 no fue un movimiento de afirmación ideológica, sino de defensa existencial frente a una revolución en marcha. Franco consiguió ganar la guerra, algo que nadie esperaba y que constituye un hito histórico, pues ha sido una de las pocas guerras perdidas por el comunismo.
Tras la victoria militar, el franquismo se asentó como un movimiento de carácter híbrido y contradictorio: militar en su forma, fascista en su estética, pero profundamente católico y tradicionalista en su fondo. El nuevo régimen se apoyó sobre dos pilares: la legitimidad militar del "Caudillo", y la doctrina social del partido único, FET y de las JONS, que combinaba el corporativismo fascista italiano (variante del socialismo) con un nacionalismo conservador y clerical.
Franco construyó un Estado autoritario con rasgos propios, distinto del fascismo italiano o del nazismo alemán. Su régimen, aunque corporativista, no fue totalitario en el sentido moderno: no aspiró a controlar la totalidad de la vida privada, pero sí subordinó la esfera pública a una jerarquía vertical, controlada desde arriba. Aislado en la esfera internacional, se institucionalizó un sistema de autarquía, estatista, gremial y anticuado.
La abolición del pluralismo político, la sumisión de la sociedad civil a la jerarquía estatal y sindical, y la fusión entre Estado y partido, más la colaboración eclesial, conformaron una arquitectura de poder totalizante. La prensa, la universidad, la justicia y las fuerzas del orden fueron integradas en el régimen como órganos funcionales del mismo. El Tribunal de Orden Público, la jurisdicción militar para delitos políticos y la Guardia Civil como policía omnipresente constituyeron el armazón represivo que, en buena parte, sobrevivió a la muerte de Franco y fue aprovechado por el PSOE desde 1982.
La victoria en la guerra civil dio paso a un modelo autárquico, inspirado en la ideología falangista del socialismo nacional: planificación central, intervención total, control de precios, nacionalización de sectores clave (CAMPSA, RENFE, Telefónica...), los gremios como institución económica y social, y un rígido sistema de racionamiento que se prolongó hasta 1952. El estraperlo, en ese contexto, no fue una anomalía, sino una forma de vida: la única vía para escapar de una escasez provocada por el mismo intervencionismo que pretendía corregirla.
Aunque las estadísticas oficiales hablaban de un crecimiento del 4–5 % anual en los años 40, la realidad cotidiana era de hambre, pobreza y miseria. España era una economía de guerra en tiempos de paz. La Falange impuso una visión paternalista del Estado como proveedor absoluto y organizador único de la vida económica y social. Esa visión se tradujo en leyes como la de Arrendamientos Urbanos de 1946, que congeló alquileres durante décadas; la creación del Instituto Nacional de Industria (INI), verdadero pulmón de la economía estatalizada; los sindicatos verticales, sin libertad de afiliación; la restricción del suelo edificable; y una proliferación de licencias y concesiones que siguen vivas en sectores como taxis, farmacias o estancos. Es el intervencionismo en espiral descrito por Mises: cada intervención genera distorsiones que justifican una nueva intervención, cada vez más intrusiva.
Pero el modelo tenía un límite. A finales de los 50, tras 20 años de fracaso económico, el régimen dio entrada a los tecnócratas del Opus Dei. Éstos diseñaron el Plan de Estabilización de 1959: liberalización parcial, devaluación de la peseta, reducción del déficit, apertura al capital extranjero. El resultado fue el llamado "milagro económico español". Entre 1960 y 1973, el PIB creció al 7 % anual, la industria al 10 %, y millones de españoles accedieron por primera vez a la vivienda, el automóvil y las vacaciones.
Pero el milagro tenía pies de barro. El crecimiento descansaba sobre factores externos: petróleo barato, emigración masiva (que aliviaba el paro), remesas del exterior, y un turismo creciente. No fue el fruto de un mercado libre ni de instituciones sólidas. Cuando estalló la crisis del petróleo en 1973, el modelo se agotó. España, sin flexibilidad laboral, sin competencia real y con una industria incipiente y en gran parte atrasada (lo que motivó la reconversión industrial de los ochenta), sufrió una estanflación más grave que la de sus vecinos.
En esta situación sucede la muerte de Franco y comienza la transición, desde los órganos y leyes del propio régimen a un sistema democrático que esta vez debía ser homologable al de nuestros vecinos europeos. Pero hay quien llama, no sin razón, a este proceso y a lo que ha venido después, el postfranquismo. Y ello porque la Transición política no desmontó las estructuras del régimen, sino que las heredó. El PSOE, al llegar al poder en 1982, no reformó el aparato franquista: lo consolidó, lo amplió y lo utilizó con un sentido nuevo, pero con fines similares. El Estado siguió siendo un instrumento de dominación política, no de servicio público. La burocracia creció, los medios de comunicación públicos y privados fueron captados por el poder, y el sistema educativo se transformó en una herramienta de adoctrinamiento progresista. Donde antes había nacionalcatolicismo ahora hay progresismo identitario.
La censura no desapareció, mutó. Donde antes se prohibía por blasfemia o por "atentar contra los valores del Movimiento", ahora se veta por "discurso de odio", "negacionismo" o "delito de memoria". El disidente ya no es un rojo o un masón: es un facha, un insolidario, un reaccionario. El contenido del dogma ha cambiado, pero su función se mantiene intacta: crear súbditos, no ciudadanos. Controlar el relato, fijar los términos del debate, criminalizar la discrepancia.
La estructura del Estado sigue siendo esencialmente pretoriana: una red clientelar donde las subvenciones, los cargos públicos, las fundaciones y los observatorios funcionan como mecanismos de recompensa política. La meritocracia ha sido reemplazada por la lealtad al poder. El INI ha sido sustituido por redes de ONGs, consorcios y, sobre todo, empresas públicas ineficientes y carísimas, donde se practica el nepotismo sin límites. El poder se ejerce desde el despotismo y la lógica del subsidio ha sustituido a la del esfuerzo. El problema no es la corrupción como anomalía, sino la corrupción como sistema: una forma de gobierno que premia la obediencia al nuevo régimen antes que la eficiencia.
No olvidemos que cuando Franco murió pasaron ante su féretro millones de personas. Muchos más lloraron en sus casas y acudieron a las misas por el descanso del dictador. Son los millones que votaron en masa al PSOE apenas unos pocos años después. La misma mentalidad de servidumbre, la misma mentalidad de dependencia del Estado, la misma miserable aceptación de su servilismo. El mismo odio al capitalismo, pues es un peligro, ya que necesita la libertad para su expansión, por lo que hay que demonizarlo.
Por eso, lo más grave de la era postfranquista es el daño anímico. Cincuenta años de dictadura moldearon una cultura de sumisión, de miedo al poder, de aceptación del castigo fiscal como inevitable. Esa mentalidad, lejos de desaparecer, se ha reforzado. Hoy, millones de ciudadanos aceptan una presión fiscal del 40%, restricciones masivas a su libertad, confinamientos inconstitucionales, y control sobre su vida privada con una docilidad pasmosa. El legado del franquismo no es solo económico o jurídico: es psicológico, espiritual. Es una ciudadanía incapaz de pensar en libertad, formada para obedecer, no para cuestionar.
Esa mentalidad explica por qué las protestas se canalizan hacia la subvención, no hacia la libertad. El español medio no exige menos Estado, exige más subvención. No quiere autonomía, quiere protección. No busca derechos, pide favores (aunque la izquierda los camufle de derechos pervirtiendo el lenguaje). La estructura mental de la cartilla de racionamiento no ha desaparecido: se ha trasladado al Ingreso Mínimo Vital, a las becas por ideología, a los bonos culturales, a la "renta básica".
La gran paradoja es que, mientras se inmola a Franco una y otra vez, utilizándolo como coartada para reivindicarse falsamente como demócratas, continúan su modelo bajo otras formas. El PSOE, que dice combatir el franquismo, lo reproduce con fidelidad: impone un relato único, controla los medios, utiliza el BOE como arma política, y define los derechos no por la condición ciudadana sino por la proximidad ideológica. No lo odian: lo imitan. No lo condenan: lo replican. En cada nueva ley de memoria, en cada subida de impuestos, en cada decreto de intervención, están homenajeando al franquismo que dicen combatir.
La Transición, lejos de ser una ruptura, fue una herencia. Como advirtió Gabriel Albiac, al no desmontar las estructuras, el PSOE fue el heredero deliberado y natural del sistema. La España de 2025 arrastra aún las viejas lógicas: propiedad como concesión, ciudadanía como obediencia, (in)justicia como instrumento político. El franquismo no acabó en 1975: solo cambió de forma.
El intervencionismo económico que imperó durante décadas refleja esa mentalidad: el Estado como motor del desarrollo. Los ciudadanos no eran vistos como emprendedores libres, sino como súbditos tutelados, consumidores racionados, trabajadores sindicados a la fuerza. La aspiración al ascenso social quedaba limitada por el clientelismo político y la fidelidad al régimen. La Falange, fiel a su credo socialista, instauró una estructura de dominación. Son patrones vivos en la vida política española, que no sólo han remitido a pesar del tiempo transcurrido, sino que el PSOE ha hecho resurgir con fuerza en esta última etapa de sanchismo.
Por eso, los efectos de aquella cultura se sienten hasta hoy. Durante décadas, el español medio fue educado en la desconfianza hacia el mercado, la idealización del funcionariado, y la resignación ante la autoridad. Esa estructura mental no desapareció con la democracia formal instaurada tras 1978. Se mantuvo en forma de hábitos: dependencia del subsidio, temor al riesgo, aceptación del amiguismo, y rechazo visceral a la competencia.
La Transición no fue una ruptura, sino una mutación pactada. Los franquistas se convirtieron en demócratas sobre el papel; los opositores al régimen asumieron el marco institucional sin desmontar sus fundamentos. Se renunció a depurar responsabilidades, pero también a desmontar el sistema de privilegios. La izquierda, al llegar al poder, no desmanteló el Estado heredado: lo ocupó. El PSOE transformó la vieja maquinaria vertical en una red moderna de control cultural, educativo y mediático.
Durante sus gobiernos, especialmente desde 1982, el socialismo español implementó una colonización ideológica de la sociedad civil. La escuela pública fue utilizada como canal de transmisión de una memoria selectiva, que santificaba el republicanismo, demonizaba el franquismo y ocultaba las continuidades funcionales entre ambos. Se introdujeron asignaturas como "Educación para la Ciudadanía", que no enseñaban civismo sino ideología. Los medios públicos se convirtieron en órganos de propaganda, y los privados, en negocios dependientes de la publicidad institucional.
Esa lógica de colonización también alcanzó el tejido productivo. Lejos de fomentar una economía competitiva y abierta, el PSOE mantuvo la tradición franquista de control desde el Estado. Se multiplicaron las subvenciones, los contratos públicos, las empresas mixtas, los consorcios autonómicos. La iniciativa privada quedó subordinada a la política: los sectores más protegidos eran los más cercanos al poder. Y como en el franquismo, la lealtad se premia más que la competencia.
La legislación socialista, además, consolidó un marco de privilegios segmentado por identidades. Las leyes de género, de memoria, de diversidad, de privilegios regionales, establecieron no solo una moral oficial, sino también una jerarquía de víctimas y de derechos. El ciudadano dejó de ser sujeto universal para convertirse en miembro de una comunidad identitaria con acceso diferencial a recursos públicos. El BOE, en lugar de regular lo común, comenzó a distribuir favores.
Esta nacionalización de la vida civil ha alcanzado extremos que ni siquiera el franquismo se atrevió a imponer. Hoy, el Estado decide qué se enseña, qué se subvenciona, qué se emite, qué se publica, qué se denuncia, qué se castiga. La ley no es un escudo frente al poder, sino un látigo en manos del gobierno. La fiscalidad no es un pacto de redistribución, sino un castigo a la independencia económica. La justicia no es neutral, sino dependiente de las cuotas ideológicas. Y la libertad y la propiedad, en lugar de ser derechos, son una concesión temporal, revocables según los caprichos del gobierno.
El socialismo contemporáneo ha fomentado una fragmentación identitaria que debilita los lazos de comunidad política. El Estado ya no es el garante de la soberanía común, sino el gestor de las diferencias. Las autonomías han sido convertidas en pequeños reinos clientelares, donde el poder local reproduce a escala la lógica extractiva del poder central. Esta descentralización no ha servido para aumentar la eficiencia ni la cercanía, sino para multiplicar los focos de corrupción.
El resultado es una sociedad dependiente, resignada, cínica. Una sociedad que no cree en el mérito, que desconfía del emprendedor, que envidia al que triunfa, que acepta el soborno institucional como parte del juego. La cultura del enchufe, el PER, el subsidio, el favor administrativo no son anomalías: son la norma. Y como en el franquismo, lo que se premia no es el talento ni el esfuerzo, sino la sumisión.
Por eso, el franquismo no ha muerto: ha mutado. Y el PSOE no lo ha enterrado: lo ha reciclado. Bajo banderas nuevas, símbolos nuevos, discursos nuevos, se mantiene la misma lógica de fondo: el Estado como amo, el ciudadano como súbdito, la libertad como excepción para unos pocos, la propiedad como concesión. Se habla de democracia, pero se gobierna con despotismo iletrado. Se invoca el antifranquismo, pero se practica el neofranquismo.
Franco, que gobernó cuarenta años con un relato único, vería con envidia el control que hoy ejerce el progresismo sobre la narrativa cultural. Las nuevas élites no necesitan censurar libros: basta con no editarlos. No necesitan silenciar emisoras: basta con no conceder licencias o no subvencionarlas. No encarcelan por opinar, pero arruinan reputaciones, cierran cuentas, etiquetan como odio cualquier disidencia. La presión no es física: es moral, económica, digital.
El verdadero antifranquismo no es cambiar nombres de calles ni derribar estatuas. Es romper con la lógica de poder vertical, con el dirigismo económico, con el relato único, con la hegemonía moral del Estado. Es liberar a la sociedad civil, restaurar el derecho de propiedad como inviolable, garantizar la independencia judicial, desmantelar las redes clientelares, y construir una cultura de responsabilidad individual. Y eso, hasta hoy, ningún partido ha querido hacerlo.
Por eso la denuncia del franquismo histórico sin denunciar el franquismo funcional es una farsa. El alma del franquismo pervive en el PSOE.
Solo una verdadera ruptura liberal –una revolución institucional, fiscal, judicial y educativa– podría devolver al individuo la soberanía que le fue arrebatada primero por la dictadura y luego por sus continuadores: el socialismo estatalista. No se trata de cambiar banderas, ni nombres de calles, ni estatuas. Se trata de devolver la libertad. Pero para eso no basta una ley de memoria: hace falta una memoria moral, una conciencia de dignidad individual, un alma libre, que rompa con la tradición de obediencia y servidumbre que aún pesa sobre los españoles como una losa, habiéndose convertido en la característica principal de su alma. O de su ausencia de alma.