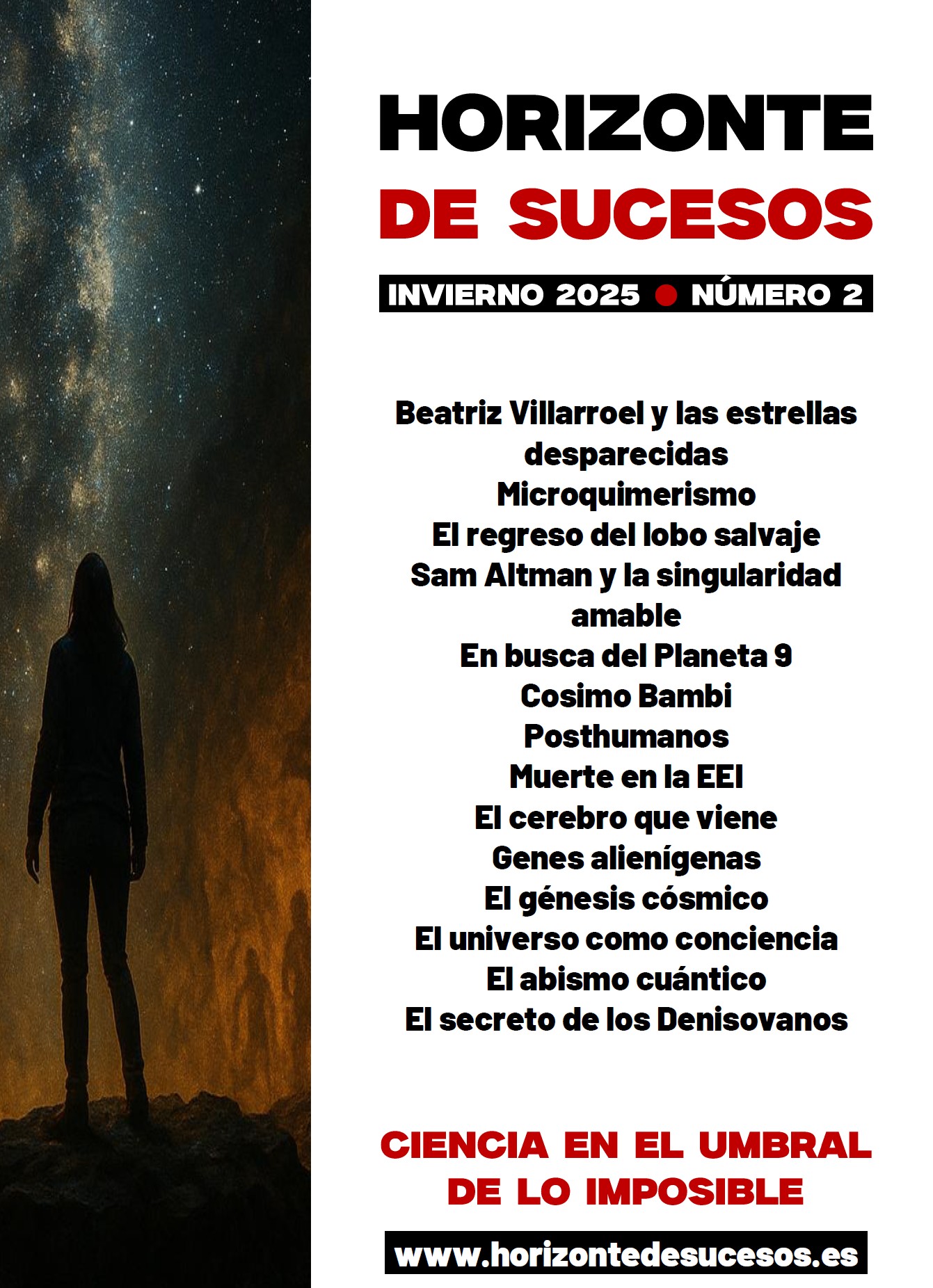2026, cinco siglos de hidalguía universal
En 2026 se celebra el quinto centenario del Fuero Nuevo de Vizcaya, piedra angular del Señorío desde el siglo XVI. Sin el Fuero, resulta imposible entender nuestra historia y el papel de los vizcaínos en la monarquía española. El Fuero ha generado no solo grandes afecciones sentimentales y políticas, sino también duras polémicas y enfrentamientos cuyo eco llega hasta el presente.
Para comprender la Vizcaya actual y las ideas que conforman nuestro imaginario colectivo debemos entender el Fuero y su tiempo, pues su génesis ha tenido lugar de forma paralela. Entre esas ideas colectivas, fruto muchas veces más del deseo de ennoblecer nuestro pasado que de una realidad histórica, destaca la supuesta existencia desde siempre en nuestra sociedad de una tradición igualitarista y de una suerte de democracia representativa.
Los mitos siempre destacan aquello que importa en la sociedad del momento y por eso suelen ser bien recibidos. Entre los siglos XVI y XVIII, en los que la religión, la antigüedad histórica y la limpieza de sangre eran importantes, el llamado “tubalismo”, el vasco-iberismo y el vasco-cantabrismo difundieron que los vizcaínos (entiéndase vascos) fuimos monoteístas y casi cristianos antes de Cristo, que nuestra antigüedad era tal que “no datábamos”, que habíamos sido los más feroces enemigos de Roma y que, además, éramos los únicos cuya sangre estaba limpia de mezcla con razas invasoras. Muchísima gente aceptó estas ideas como hechos incontestables.
A partir de mediados del siglo XVIII y el siglo XIX otras ideas cobraron peso en el imaginario colectivo sin que desaparecieran del todo las anteriores. En aquellos tiempos en los que la Razón y la Ilustración preparaban el triunfo del progreso, el liberalismo y la modernidad una de esas ideas imaginadas fue el “igualitarismo” y carácter representativo inmemorial de nuestras asambleas.
Se presuponía y daba como probado que nuestras leyes y costumbres se habían anticipado a las Revoluciones Americana y Francesa, en la supresión de los estamentos sociales y en la igualdad de derechos de todos los ciudadanos. Dentro y fuera de nuestra tierra muchísima gente, incluso culta, lo dio como cierto.
Aunque las míticas ideas sobre el monoteísmo, antigüedad y limpieza de sangre se han difuminado algo en estos tiempos tan laicos y globales, la idea del igualitarismo primigenio permanece como referente político hoy en día. Buscándola un fundamento, se la hace entroncar con el Fuero Nuevo al proclamar éste en 1526 la hidalguía universal previa de todos los naturales del Señorío. ¿Qué mayor igualdad?
Pero, ¿se proclamó en el Fueron Nuevo la hidalguía universal realmente por existir antes en Vizcaya un igualitarismo histórico, o fueron otras las causas que motivaron su aprobación?
Los hidalgos eran la baja nobleza de la sociedad estamental. A finales de la Edad Media en Castilla era hidalga cerca del 16% de la población. Muchos hidalgos vivían en la cornisa cantábrica y aledaños. Un censo de 1591 señalaba que el 76% de la población asturiana y el 86% de la cántabra era hidalga. En Vizcaya y Guipúzcoa antes de 1526 también abundaban. En las montañas del norte de Burgos eran entre el 50 y 70%. Eran mayoría en algunos valles de Navarra, Lapurdi y Zuberoa. En cambio, en Álava solo suponían el 25%.
Cuando el Fuero Nuevo de Vizcaya estableció la hidalguía universal de los vizcaínos por el hecho de serlo, y no por concesión, supuso un cambio sustancial. Surgieron tanto críticas como intentos de imitarla, pero los otros territorios vascos y Navarra siguieron caminos diferentes. Guipúzcoa la promulgó para sus habitantes en 1610, pero no así Álava, donde el 25% de hidalgos se opuso repetidamente a la extensión de sus privilegios al conjunto de la población. Tampoco Navarra cambió su situación.
¿Cual fue la causa de la extensión general de la hidalguía en Vizcaya? Hidalgos ya había un número importante, y en territorios vecinos no vascos incluso muchísimos más. No parece haber sido la razón la existencia de una tradición igualitarista vasca previa, cada territorio actuó de una forma diferente al respecto. Pero lo dispuesto en el Fuero Nuevo quizás si tiene que ver con la derrota de los “jauntxos” banderizos vascos en sus dos siglos de guerra contra las villas y el poder señorial.
A finales del siglo XV, con Vizcaya en vías de pacificación, continuaban los recelos y disputas entre las triunfantes villas y los “jauntxos” que controlaban las anteiglesias y, a través de las mismas, las Juntas Generales. En 1489 las villas acordaron no volver a concurrir a las Juntas. Incluso llegaron a intentar desvincularse del Señorío, algo que la monarquía frenó pues no quería que Vizcaya se debilitara.
Fue con esa situación de ruptura entre villas y tierra llana cuando en 1526 las Juntas Generales, estando presentes únicamente representantes de las anteiglesias, acordaron actualizar el Fuero Viejo.
Para ello, nombraron una comisión de letrados y en un breve plazo aprobaron el Fuero Nuevo. Éste estableció la base legal del derecho público y privado en el Señorío. Se aplicó tanto a la tierra llana como a las villas (salvo en el derecho privado en éstas, pues intramuros de las mismas regía el derecho privado de Castilla) y detalló el derecho aplicable a los cargos y ámbitos que controlaban los “jauntxos”, confirmando de facto su control político del territorio. ¿Lo aceptarían las villas, que pese a ser ricas y muy pobladas estarían en minoría en las Juntas Generales?
Las Leyes 13 y 16 del Título I del Fuero convertían a todo vizcaíno, fuera natural de anteiglesia o de villa, en hidalgo. Se trataba de un beneficioso cambio de estatus para los plebeyos, imposible de rechazar. Así que se aceptó de facto el Fuero por las villas, aunque éstas siguieron ausentes de las Juntas y enfrentadas a las mismas durante decenios, hasta la Concordia de 1630.
De un plumazo, desde 1526 todos los vizcaínos se convirtieron en nobles. Naturalmente, la mayoría eran nobles humildes y hasta pobres de solemnidad, y su hidalguía no impedía que tuvieran que trabajar y tener un oficio. Muy diferentes a los poderosos nobles Parientes Mayores (“jauntxos”), ricos, con recursos, contactos con la Corte y un férreo control de las instituciones. Pero todos eran iguales en teoría.
Con el tiempo, el imaginario social acabó asumiendo y glosando admirada esa igualdad en la nobleza (que no en la fortuna) como prueba de un igualitarismo primigenio. Nadie se preguntó el por qué los Parientes Mayores la promovieron, y qué obtenían a cambio. Como si algo así se diera gratis en una sociedad ferozmente estamental.
Me hubiera encantado conocer a la mente política al servicio de los “jauntxos”, émula de Maquiavelo, que ideó la estratagema para conseguir que con el Fuero Nuevo los nobles “de verdad” mantuvieran un control férreo del Señorío, y las villas siguieran siendo minoritarias en las Juntas.
Parece que pensó lo mismo que un ambicioso personaje de la novela de Lampedusa “El gatopardo”: “si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Y si nadie advierte el truco, como sucedió en Vizcaya, mayor será el control del territorio por los “jauntxos”, que se prolongó hasta el final del régimen foral.
La hidalguía universal de los vizcaínos fue una jugada maestra de los Parientes Mayores, y consiguió ser aceptada sin que se cuestionaran sus intenciones gracias a sus ventajas.
En 2026 habrá pasado medio milenio desde la aprobación del Fuero Nuevo de Vizcaya, un buen momento para celebrar nuestras instituciones forales y autonómicas sus aspectos positivos -que fueron muchos para la población- y despojarlo de los mitos que ocultan las razones profundas de su origen tras la fachada de sus ventajas.
Porque las sociedades prisioneras de mitos, acostumbradas a escuchar fábulas, acaban dejando su futuro en manos de charlatanes y embaucadores, que estarían encantados de ser nuestros nuevos “jauntxos”.
Arturo Aldecoa Ruiz. Apoderado en las Juntas Generales de Bizkaia (1999 - 2019)
En 2026 se celebra el quinto centenario del Fuero Nuevo de Vizcaya, piedra angular del Señorío desde el siglo XVI. Sin el Fuero, resulta imposible entender nuestra historia y el papel de los vizcaínos en la monarquía española. El Fuero ha generado no solo grandes afecciones sentimentales y políticas, sino también duras polémicas y enfrentamientos cuyo eco llega hasta el presente.
Para comprender la Vizcaya actual y las ideas que conforman nuestro imaginario colectivo debemos entender el Fuero y su tiempo, pues su génesis ha tenido lugar de forma paralela. Entre esas ideas colectivas, fruto muchas veces más del deseo de ennoblecer nuestro pasado que de una realidad histórica, destaca la supuesta existencia desde siempre en nuestra sociedad de una tradición igualitarista y de una suerte de democracia representativa.
Los mitos siempre destacan aquello que importa en la sociedad del momento y por eso suelen ser bien recibidos. Entre los siglos XVI y XVIII, en los que la religión, la antigüedad histórica y la limpieza de sangre eran importantes, el llamado “tubalismo”, el vasco-iberismo y el vasco-cantabrismo difundieron que los vizcaínos (entiéndase vascos) fuimos monoteístas y casi cristianos antes de Cristo, que nuestra antigüedad era tal que “no datábamos”, que habíamos sido los más feroces enemigos de Roma y que, además, éramos los únicos cuya sangre estaba limpia de mezcla con razas invasoras. Muchísima gente aceptó estas ideas como hechos incontestables.
A partir de mediados del siglo XVIII y el siglo XIX otras ideas cobraron peso en el imaginario colectivo sin que desaparecieran del todo las anteriores. En aquellos tiempos en los que la Razón y la Ilustración preparaban el triunfo del progreso, el liberalismo y la modernidad una de esas ideas imaginadas fue el “igualitarismo” y carácter representativo inmemorial de nuestras asambleas.
Se presuponía y daba como probado que nuestras leyes y costumbres se habían anticipado a las Revoluciones Americana y Francesa, en la supresión de los estamentos sociales y en la igualdad de derechos de todos los ciudadanos. Dentro y fuera de nuestra tierra muchísima gente, incluso culta, lo dio como cierto.
Aunque las míticas ideas sobre el monoteísmo, antigüedad y limpieza de sangre se han difuminado algo en estos tiempos tan laicos y globales, la idea del igualitarismo primigenio permanece como referente político hoy en día. Buscándola un fundamento, se la hace entroncar con el Fuero Nuevo al proclamar éste en 1526 la hidalguía universal previa de todos los naturales del Señorío. ¿Qué mayor igualdad?
Pero, ¿se proclamó en el Fueron Nuevo la hidalguía universal realmente por existir antes en Vizcaya un igualitarismo histórico, o fueron otras las causas que motivaron su aprobación?
Los hidalgos eran la baja nobleza de la sociedad estamental. A finales de la Edad Media en Castilla era hidalga cerca del 16% de la población. Muchos hidalgos vivían en la cornisa cantábrica y aledaños. Un censo de 1591 señalaba que el 76% de la población asturiana y el 86% de la cántabra era hidalga. En Vizcaya y Guipúzcoa antes de 1526 también abundaban. En las montañas del norte de Burgos eran entre el 50 y 70%. Eran mayoría en algunos valles de Navarra, Lapurdi y Zuberoa. En cambio, en Álava solo suponían el 25%.
Cuando el Fuero Nuevo de Vizcaya estableció la hidalguía universal de los vizcaínos por el hecho de serlo, y no por concesión, supuso un cambio sustancial. Surgieron tanto críticas como intentos de imitarla, pero los otros territorios vascos y Navarra siguieron caminos diferentes. Guipúzcoa la promulgó para sus habitantes en 1610, pero no así Álava, donde el 25% de hidalgos se opuso repetidamente a la extensión de sus privilegios al conjunto de la población. Tampoco Navarra cambió su situación.
¿Cual fue la causa de la extensión general de la hidalguía en Vizcaya? Hidalgos ya había un número importante, y en territorios vecinos no vascos incluso muchísimos más. No parece haber sido la razón la existencia de una tradición igualitarista vasca previa, cada territorio actuó de una forma diferente al respecto. Pero lo dispuesto en el Fuero Nuevo quizás si tiene que ver con la derrota de los “jauntxos” banderizos vascos en sus dos siglos de guerra contra las villas y el poder señorial.
A finales del siglo XV, con Vizcaya en vías de pacificación, continuaban los recelos y disputas entre las triunfantes villas y los “jauntxos” que controlaban las anteiglesias y, a través de las mismas, las Juntas Generales. En 1489 las villas acordaron no volver a concurrir a las Juntas. Incluso llegaron a intentar desvincularse del Señorío, algo que la monarquía frenó pues no quería que Vizcaya se debilitara.
Fue con esa situación de ruptura entre villas y tierra llana cuando en 1526 las Juntas Generales, estando presentes únicamente representantes de las anteiglesias, acordaron actualizar el Fuero Viejo.
Para ello, nombraron una comisión de letrados y en un breve plazo aprobaron el Fuero Nuevo. Éste estableció la base legal del derecho público y privado en el Señorío. Se aplicó tanto a la tierra llana como a las villas (salvo en el derecho privado en éstas, pues intramuros de las mismas regía el derecho privado de Castilla) y detalló el derecho aplicable a los cargos y ámbitos que controlaban los “jauntxos”, confirmando de facto su control político del territorio. ¿Lo aceptarían las villas, que pese a ser ricas y muy pobladas estarían en minoría en las Juntas Generales?
Las Leyes 13 y 16 del Título I del Fuero convertían a todo vizcaíno, fuera natural de anteiglesia o de villa, en hidalgo. Se trataba de un beneficioso cambio de estatus para los plebeyos, imposible de rechazar. Así que se aceptó de facto el Fuero por las villas, aunque éstas siguieron ausentes de las Juntas y enfrentadas a las mismas durante decenios, hasta la Concordia de 1630.
De un plumazo, desde 1526 todos los vizcaínos se convirtieron en nobles. Naturalmente, la mayoría eran nobles humildes y hasta pobres de solemnidad, y su hidalguía no impedía que tuvieran que trabajar y tener un oficio. Muy diferentes a los poderosos nobles Parientes Mayores (“jauntxos”), ricos, con recursos, contactos con la Corte y un férreo control de las instituciones. Pero todos eran iguales en teoría.
Con el tiempo, el imaginario social acabó asumiendo y glosando admirada esa igualdad en la nobleza (que no en la fortuna) como prueba de un igualitarismo primigenio. Nadie se preguntó el por qué los Parientes Mayores la promovieron, y qué obtenían a cambio. Como si algo así se diera gratis en una sociedad ferozmente estamental.
Me hubiera encantado conocer a la mente política al servicio de los “jauntxos”, émula de Maquiavelo, que ideó la estratagema para conseguir que con el Fuero Nuevo los nobles “de verdad” mantuvieran un control férreo del Señorío, y las villas siguieran siendo minoritarias en las Juntas.
Parece que pensó lo mismo que un ambicioso personaje de la novela de Lampedusa “El gatopardo”: “si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Y si nadie advierte el truco, como sucedió en Vizcaya, mayor será el control del territorio por los “jauntxos”, que se prolongó hasta el final del régimen foral.
La hidalguía universal de los vizcaínos fue una jugada maestra de los Parientes Mayores, y consiguió ser aceptada sin que se cuestionaran sus intenciones gracias a sus ventajas.
En 2026 habrá pasado medio milenio desde la aprobación del Fuero Nuevo de Vizcaya, un buen momento para celebrar nuestras instituciones forales y autonómicas sus aspectos positivos -que fueron muchos para la población- y despojarlo de los mitos que ocultan las razones profundas de su origen tras la fachada de sus ventajas.
Porque las sociedades prisioneras de mitos, acostumbradas a escuchar fábulas, acaban dejando su futuro en manos de charlatanes y embaucadores, que estarían encantados de ser nuestros nuevos “jauntxos”.
Arturo Aldecoa Ruiz. Apoderado en las Juntas Generales de Bizkaia (1999 - 2019)