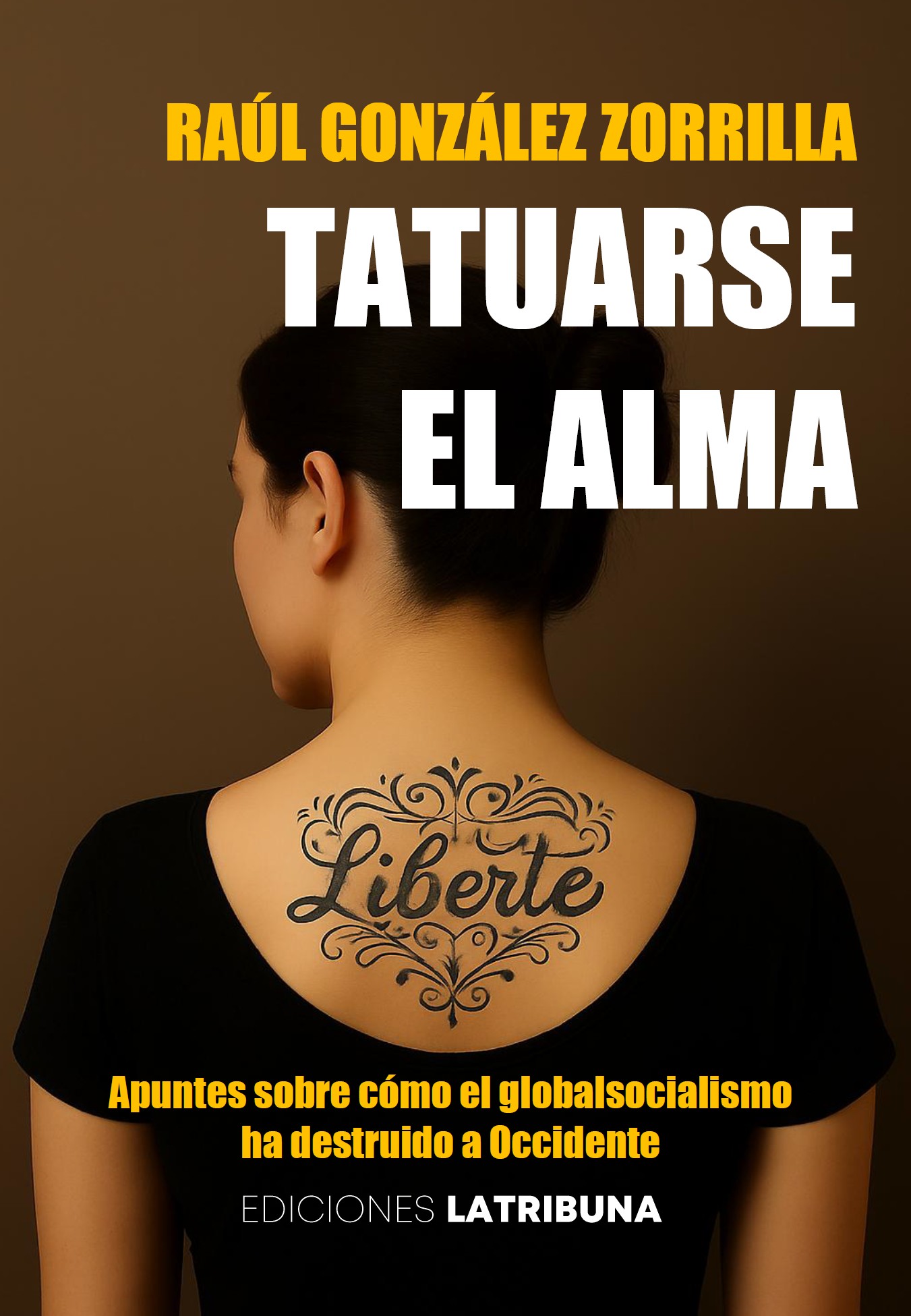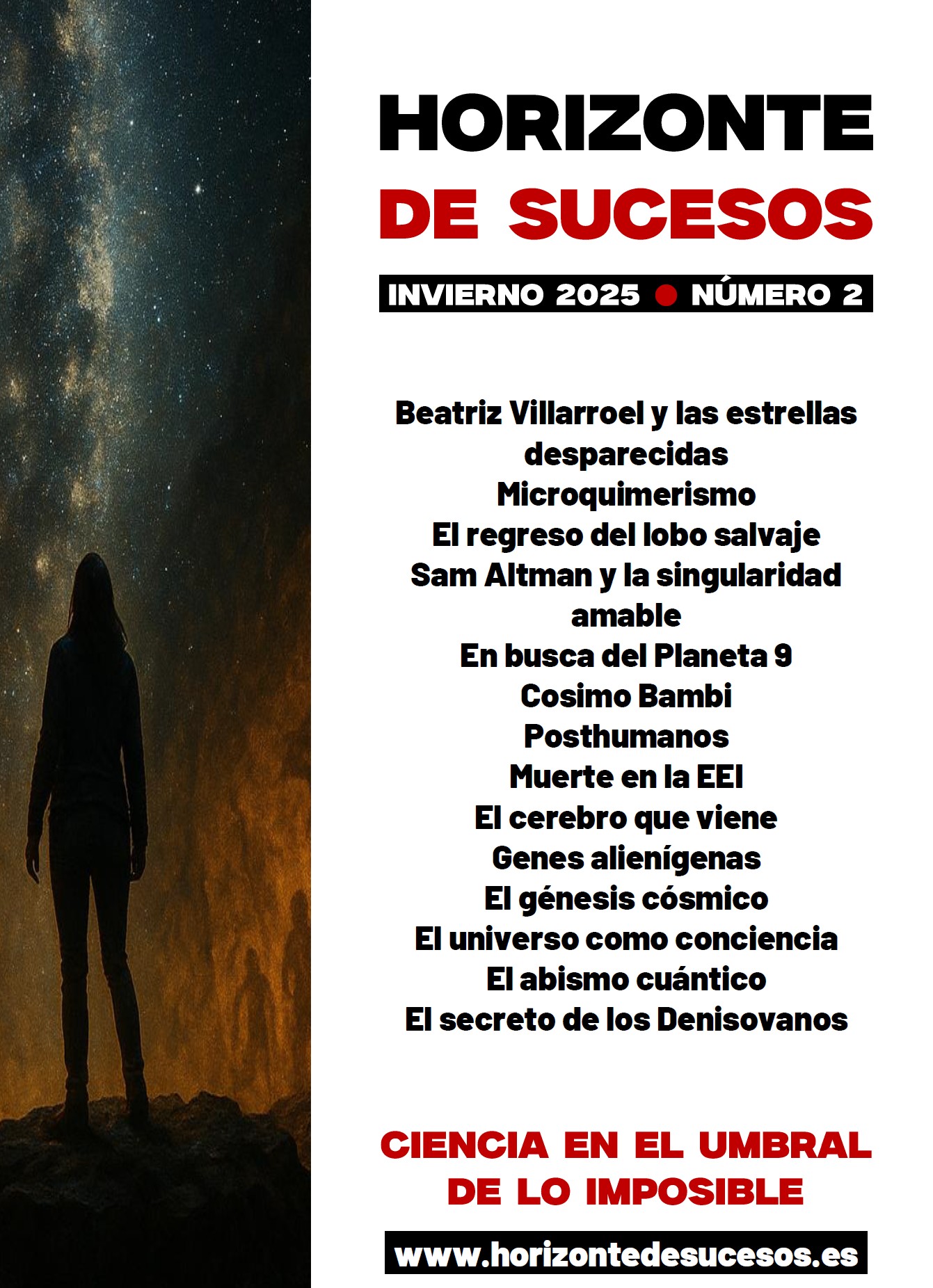Sociólogo y escritor, autor de "Les deux Occidents"
Mathieu Bock-Côté: "Europa Occidental se ha sovietizado"
![[Img #29271]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/11_2025/1306_screenshot-2025-11-24-at-07-55-30-mathieu-bock-cote-buscar-con-google.png) Mathieu Bock-Côté (Montreal, 1980) es uno de los intelectuales más influyentes y polémicos del universo francófono. Sociólogo, ensayista y analista político, se ha convertido en una de las voces más destacadas del pensamiento conservador contemporáneo. Su obra, prolífica y coherente, se articula en torno a una misma preocupación: la crisis de identidad y de sentido que atraviesan las sociedades occidentales en la era del multiculturalismo, la globalización ideológica y la corrección política convertida en sistema de gobierno cultural.
Mathieu Bock-Côté (Montreal, 1980) es uno de los intelectuales más influyentes y polémicos del universo francófono. Sociólogo, ensayista y analista político, se ha convertido en una de las voces más destacadas del pensamiento conservador contemporáneo. Su obra, prolífica y coherente, se articula en torno a una misma preocupación: la crisis de identidad y de sentido que atraviesan las sociedades occidentales en la era del multiculturalismo, la globalización ideológica y la corrección política convertida en sistema de gobierno cultural.
Formado en sociología en la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM), Bock-Côté se dio a conocer como investigador especializado en nacionalismo, historia intelectual y medios de comunicación antes de adquirir notoriedad como editorialista en distintos medios de Canadá y Francia. Su llegada al espacio público francés —particularmente a través de Le Figaro, CNews y diversas revistas de debate— lo consolidó como un pensador capaz de tender puentes entre la tradición conservadora europea y la norteamericana.
Autor de numerosos ensayos, Bock-Côté ha analizado con agudeza fenómenos como el ascenso del populismo izquierdista, la ingeniería social progresista, la transformación de la democracia liberal en “régimen diversitario” y la erosión de las culturas nacionales. Su estilo combina erudición sociológica, claridad argumentativa y un gusto deliberado por la controversia intelectual. Sus críticos lo acusan de alarmismo; sus lectores, en cambio, encuentran en él una rara mezcla de rigor conceptual y valentía diagnóstica en un tiempo de gravísimo conformismo ideológico.
En Les deux Occidents (Los Dos Occidentes), su obra más reciente, Bock-Côté propone una tesis de largo alcance: el mundo occidental ya no forma un bloque homogéneo, sino que se ha fracturado entre una América que vive una contrarrevolución identitaria y una Europa que se adentra en lo que él denomina una “neo-sovietización progresista”. La entrevista que sigue, publicada en el parisimo Le Journal du Dimanche profundiza en este análisis y en las tensiones —históricas, políticas y civilizatorias— que, según él, definen nuestro tiempo.
En su libro Los Dos Occidentes, usted opone, por un lado, la América trumpista, nacionalista, conservadora y proteccionista, y por otro lado la Europa progresista, “neosoviética”, posnacional, estatista, “colonizada” según usted por un “socialismo mental”. ¿Hasta dónde puede llevarse esta metáfora? ¿Diría que hoy existe un telón de acero entre estos dos bloques?
El “verdadero nombre” del Muro de Berlín era el “muro de protección antifascista”, también llamado el “baluarte de protección antifascista” (según la propaganda de la RDA). A la luz de la actualidad, iría incluso más lejos: hoy se busca no solo levantar un nuevo telón de acero, sino también un nuevo Muro de Berlín entre ambas orillas del Atlántico. La nomenklatura europeísta, aterrorizada por la victoria trumpista —en la que ve, con razón, el triunfo de la revuelta populista que recorre el mundo occidental desde principios de los años 1990— ha lanzado un “¡No pasarán!” adaptado a los años 2025, tanto más cuanto que interpreta esa revuelta populista como una forma de fascismo renaciente, lo cual es evidentemente absurdo.
A partir de ahí, Europa Occidental y sus dependencias orientales —que recuerdan a un Pacto de Varsovia invertido— se sovietizan: se ha visto con la anulación de las elecciones en Rumanía porque el resultado no agradaba a la casta, con la voluntad manifiesta de prohibir al principal partido de oposición en Alemania (AfD), o con la intención declarada en Francia por parte del Consejo Constitucional de reducir el perímetro del referéndum. La censura se banaliza y generaliza. El régimen diversitario barre la decoración democrática -a la que consentía mientras no se sintiera amenazado- para caer en un autoritarismo que se reclama del Estado de derecho.
Su libro es también un ataque frontal contra la intrusión del Estado en la esfera privada, especialmente en Francia. Pero a ello se añade una paradoja: el Estado se muestra cada vez más intervencionista en un momento de crisis de nuestro modelo social. ¿La degradación del acceso a los servicios públicos, el hartazgo fiscal y la desconfianza del pueblo hacia sus élites constituyen, según usted, los primeros síntomas de una crisis social aún más grave?
¿Un ataque frontal? No lo creo. ¿Basta con dudar de la omnipotencia redentora del Estado social para lanzar contra él un ataque violento? ¿Basta con no entusiasmarse por la ingeniería social en nombre del DEI [diversidad, equidad e inclusión] para caer en la violencia teórica? El Estado social tal como se ha construido desde los años treinta, y sobre todo desde los sesenta y setenta, está en quiebra, como lo demuestra la crisis de la deuda, que es ante todo una crisis política. La conversión de cada deseo en necesidad, de cada necesidad en derecho y de cada derecho en derecho fundamental ha generado una estatalización integral de la sociedad, confiando su administración a una tecnoburocracia que la transforma en un laboratorio permanente de experimentación social.
El impuesto, hoy, es un saqueo administrativo maquillado con los rasgos de la justicia fiscal, y sirve concretamente para favorecer la implantación de una nueva civilización entre nosotros, a nuestras expensas. Comprendo que la gente se pregunte hasta qué punto debe consentir al impuesto.
Usted dedica un extenso capítulo a la segunda elección de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Por qué hablar de “contrarrevolución” americana? ¿El trumpismo sería un retorno a una América originaria?
Es así como se percibe. Al menos, vemos en él el deseo de reencontrarse con los orígenes europeos de la nación americana, como lo demuestra la rehabilitación no solo de los Padres Fundadores, sino también de los pioneros, e incluso de Cristóbal Colón, el gran demonizado de los años noventa. Desde esos años, bajo la presión simultánea de la contracultura de los sesenta y de la revolución migratoria iniciada entonces, América había sido invitada a elegir entre dos imaginarios: o bien definirse como una nación multicultural y multicivilizacional —lo que proponía la izquierda—, o bien como una nación radicalmente universalista sin contenido cultural específico más allá del texto constitucional —lo que proponía la derecha.
En ambos casos, la inmigración masiva dejaba de ser un problema, pues simplemente reforzaba la diversidad del país o confirmaba la universalidad de su promesa. Pero la nación americana, entendida como nación histórica, desaparecía. Es con ella con la que el nacional-conservadurismo, más allá de la personalidad tan singular de Trump, desea volver a conectar.
¿Qué es el paleolibertarismo? ¿Puede decirse que Donald Trump se inscribe en esta corriente de pensamiento?
Trump no es paleolibertariano, pero el paleolibertarismo contribuyó a la formación del trumpismo, al menos de su matriz originaria. El paleolibertarismo es una corriente de pensamiento surgida a principios de los años noventa y asociada a la figura de Murray Rothbard. Considera que el Estado social no solo ha pisoteado nuestras libertades, sino sobre todo que ha transformado nuestras sociedades en laboratorios destinados a las experimentaciones sociales e ideológicas más arriesgadas, en nombre de un utopismo promovido por burocracias militantes. Busca conciliar una libertad máxima con un auténtico arraigo. Yo no lo convierto en mi bandera, pero esta filosofía permite iluminar el punto ciego de nuestras sociedades sobreadministradas y dominadas por un régimen diversitario más autoritario de lo que se dice.
Usted afirma que el trumpismo se inscribe en el “que se vayan todos” y el “cesarismo”. ¿Implica el paso hacia un régimen realmente democrático y representativo de las aspiraciones profundas del pueblo un momento inevitable de autoridad?
El cesarismo es un bonapartismo, ¡y la historia francesa no le es ajena! No soy de los que se alegran de los momentos de autoridad; soy un demócrata liberal clásico, hostil al arbitrio estatal. Cuanto menos se meta el Estado en mi vida, más feliz soy. Constato con pesar que el arbitrio se disimula hoy detrás de las mayúsculas con las que le gusta disfrazarse al Estado de derecho, como la Justicia o la Administración. El hecho es que en las sociedades calcificadas, aplastadas por una clase dirigente incapaz que vampiriza el cuerpo social, un poder personal, íntimamente ligado a una mayoría popular hasta entonces sofocada, acaba imponiéndose. No me alegro de ello; simplemente lo constato.
Usted cuestiona el posible “fin del ciclo de 1492”. ¿Estamos asistiendo a los últimos estertores de la civilización occidental?
A veces lo creo. Lo que es seguro es que el mundo ya no está en la hora de la hegemonía occidental y, más aún, que la remontada del sur hacia el norte hace que nuestra civilización esté hoy golpeada por una contra-colonización que, más temprano que tarde, hará que los pueblos históricos que la componen se conviertan en minorías en sus propios países. Y sin embargo, nos obstinamos en una forma de universalismo falsificado, autodestructivo, que nos empuja —al menos a nuestra clase dirigente— a consentir la sumersión migratoria, que es la única cuestión realmente existencial hoy. De aquí a unas décadas, seremos en nuestros propios países —los únicos que tenemos— pueblos minoritarios, privados de poder y obligados a negociar nuestros derechos con nuevas mayorías recientemente instaladas. ¿Quién fue el imbécil que creyó que eso podía salir bien?
![[Img #29271]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/11_2025/1306_screenshot-2025-11-24-at-07-55-30-mathieu-bock-cote-buscar-con-google.png) Mathieu Bock-Côté (Montreal, 1980) es uno de los intelectuales más influyentes y polémicos del universo francófono. Sociólogo, ensayista y analista político, se ha convertido en una de las voces más destacadas del pensamiento conservador contemporáneo. Su obra, prolífica y coherente, se articula en torno a una misma preocupación: la crisis de identidad y de sentido que atraviesan las sociedades occidentales en la era del multiculturalismo, la globalización ideológica y la corrección política convertida en sistema de gobierno cultural.
Mathieu Bock-Côté (Montreal, 1980) es uno de los intelectuales más influyentes y polémicos del universo francófono. Sociólogo, ensayista y analista político, se ha convertido en una de las voces más destacadas del pensamiento conservador contemporáneo. Su obra, prolífica y coherente, se articula en torno a una misma preocupación: la crisis de identidad y de sentido que atraviesan las sociedades occidentales en la era del multiculturalismo, la globalización ideológica y la corrección política convertida en sistema de gobierno cultural.
Formado en sociología en la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM), Bock-Côté se dio a conocer como investigador especializado en nacionalismo, historia intelectual y medios de comunicación antes de adquirir notoriedad como editorialista en distintos medios de Canadá y Francia. Su llegada al espacio público francés —particularmente a través de Le Figaro, CNews y diversas revistas de debate— lo consolidó como un pensador capaz de tender puentes entre la tradición conservadora europea y la norteamericana.
Autor de numerosos ensayos, Bock-Côté ha analizado con agudeza fenómenos como el ascenso del populismo izquierdista, la ingeniería social progresista, la transformación de la democracia liberal en “régimen diversitario” y la erosión de las culturas nacionales. Su estilo combina erudición sociológica, claridad argumentativa y un gusto deliberado por la controversia intelectual. Sus críticos lo acusan de alarmismo; sus lectores, en cambio, encuentran en él una rara mezcla de rigor conceptual y valentía diagnóstica en un tiempo de gravísimo conformismo ideológico.
En Les deux Occidents (Los Dos Occidentes), su obra más reciente, Bock-Côté propone una tesis de largo alcance: el mundo occidental ya no forma un bloque homogéneo, sino que se ha fracturado entre una América que vive una contrarrevolución identitaria y una Europa que se adentra en lo que él denomina una “neo-sovietización progresista”. La entrevista que sigue, publicada en el parisimo Le Journal du Dimanche profundiza en este análisis y en las tensiones —históricas, políticas y civilizatorias— que, según él, definen nuestro tiempo.
En su libro Los Dos Occidentes, usted opone, por un lado, la América trumpista, nacionalista, conservadora y proteccionista, y por otro lado la Europa progresista, “neosoviética”, posnacional, estatista, “colonizada” según usted por un “socialismo mental”. ¿Hasta dónde puede llevarse esta metáfora? ¿Diría que hoy existe un telón de acero entre estos dos bloques?
El “verdadero nombre” del Muro de Berlín era el “muro de protección antifascista”, también llamado el “baluarte de protección antifascista” (según la propaganda de la RDA). A la luz de la actualidad, iría incluso más lejos: hoy se busca no solo levantar un nuevo telón de acero, sino también un nuevo Muro de Berlín entre ambas orillas del Atlántico. La nomenklatura europeísta, aterrorizada por la victoria trumpista —en la que ve, con razón, el triunfo de la revuelta populista que recorre el mundo occidental desde principios de los años 1990— ha lanzado un “¡No pasarán!” adaptado a los años 2025, tanto más cuanto que interpreta esa revuelta populista como una forma de fascismo renaciente, lo cual es evidentemente absurdo.
A partir de ahí, Europa Occidental y sus dependencias orientales —que recuerdan a un Pacto de Varsovia invertido— se sovietizan: se ha visto con la anulación de las elecciones en Rumanía porque el resultado no agradaba a la casta, con la voluntad manifiesta de prohibir al principal partido de oposición en Alemania (AfD), o con la intención declarada en Francia por parte del Consejo Constitucional de reducir el perímetro del referéndum. La censura se banaliza y generaliza. El régimen diversitario barre la decoración democrática -a la que consentía mientras no se sintiera amenazado- para caer en un autoritarismo que se reclama del Estado de derecho.
Su libro es también un ataque frontal contra la intrusión del Estado en la esfera privada, especialmente en Francia. Pero a ello se añade una paradoja: el Estado se muestra cada vez más intervencionista en un momento de crisis de nuestro modelo social. ¿La degradación del acceso a los servicios públicos, el hartazgo fiscal y la desconfianza del pueblo hacia sus élites constituyen, según usted, los primeros síntomas de una crisis social aún más grave?
¿Un ataque frontal? No lo creo. ¿Basta con dudar de la omnipotencia redentora del Estado social para lanzar contra él un ataque violento? ¿Basta con no entusiasmarse por la ingeniería social en nombre del DEI [diversidad, equidad e inclusión] para caer en la violencia teórica? El Estado social tal como se ha construido desde los años treinta, y sobre todo desde los sesenta y setenta, está en quiebra, como lo demuestra la crisis de la deuda, que es ante todo una crisis política. La conversión de cada deseo en necesidad, de cada necesidad en derecho y de cada derecho en derecho fundamental ha generado una estatalización integral de la sociedad, confiando su administración a una tecnoburocracia que la transforma en un laboratorio permanente de experimentación social.
El impuesto, hoy, es un saqueo administrativo maquillado con los rasgos de la justicia fiscal, y sirve concretamente para favorecer la implantación de una nueva civilización entre nosotros, a nuestras expensas. Comprendo que la gente se pregunte hasta qué punto debe consentir al impuesto.
Usted dedica un extenso capítulo a la segunda elección de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Por qué hablar de “contrarrevolución” americana? ¿El trumpismo sería un retorno a una América originaria?
Es así como se percibe. Al menos, vemos en él el deseo de reencontrarse con los orígenes europeos de la nación americana, como lo demuestra la rehabilitación no solo de los Padres Fundadores, sino también de los pioneros, e incluso de Cristóbal Colón, el gran demonizado de los años noventa. Desde esos años, bajo la presión simultánea de la contracultura de los sesenta y de la revolución migratoria iniciada entonces, América había sido invitada a elegir entre dos imaginarios: o bien definirse como una nación multicultural y multicivilizacional —lo que proponía la izquierda—, o bien como una nación radicalmente universalista sin contenido cultural específico más allá del texto constitucional —lo que proponía la derecha.
En ambos casos, la inmigración masiva dejaba de ser un problema, pues simplemente reforzaba la diversidad del país o confirmaba la universalidad de su promesa. Pero la nación americana, entendida como nación histórica, desaparecía. Es con ella con la que el nacional-conservadurismo, más allá de la personalidad tan singular de Trump, desea volver a conectar.
¿Qué es el paleolibertarismo? ¿Puede decirse que Donald Trump se inscribe en esta corriente de pensamiento?
Trump no es paleolibertariano, pero el paleolibertarismo contribuyó a la formación del trumpismo, al menos de su matriz originaria. El paleolibertarismo es una corriente de pensamiento surgida a principios de los años noventa y asociada a la figura de Murray Rothbard. Considera que el Estado social no solo ha pisoteado nuestras libertades, sino sobre todo que ha transformado nuestras sociedades en laboratorios destinados a las experimentaciones sociales e ideológicas más arriesgadas, en nombre de un utopismo promovido por burocracias militantes. Busca conciliar una libertad máxima con un auténtico arraigo. Yo no lo convierto en mi bandera, pero esta filosofía permite iluminar el punto ciego de nuestras sociedades sobreadministradas y dominadas por un régimen diversitario más autoritario de lo que se dice.
Usted afirma que el trumpismo se inscribe en el “que se vayan todos” y el “cesarismo”. ¿Implica el paso hacia un régimen realmente democrático y representativo de las aspiraciones profundas del pueblo un momento inevitable de autoridad?
El cesarismo es un bonapartismo, ¡y la historia francesa no le es ajena! No soy de los que se alegran de los momentos de autoridad; soy un demócrata liberal clásico, hostil al arbitrio estatal. Cuanto menos se meta el Estado en mi vida, más feliz soy. Constato con pesar que el arbitrio se disimula hoy detrás de las mayúsculas con las que le gusta disfrazarse al Estado de derecho, como la Justicia o la Administración. El hecho es que en las sociedades calcificadas, aplastadas por una clase dirigente incapaz que vampiriza el cuerpo social, un poder personal, íntimamente ligado a una mayoría popular hasta entonces sofocada, acaba imponiéndose. No me alegro de ello; simplemente lo constato.
Usted cuestiona el posible “fin del ciclo de 1492”. ¿Estamos asistiendo a los últimos estertores de la civilización occidental?
A veces lo creo. Lo que es seguro es que el mundo ya no está en la hora de la hegemonía occidental y, más aún, que la remontada del sur hacia el norte hace que nuestra civilización esté hoy golpeada por una contra-colonización que, más temprano que tarde, hará que los pueblos históricos que la componen se conviertan en minorías en sus propios países. Y sin embargo, nos obstinamos en una forma de universalismo falsificado, autodestructivo, que nos empuja —al menos a nuestra clase dirigente— a consentir la sumersión migratoria, que es la única cuestión realmente existencial hoy. De aquí a unas décadas, seremos en nuestros propios países —los únicos que tenemos— pueblos minoritarios, privados de poder y obligados a negociar nuestros derechos con nuevas mayorías recientemente instaladas. ¿Quién fue el imbécil que creyó que eso podía salir bien?