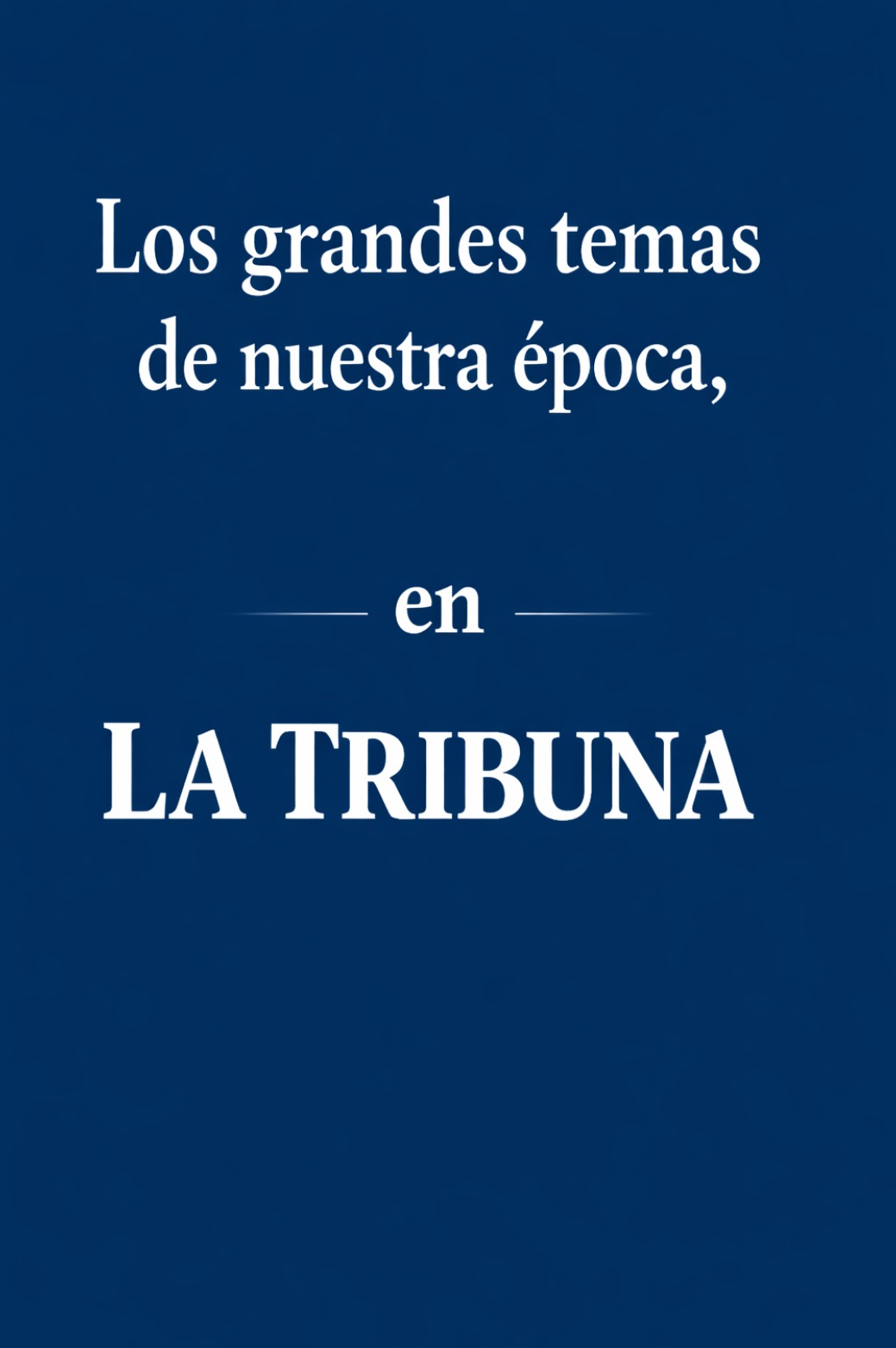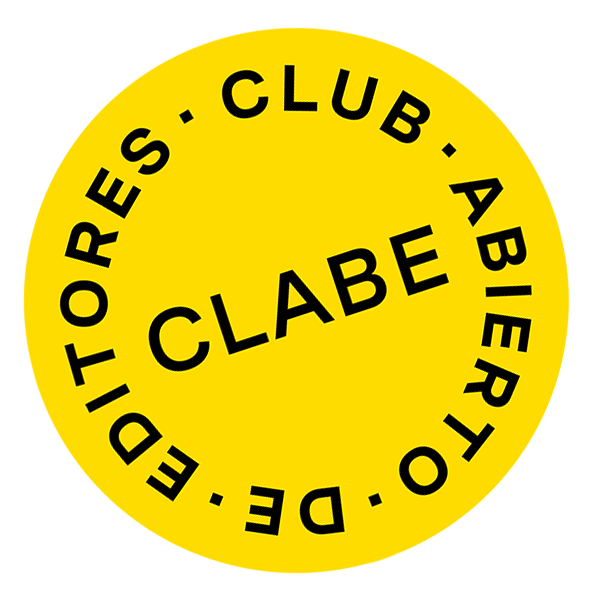Proyectos estrella y proyectos estrellados
Hace unos días ha muerto en Santa Mónica, California, Frank Gehry, el arquitecto canadiense que con su diseño del Museo Guggenheim ha puesto a Bilbao en el mapa de la arquitectura mundial.
De hecho, la capital vizcaína es conocida a nivel global por ese edificio de titanio, que al fallecer Gehry ha vuelto a ser portada de toda la prensa internacional y a aparecer en los informativos de los grandes medios de comunicación mundiales.
¿Fue el Museo Guggenheim Bilbao un milagro puntual surgido en la mente de Gehry justo cuando fue convocado para proponer ideas para el Museo? No, el espectacular edificio de titanio no surgió milagrosamente de la nada, sino de un gran trabajo previo.
Cuando en 1991 se decidió construir el museo de Bilbao, se organizó un concurso restringido que duró unos pocos días; para el mismo se invitó a presentar propuestas exclusivamente a tres referentes de la arquitectura mundial: Frank Gehry, Arata Isozaki y al equipo Coop Himmelblau. El primero ganó con una versión reducida de un proyecto que ya tenia antes in mente: el colosal Auditorio Disney de Los Ángeles. Sólo precisaba adaptarlo, como un hijo pequeño junto al Nervión.
Por más que se quiera a veces hacer olvidar este antecedente (ignoro por qué, pues estás profundas raíces explican su calidad y éxito), aunque el museo bilbaíno fue ciertamente construido antes que el de Los Ángeles, los diseños del Walt Disney Concert Hall son anteriores. Se atrasó su construcción por falta de fondos, (quizás porque los americanos no tenían a mano la cornucopia de una Hacienda Foral).
Ello no es en absoluto un demérito de la obra de Gehry. Lo mismo sucedió con la, en su día, bellísima catedral de Bosra (Siria), el precedente de Santa Sofía en Constantinopla, una primera versión de un templo con cúpula circular sobre base cuadrada. Bilbao y Los Ángeles comparten, cada uno a su escala dos versiones de una extraordinaria creación de Gehry.
Como museo, el Guggenheim Bilbao ha hecho buena a nivel cultural, la reflexión de Marshall McLuhan de que “el medio es el mensaje”: lo que importa para el público del museo no es tanto su colección concreta de arte, sino su brillante y espectacular continente, que influye en cómo la percibe y se comporta frente a ella el visitante, mucho más que su naturaleza o interés artístico real.
De alguna manera el continente sacraliza, a nivel cultural, el contenido. Como sucedía en la edad media con las catedrales góticas, llenas de retablos e imágenes, que adquirían una dimensión espiritual por el maravilloso lugar sagrado donde estaban expuestas (obras que hoy, fuera de su contexto religioso, vistas en un museo paradójicamente pierden totalmente: nadie reza en el Prado o en el Louvre a una Madona, que fue creada para generar devoción y no turismo cultural.
Lo que Gehry creó en Bilbao es, más que un museo contenedor y expositor de colecciones, el equivalente a una catedral moderna, donde el visitante, por el solo hecho de peregrinar hasta aquel “templo del arte” recibe una suerte de “gracia cultural”, entienda o no lo que ve (por eso, cuando unos bromistas colgaron hace años en el museo una obra “fake”, nadie notó durante largo tiempo que era una broma, pues su ubicación en el sancta sanctorum del arte la sacralizaba a pesar de su falta de calidad). Para el visitante, si una obra de arte moderno (generalmente difíciles de comprender) luce en el Guggenheim, es que será una obra maestra.
El de Frank Gehry fue un magnífico proyecto, nacido a orillas del Pacífico y que encontró su buena estrella a orillas del Cantábrico, donde hoy aún luce como una obra cumbre de la arquitectura de finales del siglo XX.
Pero, no siempre el éxito corona los proyectos, algunos se quedan en simples estrellas fugaces: brillan un tiempo y se apagan para siempre en las brumas del olvido mediático.
Muy pocos años antes del Guggenheim de Gehry hubo en el mismo Bilbao otro megaproyecto que también pretendió reinventar Bilbao con un edificio que hubiera sido pasmo de propios y extraños.
A finales de los años 80, Bilbao, una ciudad industrial en decadencia, gris y golpeada por la crisis y el terrorismo, buscaba reinventarse. En ese contexto surgió una de las propuestas más audaces, polémicas —y hoy casi olvidadas— de su historia arquitectónica: instalar en medio de la villa un enorme cubo de cristal dentro de la Alhóndiga, el histórico edificio modernista de Ricardo Bastida destinado al almacenamiento de vino, entonces sin uso.
La idea era convertir la Alhóndiga en un gran espacio cultural cuyo emblema sería un volumen geométrico puro, transparente, visible desde distintos puntos y capaz de representar el nuevo espíritu de la ciudad. Si París fue revitalizado por la torre Eiffel, Bilbao lo sería por el cubo propuesto por su entonces alcalde, José María Gorordo.
El escultor Jorge Oteiza vio en la propuesta algo que conectaba con su pensamiento artístico: el cubo como “caja vacía”, un espacio desocupado que adquiere significado por su propia ausencia de contenido.
Para Oteiza, la intervención tenía un valor espiritual y urbanístico: un gesto de modernidad capaz de activar el espacio de la ciudad desde el vacío.
La ciudadanía no acabó de comprender el proyecto, y el partido del propio alcalde al final tampoco, por lo que este no prosperó.
Los cambios que sufrió, su falta de definición, las dudas sobre su utilidad y su coste, y la dimisión de su promotor en 1991, dejaron al “cubo de Gorordo” en el limbo de las ideas no realizadas.
¿Cuál fue su pecado original?: el “cubo de Gorordo” no surgió de un largo trabajo arquitectónico previo, fue una espectacular idea geométrica pura, que se pretendió aplicar en un entorno inadecuado, sin un plan de uso racional que justificara la inversión necesaria.
Los proyectos de Gehry en Los Ángeles y Bilbao, tenían usos comprensibles, auditorio y museo de arte moderno, y serían ambos catedrales de la cultura para un amplio público local e internacional, pero el bello cubo de cristal de 70 metros de lado de la Alhóndiga bilbaína, sería siempre eso: un cubo vacío.
Un proyecto que nació estrellado, pues la sociedad, como la naturaleza tiene horror al vacío.
(*) Arturo Aldecoa Ruiz. Apoderado en las Juntas Generales de Bizkaia 1999 - 2019
Hace unos días ha muerto en Santa Mónica, California, Frank Gehry, el arquitecto canadiense que con su diseño del Museo Guggenheim ha puesto a Bilbao en el mapa de la arquitectura mundial.
De hecho, la capital vizcaína es conocida a nivel global por ese edificio de titanio, que al fallecer Gehry ha vuelto a ser portada de toda la prensa internacional y a aparecer en los informativos de los grandes medios de comunicación mundiales.
¿Fue el Museo Guggenheim Bilbao un milagro puntual surgido en la mente de Gehry justo cuando fue convocado para proponer ideas para el Museo? No, el espectacular edificio de titanio no surgió milagrosamente de la nada, sino de un gran trabajo previo.
Cuando en 1991 se decidió construir el museo de Bilbao, se organizó un concurso restringido que duró unos pocos días; para el mismo se invitó a presentar propuestas exclusivamente a tres referentes de la arquitectura mundial: Frank Gehry, Arata Isozaki y al equipo Coop Himmelblau. El primero ganó con una versión reducida de un proyecto que ya tenia antes in mente: el colosal Auditorio Disney de Los Ángeles. Sólo precisaba adaptarlo, como un hijo pequeño junto al Nervión.
Por más que se quiera a veces hacer olvidar este antecedente (ignoro por qué, pues estás profundas raíces explican su calidad y éxito), aunque el museo bilbaíno fue ciertamente construido antes que el de Los Ángeles, los diseños del Walt Disney Concert Hall son anteriores. Se atrasó su construcción por falta de fondos, (quizás porque los americanos no tenían a mano la cornucopia de una Hacienda Foral).
Ello no es en absoluto un demérito de la obra de Gehry. Lo mismo sucedió con la, en su día, bellísima catedral de Bosra (Siria), el precedente de Santa Sofía en Constantinopla, una primera versión de un templo con cúpula circular sobre base cuadrada. Bilbao y Los Ángeles comparten, cada uno a su escala dos versiones de una extraordinaria creación de Gehry.
Como museo, el Guggenheim Bilbao ha hecho buena a nivel cultural, la reflexión de Marshall McLuhan de que “el medio es el mensaje”: lo que importa para el público del museo no es tanto su colección concreta de arte, sino su brillante y espectacular continente, que influye en cómo la percibe y se comporta frente a ella el visitante, mucho más que su naturaleza o interés artístico real.
De alguna manera el continente sacraliza, a nivel cultural, el contenido. Como sucedía en la edad media con las catedrales góticas, llenas de retablos e imágenes, que adquirían una dimensión espiritual por el maravilloso lugar sagrado donde estaban expuestas (obras que hoy, fuera de su contexto religioso, vistas en un museo paradójicamente pierden totalmente: nadie reza en el Prado o en el Louvre a una Madona, que fue creada para generar devoción y no turismo cultural.
Lo que Gehry creó en Bilbao es, más que un museo contenedor y expositor de colecciones, el equivalente a una catedral moderna, donde el visitante, por el solo hecho de peregrinar hasta aquel “templo del arte” recibe una suerte de “gracia cultural”, entienda o no lo que ve (por eso, cuando unos bromistas colgaron hace años en el museo una obra “fake”, nadie notó durante largo tiempo que era una broma, pues su ubicación en el sancta sanctorum del arte la sacralizaba a pesar de su falta de calidad). Para el visitante, si una obra de arte moderno (generalmente difíciles de comprender) luce en el Guggenheim, es que será una obra maestra.
El de Frank Gehry fue un magnífico proyecto, nacido a orillas del Pacífico y que encontró su buena estrella a orillas del Cantábrico, donde hoy aún luce como una obra cumbre de la arquitectura de finales del siglo XX.
Pero, no siempre el éxito corona los proyectos, algunos se quedan en simples estrellas fugaces: brillan un tiempo y se apagan para siempre en las brumas del olvido mediático.
Muy pocos años antes del Guggenheim de Gehry hubo en el mismo Bilbao otro megaproyecto que también pretendió reinventar Bilbao con un edificio que hubiera sido pasmo de propios y extraños.
A finales de los años 80, Bilbao, una ciudad industrial en decadencia, gris y golpeada por la crisis y el terrorismo, buscaba reinventarse. En ese contexto surgió una de las propuestas más audaces, polémicas —y hoy casi olvidadas— de su historia arquitectónica: instalar en medio de la villa un enorme cubo de cristal dentro de la Alhóndiga, el histórico edificio modernista de Ricardo Bastida destinado al almacenamiento de vino, entonces sin uso.
La idea era convertir la Alhóndiga en un gran espacio cultural cuyo emblema sería un volumen geométrico puro, transparente, visible desde distintos puntos y capaz de representar el nuevo espíritu de la ciudad. Si París fue revitalizado por la torre Eiffel, Bilbao lo sería por el cubo propuesto por su entonces alcalde, José María Gorordo.
El escultor Jorge Oteiza vio en la propuesta algo que conectaba con su pensamiento artístico: el cubo como “caja vacía”, un espacio desocupado que adquiere significado por su propia ausencia de contenido.
Para Oteiza, la intervención tenía un valor espiritual y urbanístico: un gesto de modernidad capaz de activar el espacio de la ciudad desde el vacío.
La ciudadanía no acabó de comprender el proyecto, y el partido del propio alcalde al final tampoco, por lo que este no prosperó.
Los cambios que sufrió, su falta de definición, las dudas sobre su utilidad y su coste, y la dimisión de su promotor en 1991, dejaron al “cubo de Gorordo” en el limbo de las ideas no realizadas.
¿Cuál fue su pecado original?: el “cubo de Gorordo” no surgió de un largo trabajo arquitectónico previo, fue una espectacular idea geométrica pura, que se pretendió aplicar en un entorno inadecuado, sin un plan de uso racional que justificara la inversión necesaria.
Los proyectos de Gehry en Los Ángeles y Bilbao, tenían usos comprensibles, auditorio y museo de arte moderno, y serían ambos catedrales de la cultura para un amplio público local e internacional, pero el bello cubo de cristal de 70 metros de lado de la Alhóndiga bilbaína, sería siempre eso: un cubo vacío.
Un proyecto que nació estrellado, pues la sociedad, como la naturaleza tiene horror al vacío.
(*) Arturo Aldecoa Ruiz. Apoderado en las Juntas Generales de Bizkaia 1999 - 2019