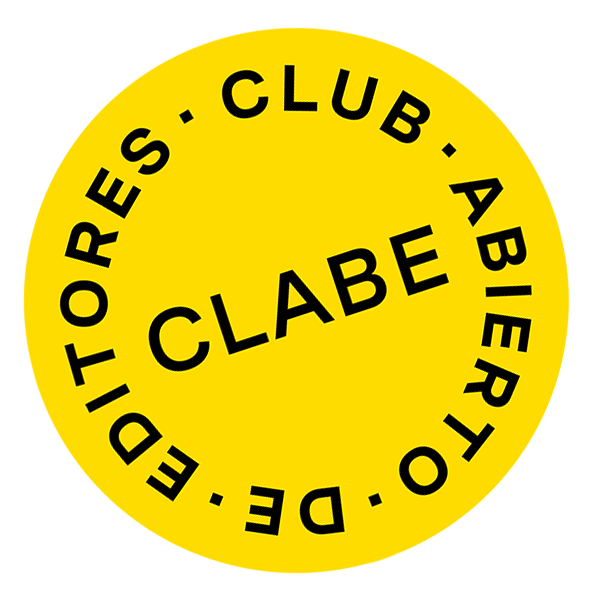El castigo de Prometeo o la repetición en el capitalismo
Algo tan noble como el hígado merece una especial consideración. Por ello es que no me extraña que Zeus lo haya escogido para equilibrar la osadía de Prometeo. Él buscaba para el titán un castigo peor que la muerte: buscaba encadenarlo. Solo así podría mantenerlo a raya. Al fin y al cabo, muchos mitos nos cuentan que el Hades no era un lugar de residencia permanente y Zeus un dios sin debilidades. Prometeo, dador del fuego y defensor del ser humano, se hallaba en constante agonía bajo la carga de aquellos míseros días. El sol se alzaba como gran espectador sobre el gotear de su sangrante cuerpo. "Un poco más" se decía con la voz llena de súplicas cuando la noche iniciaba su ascenso y el águila, satisfecha, tragaba el último bocado antes de emprender el vuelo a su descanso. Prometeo sentía la regeneración igual que un bálsamo de gran placer. Su hígado, previamente devorado en la sangre de su valor, regeneraba sus facultades en la nobleza de su respiración. Muy lentamente, todo volvía a estar tranquilo. Las noches, contrarias al segador calor del mediodía, se percibían extasiante, llenas de luces y movimiento; igual que un hechizo vivificante o un conjuro de aliento fresco. Cualquier indicio del angustioso suplicio se alejaba en el recuerdo del día. Un mal sueño que había dejado de manifestarse. Ahora, descansaba en el manto de una nueva luz. Ni siquiera sus pensamientos podían recordarle que el día regresaría dentro de poco y que su hígado angustioso aullaría de nuevo entre el pico y la carroña.
En los albores de la modernidad, una máquina, de brillo metálico y melodía chirriante, empezó a girar; glacial y obediente como dios del nuevo mundo. El ser humano, el hombre corriente para ser exactos, sin más objetivo que el de sobrevivir un día más, al verse, como Prometeo, encadenado, hizo lo único posible para un ser más débil que un dios; sin más remedio, empezó a anhelar aquellos instantes de placer que le otorgaba la ginebra, el hada verde o, en un tiempo más sofisticado y evolutivamente más ensimismado, el teléfono. ¿Qué más puede hacer si la propia estructura de la sociedad no le brinda ningún alivio al darle lo mínimo para sobrevivir mientras lo estruja y lo golpea, lo escupe y lo llama trabajador del mes? A estas alturas sabemos que ser el animal de carga de un empresario tiene la ventaja de la supervivencia, y ninguna más que esa. Antes, cuando el mundo era peligroso, el hombre se buscaba la comida en el campo o en medio del mar; ahora escribe en un teclado, sobreviviendo más años, años productivos de trabajo asalariado. No podemos afirmar que vivamos más intensamente; tal vez, y en todo caso, vivimos más extasiados, aletargados y neuróticos, buscando experiencias cada vez más fuertes y degradantes, por la extraña razón de que la vida no es suficiente.
Esto es así, y podemos comprenderlo bien, si nos acercamos un poco más. Igual que un analgésico brinda la sensación de que el problema se ha extinguido, así el estimulante aletarga nuestra conciencia al añadir color a nuestra repetición. Deseamos encender la pequeña pantalla y ver que el horario de trabajo ha terminado. La mente busca el teléfono entre pensamientos; anhelante, la mano lo agarra con la urgencia propia de un niño sin control. Aunque su cuerpo esté presente, su mente hace mucho ha dejado de escuchar; el otro es solo uno más, un objeto a despreciar, puesto que su voz toma la vara del calor sofocante del mediodía. El hombre moderno, trabajador y proletario vive en una constante anticipación: «Un poco más» se dice al ver cómo las manecillas llegan al número cinco, «la carroña se ha ido y es momento de recuperarse».
Aquí, sin embargo, pese a lo llamativo de las luces de neón y de la tecnología de punta, ocurre algo interesante: el trabajo nunca fue la cadena. Podemos afirmar que el hombre moderno, con total razón, vive en una jaula con el fin único de conseguir un plato de comida para su familia; muchos ya ni siquiera piensan en tener una, debido a la ínfima cantidad de su salario; y aun así el castigo de Prometeo fue el ciclo, el hígado destrozado solo fue el aperitivo. Cuando el trabajo termina y el consumismo empieza, nos sentimos dichosos, regenerados, listos para un nuevo día de esclavitud asalariada, ¿es así? Si no te has creído el cuento de que el dinero es lo que importa más, es posible que te encuentres a ti mismo a las dos de la mañana, con los ojos irritados, hinchados de cansancio, y que, entre suspiros, en un largo desear, te plantees cambiar de vida, intentando detener el reloj que sigue caminando hacia un nuevo día de insultos, clientes estresados y promesas futuras. La película termina, el videojuego también, las prostitutas de la gran pantalla necesitan dormir. Solo te queda ir a la cama para repetir el día, una y otra vez. Te encuentras dentro de la máquina de la que hablamos; el nuevo dios cíclico te ha encadenado.
¿Cómo romper aquella repetición? No lo sé. Pero, en las circunstancias actuales, donde el cambio permanece en un deseo, donde la resignación, el cansancio y lo instantáneo cubren el mundo moderno, no se pierde nada con hacer algo distinto. El primer paso, a mi parecer, no sería el de cambiar un sistema roto, como todos los anteriores; incluso es posible la imposibilidad de dicho fin; aun así, creo que no suena mal el destruir la ilusión que el sistema nos quiere vender, dado que solo desde dicha posición podremos mejorarlo. La agencia del hombre, su capacidad para construir con su libertad algo valioso, parte de su voluntad de decidir y hacer, y no de estar comprando, jugando o satisfaciéndose detrás de una pantalla. Tómalo así: para que Prometeo deje de ser un prisionero, deseante en su miseria, tiene que dejar de creer que está solo, atrapado en algo que se percibe como inevitable.
Algo tan noble como el hígado merece una especial consideración. Por ello es que no me extraña que Zeus lo haya escogido para equilibrar la osadía de Prometeo. Él buscaba para el titán un castigo peor que la muerte: buscaba encadenarlo. Solo así podría mantenerlo a raya. Al fin y al cabo, muchos mitos nos cuentan que el Hades no era un lugar de residencia permanente y Zeus un dios sin debilidades. Prometeo, dador del fuego y defensor del ser humano, se hallaba en constante agonía bajo la carga de aquellos míseros días. El sol se alzaba como gran espectador sobre el gotear de su sangrante cuerpo. "Un poco más" se decía con la voz llena de súplicas cuando la noche iniciaba su ascenso y el águila, satisfecha, tragaba el último bocado antes de emprender el vuelo a su descanso. Prometeo sentía la regeneración igual que un bálsamo de gran placer. Su hígado, previamente devorado en la sangre de su valor, regeneraba sus facultades en la nobleza de su respiración. Muy lentamente, todo volvía a estar tranquilo. Las noches, contrarias al segador calor del mediodía, se percibían extasiante, llenas de luces y movimiento; igual que un hechizo vivificante o un conjuro de aliento fresco. Cualquier indicio del angustioso suplicio se alejaba en el recuerdo del día. Un mal sueño que había dejado de manifestarse. Ahora, descansaba en el manto de una nueva luz. Ni siquiera sus pensamientos podían recordarle que el día regresaría dentro de poco y que su hígado angustioso aullaría de nuevo entre el pico y la carroña.
En los albores de la modernidad, una máquina, de brillo metálico y melodía chirriante, empezó a girar; glacial y obediente como dios del nuevo mundo. El ser humano, el hombre corriente para ser exactos, sin más objetivo que el de sobrevivir un día más, al verse, como Prometeo, encadenado, hizo lo único posible para un ser más débil que un dios; sin más remedio, empezó a anhelar aquellos instantes de placer que le otorgaba la ginebra, el hada verde o, en un tiempo más sofisticado y evolutivamente más ensimismado, el teléfono. ¿Qué más puede hacer si la propia estructura de la sociedad no le brinda ningún alivio al darle lo mínimo para sobrevivir mientras lo estruja y lo golpea, lo escupe y lo llama trabajador del mes? A estas alturas sabemos que ser el animal de carga de un empresario tiene la ventaja de la supervivencia, y ninguna más que esa. Antes, cuando el mundo era peligroso, el hombre se buscaba la comida en el campo o en medio del mar; ahora escribe en un teclado, sobreviviendo más años, años productivos de trabajo asalariado. No podemos afirmar que vivamos más intensamente; tal vez, y en todo caso, vivimos más extasiados, aletargados y neuróticos, buscando experiencias cada vez más fuertes y degradantes, por la extraña razón de que la vida no es suficiente.
Esto es así, y podemos comprenderlo bien, si nos acercamos un poco más. Igual que un analgésico brinda la sensación de que el problema se ha extinguido, así el estimulante aletarga nuestra conciencia al añadir color a nuestra repetición. Deseamos encender la pequeña pantalla y ver que el horario de trabajo ha terminado. La mente busca el teléfono entre pensamientos; anhelante, la mano lo agarra con la urgencia propia de un niño sin control. Aunque su cuerpo esté presente, su mente hace mucho ha dejado de escuchar; el otro es solo uno más, un objeto a despreciar, puesto que su voz toma la vara del calor sofocante del mediodía. El hombre moderno, trabajador y proletario vive en una constante anticipación: «Un poco más» se dice al ver cómo las manecillas llegan al número cinco, «la carroña se ha ido y es momento de recuperarse».
Aquí, sin embargo, pese a lo llamativo de las luces de neón y de la tecnología de punta, ocurre algo interesante: el trabajo nunca fue la cadena. Podemos afirmar que el hombre moderno, con total razón, vive en una jaula con el fin único de conseguir un plato de comida para su familia; muchos ya ni siquiera piensan en tener una, debido a la ínfima cantidad de su salario; y aun así el castigo de Prometeo fue el ciclo, el hígado destrozado solo fue el aperitivo. Cuando el trabajo termina y el consumismo empieza, nos sentimos dichosos, regenerados, listos para un nuevo día de esclavitud asalariada, ¿es así? Si no te has creído el cuento de que el dinero es lo que importa más, es posible que te encuentres a ti mismo a las dos de la mañana, con los ojos irritados, hinchados de cansancio, y que, entre suspiros, en un largo desear, te plantees cambiar de vida, intentando detener el reloj que sigue caminando hacia un nuevo día de insultos, clientes estresados y promesas futuras. La película termina, el videojuego también, las prostitutas de la gran pantalla necesitan dormir. Solo te queda ir a la cama para repetir el día, una y otra vez. Te encuentras dentro de la máquina de la que hablamos; el nuevo dios cíclico te ha encadenado.
¿Cómo romper aquella repetición? No lo sé. Pero, en las circunstancias actuales, donde el cambio permanece en un deseo, donde la resignación, el cansancio y lo instantáneo cubren el mundo moderno, no se pierde nada con hacer algo distinto. El primer paso, a mi parecer, no sería el de cambiar un sistema roto, como todos los anteriores; incluso es posible la imposibilidad de dicho fin; aun así, creo que no suena mal el destruir la ilusión que el sistema nos quiere vender, dado que solo desde dicha posición podremos mejorarlo. La agencia del hombre, su capacidad para construir con su libertad algo valioso, parte de su voluntad de decidir y hacer, y no de estar comprando, jugando o satisfaciéndose detrás de una pantalla. Tómalo así: para que Prometeo deje de ser un prisionero, deseante en su miseria, tiene que dejar de creer que está solo, atrapado en algo que se percibe como inevitable.