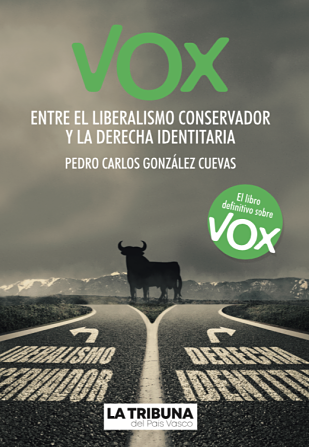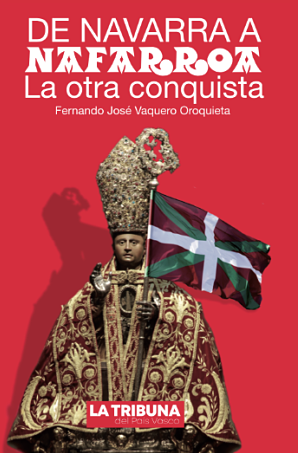Se trata del principal estudio que se ha realizado hasta la fecha sobre la actividad terrorista padecida en EspaГұa a lo largo de los Гәltimos cuarenta aГұos
El вҖңInforme ForondaвҖқ recomienda a las instituciones вҖңreivindicar a las vГӯctimas del terrorismo, atribuir responsabilidades a los victimarios y asentar una cultura democrГЎtica en el PaГӯs VascoвҖқ
![[Img #5805]](upload/img/periodico/img_5805.jpg) El Instituto de Historia Social ValentГӯn de Foronda ha elaborado recientemente el informe вҖңLos contextos histГіricos del terrorismo en el PaГӯs Vasco y la consideraciГіn social de sus vГӯctimas (1968-2010)вҖқ. Este extenso trabajo, del que es autor RaГәl LГіpez Romo, es uno de los mГЎs completos que se ha realizado hasta la fecha sobre el terrorismo en Euskadi y parte de la consideraciГіn de que a lo largo de mГЎs de cuarenta aГұos el terrorismo ha constituido un factor de primera importancia en nuestra historia, вҖңcondicionando todas las dimensiones de la vida ciudadanaвҖқ. Y, por ello, ha analizado los efectos de la violencia en Euskadi a lo largo de cuatro grandes etapas: franquismo, transiciГіn, consolidaciГіn democrГЎtica y вҖңsocializaciГіn del sufrimientoвҖқ.
El Instituto de Historia Social ValentГӯn de Foronda ha elaborado recientemente el informe вҖңLos contextos histГіricos del terrorismo en el PaГӯs Vasco y la consideraciГіn social de sus vГӯctimas (1968-2010)вҖқ. Este extenso trabajo, del que es autor RaГәl LГіpez Romo, es uno de los mГЎs completos que se ha realizado hasta la fecha sobre el terrorismo en Euskadi y parte de la consideraciГіn de que a lo largo de mГЎs de cuarenta aГұos el terrorismo ha constituido un factor de primera importancia en nuestra historia, вҖңcondicionando todas las dimensiones de la vida ciudadanaвҖқ. Y, por ello, ha analizado los efectos de la violencia en Euskadi a lo largo de cuatro grandes etapas: franquismo, transiciГіn, consolidaciГіn democrГЎtica y вҖңsocializaciГіn del sufrimientoвҖқ.
El вҖңInforme ForondaвҖқ, en sus consideraciones finales, explica que la consideraciГіn social de las vГӯctimas del terrorismo ha variado significativamente a lo largo de dichas etapas. вҖңLas primeras vГӯctimas reconocidas como tales por una parte considerable de la sociedad vasca fueron las que provocГі la dictadura franquista en relaciГіn con la actividad inicial de ETA y, en general, con las movilizaciones contra el rГ©gimen de todo tipo (laboral, ciudadano, polГӯticoвҖҰ). Las vГӯctimas de esta banda no fueron tenidas en cuenta hasta muy tarde, aunque hubo quienes percibieron pronto la amenaza que suponГӯa ETA para los derechos y las libertades (entre otros, algunos dirigentes del PNV durante el franquismo o los intelectuales que firmaron el manifiesto вҖҳAГәn estamos a tiempoвҖҷ, en 1980)вҖқ.
En su trabajo, RaГәl LГіpez Tomo, que ha contado con la colaboraciГіn de los historiadores Luis Castells, JosГ© Antonio PГ©rez PГ©rez y Antonio Rivera, seГұala que, a pesar de nacer contra una dictadura, вҖңel terrorismo de ETA fue mГЎs letal en democracia y, sobre todo, durante la convulsa y difГӯcil Г©poca de la transiciГіn, en la que se enmarcГі el inicio del autogobierno vasco. La empatГӯa y adhesiГіn pГәblica a las vГӯctimas del terrorismo de ETA fue, entonces, testimonial y reducida. Cuando aparecieron como tales, solo lo hicieron como posibles beneficiarias de una indemnizaciГіn, sin apenas presencia o dimensiГіn social ni polГӯtica. Paralelamente, las vГӯctimas de la вҖҳguerra suciaвҖҷ generaron numerosas muestras de respaldo en la calle, incluyendo constantes expresiones de apologГӯa del terrorismo. Fue sobre todo en esta etapa de la transiciГіn de la dictadura a la democracia cuando, por diversas razones, se asentГі la cultura polГӯtica que favoreciГі la perduraciГіn posterior de ETAвҖқ.
La segunda mitad de la dГ©cada de 1980, aГұade la investigaciГіn, con el surgimiento de iniciativas de distinto signo, como el Pacto de Ajuria Enea o Gesto por la Paz, вҖңfue importante para el crecimiento de la reacciГіn social y polГӯtica contra el terrorismo, viniera de donde viniera, y para la solidaridad con sus vГӯctimas. En una sociedad tan castigada por la violencia como muchas veces insensible al padecimiento de los вҖҳotrosвҖҷ, se impulsГі una cultura pacifista, que ponГӯa en valor la condiciГіn humana y rechazaba el uso de la intimidaciГіn y el terror. InfluyГі en ello, entre otras cosas, el hartazgo hacia la brutalidad de los atentados, como los del Hipercor de Barcelona, la plaza de la RepГәblica Dominicana de Madrid o la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. La percepciГіn social de las vГӯctimas y de los victimarios estaba cambiando y el nacionalismo vasco radical reaccionГі ante esa evoluciГіnвҖқ.
вҖңEl planteamiento por este Гәltimo sector a mediados de los noventa de la estrategia de вҖҳsocializaciГіn del sufrimientoвҖҷ fue el corolario de la concepciГіn maniquea y extremista que ETA y su entorno tenГӯan de la polГӯtica. TambiГ©n significГі su declive cuando convirtieron en vГӯctimas a segmentos cada vez mГЎs amplios de la sociedad. El punto de inflexiГіn de la ciudadanГӯa contra el terrorismo fue el secuestro y asesinato de Miguel ГҒngel Blanco en 1997. Ahora bien, las vГӯctimas no se visibilizaron como actores sociales y polГӯticos hasta comienzos del siglo XXI, durante el Gobierno de JosГ© MarГӯa Aznar, cuando el terrorismo se convirtiГі en uno de los temas que mГЎs preocupaban a los espaГұoles y que mayor dimensiГіn adquiriГі, a diverso nivel, en la agenda polГӯticaвҖқ.
Tras el anuncio del вҖңcese definitivoвҖқ de la actividad de ETA, вҖңlos atentados han desaparecido de la escena pГәblica y el terrorismo ha dejado de figurar entre las principales inquietudes de los ciudadanos. No obstante, dicho fenГіmeno no pertenece Гәnicamente al pasado, puesto que sus consecuencias (las vГӯctimas o los debates sobre cГіmo abordar el relato de lo sucedido) se proyectan constantemente sobre nuestro presente y futuroвҖқ. En este sentido, el Informe Foronda asume que вҖңlos historiadores somos los profesionales principalmente competentes para explicar con rigor cГіmo fue ese pasado a partir de las fuentes disponibles, sin perjuicio de las aportaciones que puedan realizar especialistas procedentes de otras disciplinasвҖқ.
La investigaciГіn de LГіpez Romo concreta el balance del terrorismo: 914 muertos en cuarenta y tres aГұos, 845 a manos de ETA y organizaciones afines, que actuaron con particular intensidad en los aГұos claves de la democratizaciГіn, tras la dictadura franquista. Uno de cada tres o cuatro asesinatos de ETA (segГәn la fuente) permanece a dГӯa de hoy sin esclarecer mediante sentencia de autor, igual que ocurre con un tercio de los asesinados por la extrema derecha o por grupos parapoliciales.
вҖңUn 76% de los asesinatos de ETA carecieron de respuesta en forma de movilizaciГіn social de protesta durante la transiciГіn (datos de 1979) y lo mismo ocurriГі en un 82% de los casos durante la primera fase de la consolidaciГіn democrГЎtica (datos de 1984). Al contrario, todos los asesinatos de miembros de ETA contaron con rГ©plicas en forma de huelgas y manifestaciones, incluyendo constantes expresiones de apologГӯa del terrorismoвҖқ.
вҖңDe los heridos en atentados de ETA y otras bandas afines, han sido un total de 2.533 personas las que han tenido acceso a indemnizaciones, sin contar un nГәmero indeterminado que no se ha beneficiado de las mismas por diversos motivos. De aquellas, 709 padecieron secuelas muy graves: gran invalidez, incapacidad permanente absoluta o total. Ochenta personas sufrieron secuestros de diferente duraciГіn, desde un dГӯa hasta 532 en el caso de JosГ© Antonio Ortega Lara. Nueve secuestrados acabaron asesinados y otros catorce fueron liberados por los terroristas tras recibir tiros de castigo en las piernasвҖқ.
El вҖңInforme ForondaвҖқ revela que, solo entre 1971 y 2001, el Consorcio de CompensaciГіn de Seguros pagГі 161.695.499 euros por daГұos personales y materiales provocados por el terrorismo. Hasta 2001, ETA recabГі informaciones de un mГӯnimo de quince mil individuos de diferentes sectores profesionales y procedencias geogrГЎficas. En un momento dado, en 2002, cerca de un millar de personas tuvieron que llevar escolta para proteger sus vidas. Una parte importante de la sociedad vasca ha estado coartada a la hora de participar en polГӯtica y expresar libremente sus ideas.
El documento aГұade que para afianzar el conocimiento de estos aspectos y desarrollar el de otros es deseable y necesaria la iniciativa tanto privada como pГәblica, en este Гәltimo caso mediante polГӯticas activas de investigaciГіn y difusiГіn de nuestro pasado, de las que este informe es una muestra. вҖңComo historiadores nuestra funciГіn no es indicar quГ© direcciГіn debiera tomar dicha intervenciГіn pГәblica, sino asesorar y valorar su adecuaciГіn rigurosa a los acontecimientos pretГ©ritos. En este sentido, planteamos una serie de consideraciones finales, particularmente orientadas a las institucionesвҖқ.
вҖў Primera consideraciГіn: Evitar la relativizaciГіn de las vГӯctimas del terrorismo.
вҖңDignificar a las vГӯctimas del terrorismo implica no considerarlas la consecuencia de una tragedia acaecida en la historia de forma inevitable o como producto de la mala suerte: fueron asesinadas y los responsables son sus victimarios, que tienen nombre y apellidos, y militaban en una u otra organizaciГіn que cometГӯa, y despuГ©s reivindicaba, crГӯmenes que tenГӯan un carГЎcter polГӯtico; es decir, que iban dirigidos a imponer un determinado proyecto de poder. En este sentido, cualquier polГӯtica pГәblica debe descalificar a los perpetradores y evitar la rehabilitaciГіn como tales de estos Гәltimos ante la opiniГіn ciudadana, asГӯ como la relativizaciГіn de sus actividades, que se deriva de su comparaciГіn simГ©trica con violaciones de la ley cometidas por servidores del Estado. Estas fueron responsabilidad de una parte de los funcionarios, mientras la mayorГӯa respetaba las normas del Estado de derecho y de la democracia. Honrar a вҖңtodas las vГӯctimasвҖқ o plantear una вҖңmemoria integradoraвҖқ lleva, si en esas expresiones se incluye tanto a vГӯctimas del terrorismo como a, pongamos por caso, miembros de ETA a los que les explotaron accidentalmente los artefactos que portaban o que resultaron fallecidos en enfrentamientos con las FSE, a igualar a todas esas personas en una suerte de вҖңmemoria nacional niveladoraвҖқ. Del mismo modo, es preciso evitar aquellas referencias a las vГӯctimas del franquismo, merecedoras de reconocimiento y reparaciГіn, cuando se hace con el objeto de justificar el surgimiento del terrorismo en Euskadi o a suavizar su trayectoriaвҖқ.
вҖў Segunda consideraciГіn: Reivindicar a las vГӯctimas de todos los terrorismos.
вҖңLa consideraciГіn social de las vГӯctimas del terrorismo, como hemos expuesto a lo largo de estas pГЎginas, ha evolucionado de la indiferencia al compromiso pГәblico. Ellas, injustamente olvidadas durante largo tiempo, son el testimonio explГӯcito del intento de imponer un proyecto polГӯtico por la fuerza. Es inapropiado establecer diferencias categГіricas entre las vГӯctimas de los diferentes terrorismos, del mismo modo que no debe laminarse moralmente a estas Гәltimas equiparГЎndolas con, como hemos seГұalado en el anterior punto, las vГӯctimas de su propia violencia, cuyo sufrimiento puede ser el mismo, pero cuya significaciГіn polГӯtica es diferente. La reivindicaciГіn de las vГӯctimas de todos los terrorismos incluye ciertos casos en las que las mismas fueron vГӯctimas y victimarios a la vez: torturadores del franquismo o militantes de organizaciones terroristas. Pero no se reivindica su pasado, sino la injusticia de su asesinatoвҖқ.
вҖў Tercera consideraciГіn: Atribuir responsabilidades a los victimarios.
вҖңEl terrorismo ha sido uno de los principales factores condicionantes de nuestra historia reciente. Lo ha sido en diversos planos (polГӯtico, econГіmico, social, cultural) y etapas (dictadura, transiciГіn, democracia). El impacto mГЎs trascendental lo ha ejercido durante las dos Гәltimas fases, las que mГЎs asesinatos han concentrado. La principal responsable de esta escalada ha sido EtA, la organizaciГіn mГЎs longeva, mГЎs mortГӯfera, con mayor apoyo social y cuya actividad (principio, desarrollo y final) ha configurado el marco del proceso histГіrico del terrorismo en Euskadi (incluyendo la acciГіn tanto de sus satГ©lites como de sus oponentes tambiГ©n terroristas). En ese sentido, otras organizaciones han contribuido a sembrar la violencia como forma de intervenciГіn en polГӯtica y, entre ellas, las hubo que fueron impulsadas o amparadas desde aparatos del Estado. Estas contaron con un respaldo social residual en Euskadi, lo que no les exime de sus responsabilidades, sino que las coloca en su contexto. Del mismo modo, poner la centralidad en el terrorismo y sus vГӯctimas, como se hace en este informe, no implica ni silenciar otros atropellos de los derechos humanos ni la renuncia a repudiar los crГӯmenes cometidos por aquellos agentes de policГӯa que se propasaron en el cumplimiento de sus funciones. Las organizaciones terroristas consagraban su actividad a asesinar o secuestrar premeditadamente. Cualquier intento de equiparar sin matices esas prГЎcticas con las del Estado democrГЎtico es espurio, del mismo modo que lo es denegar un reconocimiento a las vГӯctimas de abusos cometidos por un grupo de agentes de las FSEвҖқ.
вҖў Cuarta consideraciГіn: Asentar una cultura democrГЎtica.
вҖңNo se puede banalizar lo vivido en la sociedad vasca durante las Гәltimas cuatro dГ©cadas, una Г©poca marcada por el terrorismo y la intolerancia que protagonizaban ciertos sectores de nuestra sociedad, pero cuyos efectos perniciosos se hicieron sentir sobre el conjunto de la poblaciГіn. Con el fin de atajarla, hay que explicar la cultura de la violencia que se extendiГі en esos medios, la consideraciГіn positiva de la fuerza como un valor en sГӯ mismo, lo que ha brutalizado nuestra historia reciente y ha propiciado que el derecho principal y bГЎsico de las personas por encima de cualquier otro, el derecho a la vida, fuese conculcado en repetidas ocasiones. En Euskadi ha existido una cultura que celebraba, o cuando menos justificaba y comprendГӯa, el asesinato del вҖңotroвҖқ, y que, por contra, saludaba al perpetrador como a un hГ©roe o un mГЎrtir, segГәn el caso. Frente a ello, debe quedar expreso el rechazo a la violencia, ahondГЎndose en una cultura cГӯvica que resalte la funciГіn de la polГӯtica y de las instituciones democrГЎticas como marco en el que se dirimen las discrepanciasвҖқ.
вҖў Quinta consideraciГіn: necesidad de un largo trabajo de investigaciГіn.
вҖңAГәn debe profundizarse en muy diversos asuntos relacionados con la actividad terrorista: la cuantificaciГіn de sus costos econГіmicos, los exiliados que ha producido, los heridos, los amenazados de diferentes maneras, la respuesta de la sociedad ante todo ello o las mГәltiples repercusiones del terrorismo a nivel micro, en la vida cotidiana. TambiГ©n es preciso trabajar para resolver los casos sin sentencia de autorГӯa. AquГӯ, desde una perspectiva historiogrГЎfica, se ha realizado una aproximaciГіn a algunas de estas variables, pero queda mucho trabajo por hacer, y eso mismo, seГұalar los vacГӯos de conocimiento, era uno de los propГіsitos principales de este informe. La puesta en marcha de un Instituto de la memoria y de un memorial de VГӯctimas del terrorismo debe contribuir, en un plano pedagГіgico, a preservar el recuerdo de lo ocurrido de cara a las generaciones veniderasвҖқ.
![[Img #5805]](upload/img/periodico/img_5805.jpg) El Instituto de Historia Social ValentГӯn de Foronda ha elaborado recientemente el informe вҖңLos contextos histГіricos del terrorismo en el PaГӯs Vasco y la consideraciГіn social de sus vГӯctimas (1968-2010)вҖқ. Este extenso trabajo, del que es autor RaГәl LГіpez Romo, es uno de los mГЎs completos que se ha realizado hasta la fecha sobre el terrorismo en Euskadi y parte de la consideraciГіn de que a lo largo de mГЎs de cuarenta aГұos el terrorismo ha constituido un factor de primera importancia en nuestra historia, вҖңcondicionando todas las dimensiones de la vida ciudadanaвҖқ. Y, por ello, ha analizado los efectos de la violencia en Euskadi a lo largo de cuatro grandes etapas: franquismo, transiciГіn, consolidaciГіn democrГЎtica y вҖңsocializaciГіn del sufrimientoвҖқ.
El Instituto de Historia Social ValentГӯn de Foronda ha elaborado recientemente el informe вҖңLos contextos histГіricos del terrorismo en el PaГӯs Vasco y la consideraciГіn social de sus vГӯctimas (1968-2010)вҖқ. Este extenso trabajo, del que es autor RaГәl LГіpez Romo, es uno de los mГЎs completos que se ha realizado hasta la fecha sobre el terrorismo en Euskadi y parte de la consideraciГіn de que a lo largo de mГЎs de cuarenta aГұos el terrorismo ha constituido un factor de primera importancia en nuestra historia, вҖңcondicionando todas las dimensiones de la vida ciudadanaвҖқ. Y, por ello, ha analizado los efectos de la violencia en Euskadi a lo largo de cuatro grandes etapas: franquismo, transiciГіn, consolidaciГіn democrГЎtica y вҖңsocializaciГіn del sufrimientoвҖқ.
El вҖңInforme ForondaвҖқ, en sus consideraciones finales, explica que la consideraciГіn social de las vГӯctimas del terrorismo ha variado significativamente a lo largo de dichas etapas. вҖңLas primeras vГӯctimas reconocidas como tales por una parte considerable de la sociedad vasca fueron las que provocГі la dictadura franquista en relaciГіn con la actividad inicial de ETA y, en general, con las movilizaciones contra el rГ©gimen de todo tipo (laboral, ciudadano, polГӯticoвҖҰ). Las vГӯctimas de esta banda no fueron tenidas en cuenta hasta muy tarde, aunque hubo quienes percibieron pronto la amenaza que suponГӯa ETA para los derechos y las libertades (entre otros, algunos dirigentes del PNV durante el franquismo o los intelectuales que firmaron el manifiesto вҖҳAГәn estamos a tiempoвҖҷ, en 1980)вҖқ.
En su trabajo, RaГәl LГіpez Tomo, que ha contado con la colaboraciГіn de los historiadores Luis Castells, JosГ© Antonio PГ©rez PГ©rez y Antonio Rivera, seГұala que, a pesar de nacer contra una dictadura, вҖңel terrorismo de ETA fue mГЎs letal en democracia y, sobre todo, durante la convulsa y difГӯcil Г©poca de la transiciГіn, en la que se enmarcГі el inicio del autogobierno vasco. La empatГӯa y adhesiГіn pГәblica a las vГӯctimas del terrorismo de ETA fue, entonces, testimonial y reducida. Cuando aparecieron como tales, solo lo hicieron como posibles beneficiarias de una indemnizaciГіn, sin apenas presencia o dimensiГіn social ni polГӯtica. Paralelamente, las vГӯctimas de la вҖҳguerra suciaвҖҷ generaron numerosas muestras de respaldo en la calle, incluyendo constantes expresiones de apologГӯa del terrorismo. Fue sobre todo en esta etapa de la transiciГіn de la dictadura a la democracia cuando, por diversas razones, se asentГі la cultura polГӯtica que favoreciГі la perduraciГіn posterior de ETAвҖқ.
La segunda mitad de la dГ©cada de 1980, aГұade la investigaciГіn, con el surgimiento de iniciativas de distinto signo, como el Pacto de Ajuria Enea o Gesto por la Paz, вҖңfue importante para el crecimiento de la reacciГіn social y polГӯtica contra el terrorismo, viniera de donde viniera, y para la solidaridad con sus vГӯctimas. En una sociedad tan castigada por la violencia como muchas veces insensible al padecimiento de los вҖҳotrosвҖҷ, se impulsГі una cultura pacifista, que ponГӯa en valor la condiciГіn humana y rechazaba el uso de la intimidaciГіn y el terror. InfluyГі en ello, entre otras cosas, el hartazgo hacia la brutalidad de los atentados, como los del Hipercor de Barcelona, la plaza de la RepГәblica Dominicana de Madrid o la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. La percepciГіn social de las vГӯctimas y de los victimarios estaba cambiando y el nacionalismo vasco radical reaccionГі ante esa evoluciГіnвҖқ.
вҖңEl planteamiento por este Гәltimo sector a mediados de los noventa de la estrategia de вҖҳsocializaciГіn del sufrimientoвҖҷ fue el corolario de la concepciГіn maniquea y extremista que ETA y su entorno tenГӯan de la polГӯtica. TambiГ©n significГі su declive cuando convirtieron en vГӯctimas a segmentos cada vez mГЎs amplios de la sociedad. El punto de inflexiГіn de la ciudadanГӯa contra el terrorismo fue el secuestro y asesinato de Miguel ГҒngel Blanco en 1997. Ahora bien, las vГӯctimas no se visibilizaron como actores sociales y polГӯticos hasta comienzos del siglo XXI, durante el Gobierno de JosГ© MarГӯa Aznar, cuando el terrorismo se convirtiГі en uno de los temas que mГЎs preocupaban a los espaГұoles y que mayor dimensiГіn adquiriГі, a diverso nivel, en la agenda polГӯticaвҖқ.
Tras el anuncio del вҖңcese definitivoвҖқ de la actividad de ETA, вҖңlos atentados han desaparecido de la escena pГәblica y el terrorismo ha dejado de figurar entre las principales inquietudes de los ciudadanos. No obstante, dicho fenГіmeno no pertenece Гәnicamente al pasado, puesto que sus consecuencias (las vГӯctimas o los debates sobre cГіmo abordar el relato de lo sucedido) se proyectan constantemente sobre nuestro presente y futuroвҖқ. En este sentido, el Informe Foronda asume que вҖңlos historiadores somos los profesionales principalmente competentes para explicar con rigor cГіmo fue ese pasado a partir de las fuentes disponibles, sin perjuicio de las aportaciones que puedan realizar especialistas procedentes de otras disciplinasвҖқ.
La investigaciГіn de LГіpez Romo concreta el balance del terrorismo: 914 muertos en cuarenta y tres aГұos, 845 a manos de ETA y organizaciones afines, que actuaron con particular intensidad en los aГұos claves de la democratizaciГіn, tras la dictadura franquista. Uno de cada tres o cuatro asesinatos de ETA (segГәn la fuente) permanece a dГӯa de hoy sin esclarecer mediante sentencia de autor, igual que ocurre con un tercio de los asesinados por la extrema derecha o por grupos parapoliciales.
вҖңUn 76% de los asesinatos de ETA carecieron de respuesta en forma de movilizaciГіn social de protesta durante la transiciГіn (datos de 1979) y lo mismo ocurriГі en un 82% de los casos durante la primera fase de la consolidaciГіn democrГЎtica (datos de 1984). Al contrario, todos los asesinatos de miembros de ETA contaron con rГ©plicas en forma de huelgas y manifestaciones, incluyendo constantes expresiones de apologГӯa del terrorismoвҖқ.
вҖңDe los heridos en atentados de ETA y otras bandas afines, han sido un total de 2.533 personas las que han tenido acceso a indemnizaciones, sin contar un nГәmero indeterminado que no se ha beneficiado de las mismas por diversos motivos. De aquellas, 709 padecieron secuelas muy graves: gran invalidez, incapacidad permanente absoluta o total. Ochenta personas sufrieron secuestros de diferente duraciГіn, desde un dГӯa hasta 532 en el caso de JosГ© Antonio Ortega Lara. Nueve secuestrados acabaron asesinados y otros catorce fueron liberados por los terroristas tras recibir tiros de castigo en las piernasвҖқ.
El вҖңInforme ForondaвҖқ revela que, solo entre 1971 y 2001, el Consorcio de CompensaciГіn de Seguros pagГі 161.695.499 euros por daГұos personales y materiales provocados por el terrorismo. Hasta 2001, ETA recabГі informaciones de un mГӯnimo de quince mil individuos de diferentes sectores profesionales y procedencias geogrГЎficas. En un momento dado, en 2002, cerca de un millar de personas tuvieron que llevar escolta para proteger sus vidas. Una parte importante de la sociedad vasca ha estado coartada a la hora de participar en polГӯtica y expresar libremente sus ideas.
El documento aГұade que para afianzar el conocimiento de estos aspectos y desarrollar el de otros es deseable y necesaria la iniciativa tanto privada como pГәblica, en este Гәltimo caso mediante polГӯticas activas de investigaciГіn y difusiГіn de nuestro pasado, de las que este informe es una muestra. вҖңComo historiadores nuestra funciГіn no es indicar quГ© direcciГіn debiera tomar dicha intervenciГіn pГәblica, sino asesorar y valorar su adecuaciГіn rigurosa a los acontecimientos pretГ©ritos. En este sentido, planteamos una serie de consideraciones finales, particularmente orientadas a las institucionesвҖқ.
вҖў Primera consideraciГіn: Evitar la relativizaciГіn de las vГӯctimas del terrorismo.
вҖңDignificar a las vГӯctimas del terrorismo implica no considerarlas la consecuencia de una tragedia acaecida en la historia de forma inevitable o como producto de la mala suerte: fueron asesinadas y los responsables son sus victimarios, que tienen nombre y apellidos, y militaban en una u otra organizaciГіn que cometГӯa, y despuГ©s reivindicaba, crГӯmenes que tenГӯan un carГЎcter polГӯtico; es decir, que iban dirigidos a imponer un determinado proyecto de poder. En este sentido, cualquier polГӯtica pГәblica debe descalificar a los perpetradores y evitar la rehabilitaciГіn como tales de estos Гәltimos ante la opiniГіn ciudadana, asГӯ como la relativizaciГіn de sus actividades, que se deriva de su comparaciГіn simГ©trica con violaciones de la ley cometidas por servidores del Estado. Estas fueron responsabilidad de una parte de los funcionarios, mientras la mayorГӯa respetaba las normas del Estado de derecho y de la democracia. Honrar a вҖңtodas las vГӯctimasвҖқ o plantear una вҖңmemoria integradoraвҖқ lleva, si en esas expresiones se incluye tanto a vГӯctimas del terrorismo como a, pongamos por caso, miembros de ETA a los que les explotaron accidentalmente los artefactos que portaban o que resultaron fallecidos en enfrentamientos con las FSE, a igualar a todas esas personas en una suerte de вҖңmemoria nacional niveladoraвҖқ. Del mismo modo, es preciso evitar aquellas referencias a las vГӯctimas del franquismo, merecedoras de reconocimiento y reparaciГіn, cuando se hace con el objeto de justificar el surgimiento del terrorismo en Euskadi o a suavizar su trayectoriaвҖқ.
вҖў Segunda consideraciГіn: Reivindicar a las vГӯctimas de todos los terrorismos.
вҖңLa consideraciГіn social de las vГӯctimas del terrorismo, como hemos expuesto a lo largo de estas pГЎginas, ha evolucionado de la indiferencia al compromiso pГәblico. Ellas, injustamente olvidadas durante largo tiempo, son el testimonio explГӯcito del intento de imponer un proyecto polГӯtico por la fuerza. Es inapropiado establecer diferencias categГіricas entre las vГӯctimas de los diferentes terrorismos, del mismo modo que no debe laminarse moralmente a estas Гәltimas equiparГЎndolas con, como hemos seГұalado en el anterior punto, las vГӯctimas de su propia violencia, cuyo sufrimiento puede ser el mismo, pero cuya significaciГіn polГӯtica es diferente. La reivindicaciГіn de las vГӯctimas de todos los terrorismos incluye ciertos casos en las que las mismas fueron vГӯctimas y victimarios a la vez: torturadores del franquismo o militantes de organizaciones terroristas. Pero no se reivindica su pasado, sino la injusticia de su asesinatoвҖқ.
вҖў Tercera consideraciГіn: Atribuir responsabilidades a los victimarios.
вҖңEl terrorismo ha sido uno de los principales factores condicionantes de nuestra historia reciente. Lo ha sido en diversos planos (polГӯtico, econГіmico, social, cultural) y etapas (dictadura, transiciГіn, democracia). El impacto mГЎs trascendental lo ha ejercido durante las dos Гәltimas fases, las que mГЎs asesinatos han concentrado. La principal responsable de esta escalada ha sido EtA, la organizaciГіn mГЎs longeva, mГЎs mortГӯfera, con mayor apoyo social y cuya actividad (principio, desarrollo y final) ha configurado el marco del proceso histГіrico del terrorismo en Euskadi (incluyendo la acciГіn tanto de sus satГ©lites como de sus oponentes tambiГ©n terroristas). En ese sentido, otras organizaciones han contribuido a sembrar la violencia como forma de intervenciГіn en polГӯtica y, entre ellas, las hubo que fueron impulsadas o amparadas desde aparatos del Estado. Estas contaron con un respaldo social residual en Euskadi, lo que no les exime de sus responsabilidades, sino que las coloca en su contexto. Del mismo modo, poner la centralidad en el terrorismo y sus vГӯctimas, como se hace en este informe, no implica ni silenciar otros atropellos de los derechos humanos ni la renuncia a repudiar los crГӯmenes cometidos por aquellos agentes de policГӯa que se propasaron en el cumplimiento de sus funciones. Las organizaciones terroristas consagraban su actividad a asesinar o secuestrar premeditadamente. Cualquier intento de equiparar sin matices esas prГЎcticas con las del Estado democrГЎtico es espurio, del mismo modo que lo es denegar un reconocimiento a las vГӯctimas de abusos cometidos por un grupo de agentes de las FSEвҖқ.
вҖў Cuarta consideraciГіn: Asentar una cultura democrГЎtica.
вҖңNo se puede banalizar lo vivido en la sociedad vasca durante las Гәltimas cuatro dГ©cadas, una Г©poca marcada por el terrorismo y la intolerancia que protagonizaban ciertos sectores de nuestra sociedad, pero cuyos efectos perniciosos se hicieron sentir sobre el conjunto de la poblaciГіn. Con el fin de atajarla, hay que explicar la cultura de la violencia que se extendiГі en esos medios, la consideraciГіn positiva de la fuerza como un valor en sГӯ mismo, lo que ha brutalizado nuestra historia reciente y ha propiciado que el derecho principal y bГЎsico de las personas por encima de cualquier otro, el derecho a la vida, fuese conculcado en repetidas ocasiones. En Euskadi ha existido una cultura que celebraba, o cuando menos justificaba y comprendГӯa, el asesinato del вҖңotroвҖқ, y que, por contra, saludaba al perpetrador como a un hГ©roe o un mГЎrtir, segГәn el caso. Frente a ello, debe quedar expreso el rechazo a la violencia, ahondГЎndose en una cultura cГӯvica que resalte la funciГіn de la polГӯtica y de las instituciones democrГЎticas como marco en el que se dirimen las discrepanciasвҖқ.
вҖў Quinta consideraciГіn: necesidad de un largo trabajo de investigaciГіn.
вҖңAГәn debe profundizarse en muy diversos asuntos relacionados con la actividad terrorista: la cuantificaciГіn de sus costos econГіmicos, los exiliados que ha producido, los heridos, los amenazados de diferentes maneras, la respuesta de la sociedad ante todo ello o las mГәltiples repercusiones del terrorismo a nivel micro, en la vida cotidiana. TambiГ©n es preciso trabajar para resolver los casos sin sentencia de autorГӯa. AquГӯ, desde una perspectiva historiogrГЎfica, se ha realizado una aproximaciГіn a algunas de estas variables, pero queda mucho trabajo por hacer, y eso mismo, seГұalar los vacГӯos de conocimiento, era uno de los propГіsitos principales de este informe. La puesta en marcha de un Instituto de la memoria y de un memorial de VГӯctimas del terrorismo debe contribuir, en un plano pedagГіgico, a preservar el recuerdo de lo ocurrido de cara a las generaciones veniderasвҖқ.