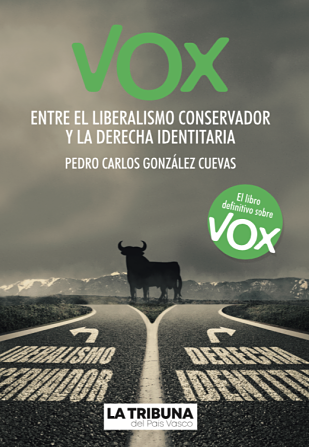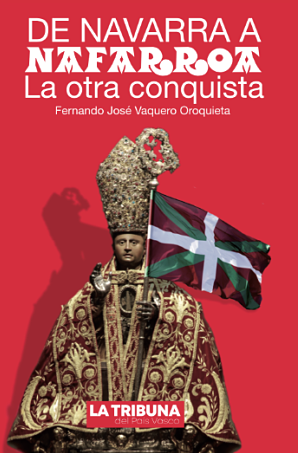La obligatoriedad del aprendizaje del euskera en el sector educativo se convierte en uno de los negocios más prósperos de la comunidad autónoma
56.000 puestos de trabajo en el País Vasco dependen de que prosigan las políticas públicas de imposición del euskera
![[Img #7199]](upload/img/periodico/img_7199.jpg) Un reciente informe elaborado por la consultora Siadeco para el Gobierno vasco ha puesto de manifiesto que las políticas públicas de imposición del euskera desde las instituciones autonómicas han generado su propio sector económico. De este modo, la obsesión nacionalista (con la aquiescencia indispensable de partidos como el PP o el PSE-PSOE) por implantar en la sociedad vasca el aprendizaje y el uso de un idioma que apenas es la lengua materna de un 10% de los vascos ha impulsado una industria, fundamentalmente educativa y de profesionales y empresas asociadas a la formación, cuyo mantenimiento depende casi exclusivamente de que se siga conservando la coacción del Ejecutivo regional para el aprendizaje y la utilización del vascuence.
Un reciente informe elaborado por la consultora Siadeco para el Gobierno vasco ha puesto de manifiesto que las políticas públicas de imposición del euskera desde las instituciones autonómicas han generado su propio sector económico. De este modo, la obsesión nacionalista (con la aquiescencia indispensable de partidos como el PP o el PSE-PSOE) por implantar en la sociedad vasca el aprendizaje y el uso de un idioma que apenas es la lengua materna de un 10% de los vascos ha impulsado una industria, fundamentalmente educativa y de profesionales y empresas asociadas a la formación, cuyo mantenimiento depende casi exclusivamente de que se siga conservando la coacción del Ejecutivo regional para el aprendizaje y la utilización del vascuence.
La maquinaria económica que se ha alimentado alrededor de la enseñanza y de la utilización forzosa del euskera genera anualmente un total de 2.800 millones de euros, un 4,2% del PIB del territorio. Tan impresionante es el tamaño de la vorágine empresarial, tanto del sector público como privado, puesta en marcha alrededor de un idioma que apenas habla habitualmente el 13% de los vascos que el sector del euskera supone el 6,3% del empleo de la Comunidad Autónoma Vasca, con 56.142 puestos de trabajo, 42.724 de ellos directos, 3.748 indirectos y 9.670 inducidos. Esta aportación del vascuence a la economía vasca es similar, en cuanto al PIB, a la de los parques tecnológicos (5%), la educación (5,4%) o el turismo (5,8%).
Patxi Baztarrika, actual viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno de Iñigo Urkullu, que ha construido su carrera en las instituciones a lo largo de las últimas décadas alrededor de la imposición lingüística del euskera, ha sido el responsable de presentar este estudio titulado “Valor e Impacto Económico del Euskera”.
En la presentación del mismo, Baztarrika explicó, textualmente, lo siguiente: “En Europa rige aún el viejo paradigma ‘Estado-Nación-Lengua’, que vincula la oficialidad en la Unión Europea con la condición de lengua de estado. No es inclusivo ni equitativo distinguir entre lenguas de primera y segunda, lenguas eficaces y lenguas de acompañamiento, lenguas de la globalización y de Estado por un lado y “las otras” lenguas por otro, como si todas las demás fuesen lenguas minoritarias. Se confunden minoritario y minorizado, y se olvida que varias de estas mal llamadas minoritarias –las medianas o regionales- son sentidas como primera lengua por millones de europeos, y son utilizadas habitualmente en la educación, universidad, empresa, administración, creación cultural, Tecnologías de la Información y Comunicación y medios de comunicación por millones de ciudadanos europeos. Son lenguas vivas, en algunos casos muy dinámicas, pero no tienen asegurado un futuro de vitalidad”.
Lo que en ningún momento ha dicho Patxi Baztarrika es que esas “lenguas vivas” a las que hace referencia solamente lo están por la imposición política de su aprendizaje y uso y, en el caso del euskera, por los más de 200 millones de euros de las arcas públicas que todos los años se desvían a alimentar la promoción idiomática de una lengua que, tras casi medio siglo de imposiciones, solamente subsiste por los intereses económicos que se han generado a su alrededor.
Tanto es así que, de hecho, y a modo de ejemplo, la existencia de atisbos de euskera en los sectores económicos citados por Patxi Baztarrika (“Educación, universidad, empresa, administración, creación cultural, Tecnologías de la Información y Comunicación y medios de comunicación”) en el País Vasco actual está siempre supeditada a la existencia o no de ayudas al respecto. Tanto es así que, actualmente, tanto el Gobierno vasco como las diputaciones forales (todas ellas en manos del PNV), así ccomo numerosos ayuntamientos de Euskadi, mantienes líneas de subvenciones abiertas para promover la expansión del euskera en los ámbitos citados por Baztarrika.
![[Img #7199]](upload/img/periodico/img_7199.jpg) Un reciente informe elaborado por la consultora Siadeco para el Gobierno vasco ha puesto de manifiesto que las políticas públicas de imposición del euskera desde las instituciones autonómicas han generado su propio sector económico. De este modo, la obsesión nacionalista (con la aquiescencia indispensable de partidos como el PP o el PSE-PSOE) por implantar en la sociedad vasca el aprendizaje y el uso de un idioma que apenas es la lengua materna de un 10% de los vascos ha impulsado una industria, fundamentalmente educativa y de profesionales y empresas asociadas a la formación, cuyo mantenimiento depende casi exclusivamente de que se siga conservando la coacción del Ejecutivo regional para el aprendizaje y la utilización del vascuence.
Un reciente informe elaborado por la consultora Siadeco para el Gobierno vasco ha puesto de manifiesto que las políticas públicas de imposición del euskera desde las instituciones autonómicas han generado su propio sector económico. De este modo, la obsesión nacionalista (con la aquiescencia indispensable de partidos como el PP o el PSE-PSOE) por implantar en la sociedad vasca el aprendizaje y el uso de un idioma que apenas es la lengua materna de un 10% de los vascos ha impulsado una industria, fundamentalmente educativa y de profesionales y empresas asociadas a la formación, cuyo mantenimiento depende casi exclusivamente de que se siga conservando la coacción del Ejecutivo regional para el aprendizaje y la utilización del vascuence.
La maquinaria económica que se ha alimentado alrededor de la enseñanza y de la utilización forzosa del euskera genera anualmente un total de 2.800 millones de euros, un 4,2% del PIB del territorio. Tan impresionante es el tamaño de la vorágine empresarial, tanto del sector público como privado, puesta en marcha alrededor de un idioma que apenas habla habitualmente el 13% de los vascos que el sector del euskera supone el 6,3% del empleo de la Comunidad Autónoma Vasca, con 56.142 puestos de trabajo, 42.724 de ellos directos, 3.748 indirectos y 9.670 inducidos. Esta aportación del vascuence a la economía vasca es similar, en cuanto al PIB, a la de los parques tecnológicos (5%), la educación (5,4%) o el turismo (5,8%).
Patxi Baztarrika, actual viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno de Iñigo Urkullu, que ha construido su carrera en las instituciones a lo largo de las últimas décadas alrededor de la imposición lingüística del euskera, ha sido el responsable de presentar este estudio titulado “Valor e Impacto Económico del Euskera”.
En la presentación del mismo, Baztarrika explicó, textualmente, lo siguiente: “En Europa rige aún el viejo paradigma ‘Estado-Nación-Lengua’, que vincula la oficialidad en la Unión Europea con la condición de lengua de estado. No es inclusivo ni equitativo distinguir entre lenguas de primera y segunda, lenguas eficaces y lenguas de acompañamiento, lenguas de la globalización y de Estado por un lado y “las otras” lenguas por otro, como si todas las demás fuesen lenguas minoritarias. Se confunden minoritario y minorizado, y se olvida que varias de estas mal llamadas minoritarias –las medianas o regionales- son sentidas como primera lengua por millones de europeos, y son utilizadas habitualmente en la educación, universidad, empresa, administración, creación cultural, Tecnologías de la Información y Comunicación y medios de comunicación por millones de ciudadanos europeos. Son lenguas vivas, en algunos casos muy dinámicas, pero no tienen asegurado un futuro de vitalidad”.
Lo que en ningún momento ha dicho Patxi Baztarrika es que esas “lenguas vivas” a las que hace referencia solamente lo están por la imposición política de su aprendizaje y uso y, en el caso del euskera, por los más de 200 millones de euros de las arcas públicas que todos los años se desvían a alimentar la promoción idiomática de una lengua que, tras casi medio siglo de imposiciones, solamente subsiste por los intereses económicos que se han generado a su alrededor.
Tanto es así que, de hecho, y a modo de ejemplo, la existencia de atisbos de euskera en los sectores económicos citados por Patxi Baztarrika (“Educación, universidad, empresa, administración, creación cultural, Tecnologías de la Información y Comunicación y medios de comunicación”) en el País Vasco actual está siempre supeditada a la existencia o no de ayudas al respecto. Tanto es así que, actualmente, tanto el Gobierno vasco como las diputaciones forales (todas ellas en manos del PNV), así ccomo numerosos ayuntamientos de Euskadi, mantienes líneas de subvenciones abiertas para promover la expansión del euskera en los ámbitos citados por Baztarrika.