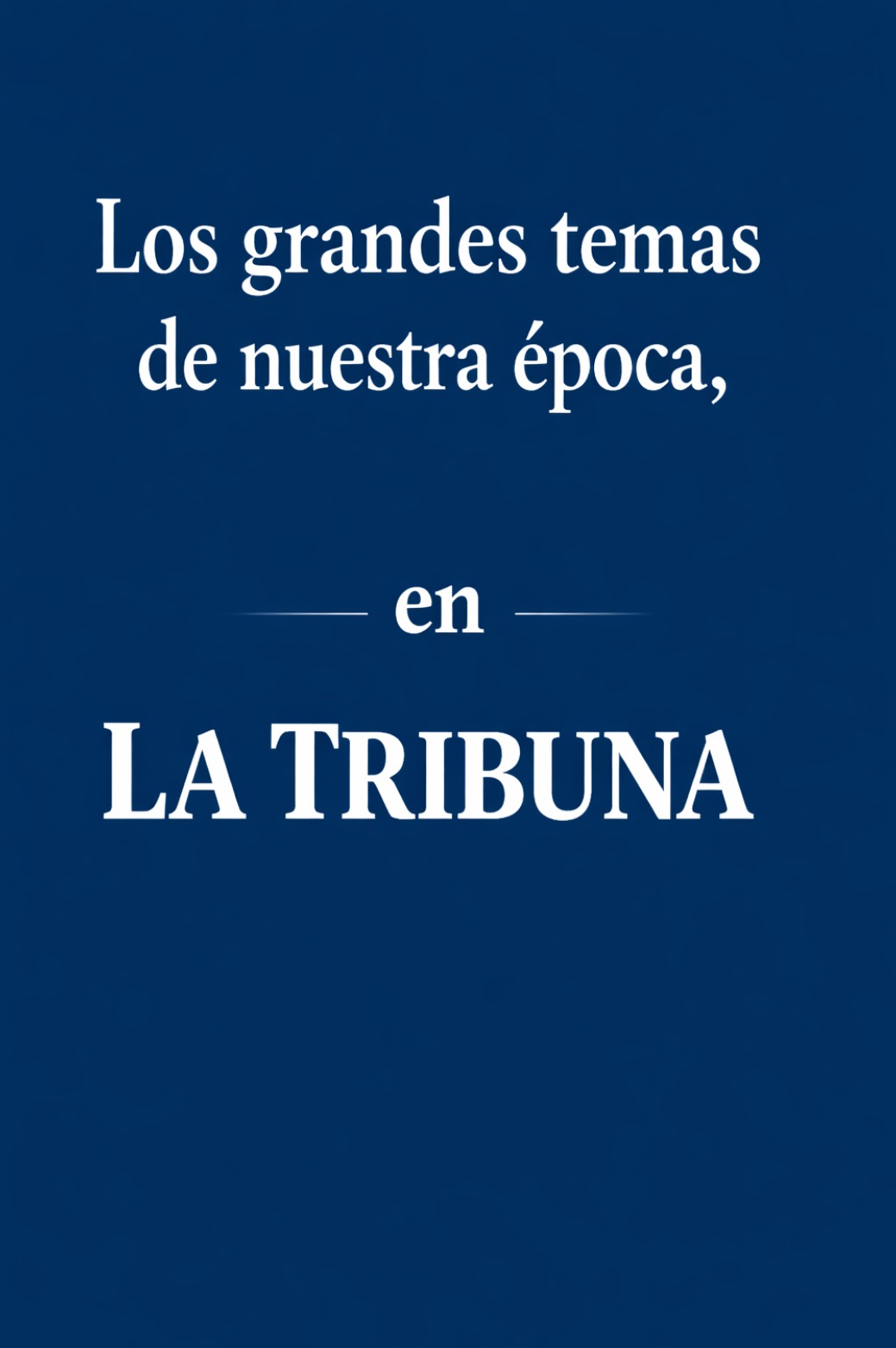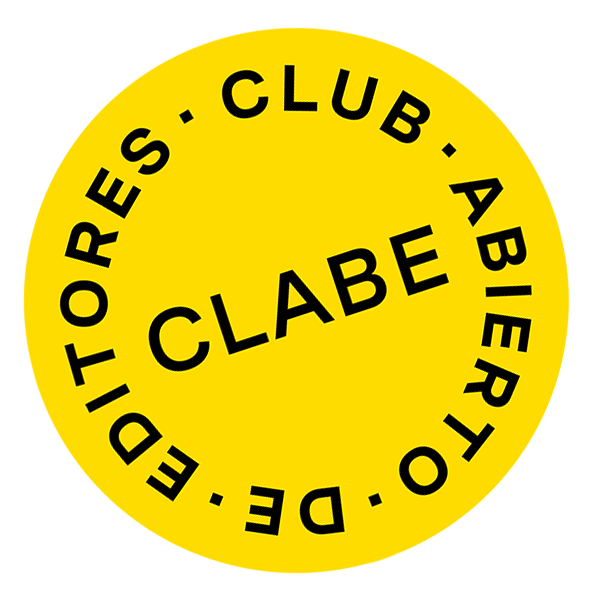El despertar de La Fuerza
¡Atención, spoilers!
![[Img #7830]](upload/img/periodico/img_7830.jpg) Treinta y ocho años son toda una vida y son los que han pasado desde que quedase impactado por una película que marcaría a toda una generación. La proyección fue en el desaparecido cine Astoria, cuando era la sala más grande de San Sebastián y contaba con una pantalla gigante y un sonido inmejorable. Sin duda ese escenario ayudó a que los pelos se nos pusieran de punta cuando Luke Skywalker, a bordo de su X-Wing, sobrevolara el infernal pasillo de la Estrella de la Muerte.
Treinta y ocho años son toda una vida y son los que han pasado desde que quedase impactado por una película que marcaría a toda una generación. La proyección fue en el desaparecido cine Astoria, cuando era la sala más grande de San Sebastián y contaba con una pantalla gigante y un sonido inmejorable. Sin duda ese escenario ayudó a que los pelos se nos pusieran de punta cuando Luke Skywalker, a bordo de su X-Wing, sobrevolara el infernal pasillo de la Estrella de la Muerte.
Era el comienzo de una saga que nos ha acompañado desde la adolescencia hasta la madurez. Vi la primera entrega, (La Guerra de las Galaxias. Episodio IV -Una nueva esperanza-) con 15 años, comiendo palomitas junto a los amigos de nuestra incipiente cuadrilla. Hace unos días he visto el último capítulo también comiendo palomitas, pero esta vez rodeado de mis entusiasmados hijos.
A pesar de tener muchos claroscuros, es una gran película porque forma parte de una gran saga y se le perdonan ciertas inconsistencias y desperdicios de guión e interpretación. Lo mejor del episodio VII, “El despertar de la Fuerza”, es, sin duda, la maravillosa banda sonora del maestro John Williams, que ayuda mucho a que la saga sea un todo con continuidad, si bien sorprende su esfuerzo innovador huyendo de recurrir a los temas archiconocidos por todos, ni siquiera para hacer variaciones o versiones. Los llega a insinuar levemente, con mucha sutileza y sin abusar. Pero todo es nuevo en esta impresionante obra sinfónica.
Otro acierto es la puesta en escena, los efectos especiales, la fotografía y el dinamismo de la acción. También marca distancias con las anteriores entregas, especialmente con los abusos digitales de las tres últimas. Seguro que marcará tendencia. Al igual que el vinilo y los tocadiscos han vuelto para quedarse, los efectos visuales no digitales han regresado con fuerza, reivindicando la grandeza de su pasado, ante lo que el mundo virtual recreado por ordenador ha de inclinar la cabeza.
En cuanto a la historia y sus protagonistas, podríamos escribir libros enteros, pero hay una serie de constantes que se repiten en toda la saga. La primera son las difíciles relaciones paterno-filiales que comienzan con Anakin Skywalker, hijo de una virgen, concebido por la gracia sacrosanta de La Fuerza, que se enfrentará, transformado en el villano Darth Vader, a su propio hijo Luke Skywalker. En el nuevo episodio, ahora es el hijo de la princesa Leia y de Han Solo, un tal Ben Solo alias Kylo Ren, el que se pasa al Lado Oscuro y se enfrenta a su padre.
Otra constante son los fracasos en la transmisión de conocimiento entre maestros jedi y sus padawan o discípulos. Aunque también cuecen habas en el Lado Oscuro, entre los maestros Sith y sus discípulos aventajados. Prueba de ello es el transfuguismo pendulante de Anakin Skywalker, alias Darth Vader.
Pero quizás, por encima de épicas batallas espaciales, vibrantes duelos de espadas láser y fantásticas criaturas, planetas e historias de amor, la difícil educación en los caminos de La Fuerza es el meollo de la cuestión, el ser o no ser de la saga, y desde luego lo que la transformó en un clásico, no sólo del cine sino de nuestra cultura.
En el fondo un producto cultural pensado en un principio en algo tan banal como mero espectáculo para el entretenimiento, nos está hablando de religión, de transmisión de valores espirituales universales. Eso me fascinó cuando aún tenía la cara llena de acné y me sigue fascinando hoy.
Ya habíamos tenido maestros en otras pantallas que habían marcado nuestra infancia. El maestro shaolín Po y su discípulo Kwai Chang Caine, el Pequeño Saltamontes, disertaron para nosotros sobre el conocimiento del Kung Fu y su filosofía budista, preparando el terreno para que Obi Wan Kenobi nos ilustrara sobre los caminos de La Fuerza, en una especie de sufismo-zen galáctico.
Nuestra generación era un terreno abonado para la espiritualidad. El nacional-catolicismo había hecho más daño a la causa de la religión que el ateísmo materialista. Íbamos con un poco de atraso respecto a la “Beat Generation”, pero mordisqueábamos sus frutos. Necesitábamos reinterpretar la filosofía y la religión de nuestros padres.
Dudo mucho que en nuestros días una película como Star Wars pueda ejercer semejante influencia. Ni ella, ni Jesucristo Superstar o Apocalipsis Now. No porque carezcan de fuerza suficiente, sino porque los espectadores no son los mismos.
La responsabilidad es nuestra. No hemos concluido nuestra investigación o al menos no hemos sabido transmitirla a nuestros hijos. ¿Se harán las mismas preguntas que nos hacíamos nosotros? Mucho me temo que no. No se las hacen porque lo han tenido demasiado fácil. Se lo hemos dado tan mascadito que no han tenido que usar sus mandíbulas para hacerse preguntas.
De eso, precisamente, va la Guerra de las Galaxias, aunque no lo parezca. De lo fácil que es pasarse al Lado Oscuro por fracasar en la enseñanza del Lado Luminoso. Cuanto más fácil lo tenemos más cerca del fracaso estamos. Cuanto más difícil nos lo ponen, más fácil triunfar.
“Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes”, decía el maestro Yoda a un Luke Skywalker en los inicios de su instrucción como caballero jedi. Nosotros nos hemos pasado la vida “intentándolo”, pensando que sería “increíble” cambiarnos a nosotros mismos y, de paso, cambiar el mundo. A lo mejor por eso hemos fracasado, porque en realidad era “increíble”.
Los paralelismos con la saga que he ido encontrando en mi generación a lo largo de estos treinta y ocho años me han asombrado. De hecho, en la actualidad me siento como el viejo Luke, desaparecido y aislado tras su fracaso como maestro jedi. Quizás por eso el minuto final de “El despertar de la Fuerza” me pareció la mejor interpretación de Mark Hamill en toda su carrera de actor, a pesar de que no pronuncia ni una sola palabra. A lo mejor, por eso mismo.
¡Atención, spoilers!
![[Img #7830]](upload/img/periodico/img_7830.jpg) Treinta y ocho años son toda una vida y son los que han pasado desde que quedase impactado por una película que marcaría a toda una generación. La proyección fue en el desaparecido cine Astoria, cuando era la sala más grande de San Sebastián y contaba con una pantalla gigante y un sonido inmejorable. Sin duda ese escenario ayudó a que los pelos se nos pusieran de punta cuando Luke Skywalker, a bordo de su X-Wing, sobrevolara el infernal pasillo de la Estrella de la Muerte.
Treinta y ocho años son toda una vida y son los que han pasado desde que quedase impactado por una película que marcaría a toda una generación. La proyección fue en el desaparecido cine Astoria, cuando era la sala más grande de San Sebastián y contaba con una pantalla gigante y un sonido inmejorable. Sin duda ese escenario ayudó a que los pelos se nos pusieran de punta cuando Luke Skywalker, a bordo de su X-Wing, sobrevolara el infernal pasillo de la Estrella de la Muerte.
Era el comienzo de una saga que nos ha acompañado desde la adolescencia hasta la madurez. Vi la primera entrega, (La Guerra de las Galaxias. Episodio IV -Una nueva esperanza-) con 15 años, comiendo palomitas junto a los amigos de nuestra incipiente cuadrilla. Hace unos días he visto el último capítulo también comiendo palomitas, pero esta vez rodeado de mis entusiasmados hijos.
A pesar de tener muchos claroscuros, es una gran película porque forma parte de una gran saga y se le perdonan ciertas inconsistencias y desperdicios de guión e interpretación. Lo mejor del episodio VII, “El despertar de la Fuerza”, es, sin duda, la maravillosa banda sonora del maestro John Williams, que ayuda mucho a que la saga sea un todo con continuidad, si bien sorprende su esfuerzo innovador huyendo de recurrir a los temas archiconocidos por todos, ni siquiera para hacer variaciones o versiones. Los llega a insinuar levemente, con mucha sutileza y sin abusar. Pero todo es nuevo en esta impresionante obra sinfónica.
Otro acierto es la puesta en escena, los efectos especiales, la fotografía y el dinamismo de la acción. También marca distancias con las anteriores entregas, especialmente con los abusos digitales de las tres últimas. Seguro que marcará tendencia. Al igual que el vinilo y los tocadiscos han vuelto para quedarse, los efectos visuales no digitales han regresado con fuerza, reivindicando la grandeza de su pasado, ante lo que el mundo virtual recreado por ordenador ha de inclinar la cabeza.
En cuanto a la historia y sus protagonistas, podríamos escribir libros enteros, pero hay una serie de constantes que se repiten en toda la saga. La primera son las difíciles relaciones paterno-filiales que comienzan con Anakin Skywalker, hijo de una virgen, concebido por la gracia sacrosanta de La Fuerza, que se enfrentará, transformado en el villano Darth Vader, a su propio hijo Luke Skywalker. En el nuevo episodio, ahora es el hijo de la princesa Leia y de Han Solo, un tal Ben Solo alias Kylo Ren, el que se pasa al Lado Oscuro y se enfrenta a su padre.
Otra constante son los fracasos en la transmisión de conocimiento entre maestros jedi y sus padawan o discípulos. Aunque también cuecen habas en el Lado Oscuro, entre los maestros Sith y sus discípulos aventajados. Prueba de ello es el transfuguismo pendulante de Anakin Skywalker, alias Darth Vader.
Pero quizás, por encima de épicas batallas espaciales, vibrantes duelos de espadas láser y fantásticas criaturas, planetas e historias de amor, la difícil educación en los caminos de La Fuerza es el meollo de la cuestión, el ser o no ser de la saga, y desde luego lo que la transformó en un clásico, no sólo del cine sino de nuestra cultura.
En el fondo un producto cultural pensado en un principio en algo tan banal como mero espectáculo para el entretenimiento, nos está hablando de religión, de transmisión de valores espirituales universales. Eso me fascinó cuando aún tenía la cara llena de acné y me sigue fascinando hoy.
Ya habíamos tenido maestros en otras pantallas que habían marcado nuestra infancia. El maestro shaolín Po y su discípulo Kwai Chang Caine, el Pequeño Saltamontes, disertaron para nosotros sobre el conocimiento del Kung Fu y su filosofía budista, preparando el terreno para que Obi Wan Kenobi nos ilustrara sobre los caminos de La Fuerza, en una especie de sufismo-zen galáctico.
Nuestra generación era un terreno abonado para la espiritualidad. El nacional-catolicismo había hecho más daño a la causa de la religión que el ateísmo materialista. Íbamos con un poco de atraso respecto a la “Beat Generation”, pero mordisqueábamos sus frutos. Necesitábamos reinterpretar la filosofía y la religión de nuestros padres.
Dudo mucho que en nuestros días una película como Star Wars pueda ejercer semejante influencia. Ni ella, ni Jesucristo Superstar o Apocalipsis Now. No porque carezcan de fuerza suficiente, sino porque los espectadores no son los mismos.
La responsabilidad es nuestra. No hemos concluido nuestra investigación o al menos no hemos sabido transmitirla a nuestros hijos. ¿Se harán las mismas preguntas que nos hacíamos nosotros? Mucho me temo que no. No se las hacen porque lo han tenido demasiado fácil. Se lo hemos dado tan mascadito que no han tenido que usar sus mandíbulas para hacerse preguntas.
De eso, precisamente, va la Guerra de las Galaxias, aunque no lo parezca. De lo fácil que es pasarse al Lado Oscuro por fracasar en la enseñanza del Lado Luminoso. Cuanto más fácil lo tenemos más cerca del fracaso estamos. Cuanto más difícil nos lo ponen, más fácil triunfar.
“Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes”, decía el maestro Yoda a un Luke Skywalker en los inicios de su instrucción como caballero jedi. Nosotros nos hemos pasado la vida “intentándolo”, pensando que sería “increíble” cambiarnos a nosotros mismos y, de paso, cambiar el mundo. A lo mejor por eso hemos fracasado, porque en realidad era “increíble”.
Los paralelismos con la saga que he ido encontrando en mi generación a lo largo de estos treinta y ocho años me han asombrado. De hecho, en la actualidad me siento como el viejo Luke, desaparecido y aislado tras su fracaso como maestro jedi. Quizás por eso el minuto final de “El despertar de la Fuerza” me pareció la mejor interpretación de Mark Hamill en toda su carrera de actor, a pesar de que no pronuncia ni una sola palabra. A lo mejor, por eso mismo.