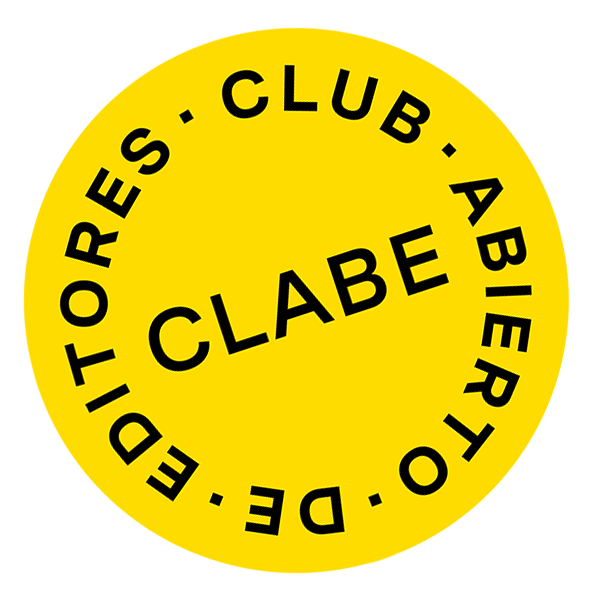Faustino Merchán Gabaldón
Viaje al interior de la conciencia
Es en la soledad del viaje, uno de los lugares, junto con mi sillón orejero, donde consigo con más facilidad una mirada hacia mi propio interior, sentado en la soledad del cómodo y robusto asiento del avión. Ya en el aire, sobre las nubes y entre ellas también, bellas y mágicas nubes con el azul dominante de los cielos surcados en el periplo viajero, tras la ventanilla, ya lejos de la tierra. Es un excelente lugar para hacer meditación, jugar con nuestros pensamientos, sentimientos, sensaciones y emociones, así como recuerdos de otras épocas. Cada viaje es un paréntesis. Siempre algo dejamos atrás y delante algo nuevo nos espera, y esto se repite constantemente, sucede cada vez que volamos o surcamos los aires. Existe una fuerza telúrica, profunda y mágica que nos invita e impulsa a viajar hacia el interior de nuestra mente. Si lo hacemos por obligación autoimpuesta, puede que sea pasión, pero lo cierto es que reaparece una especie de necesidad. La mente toma perspectiva de los problemas según entra la aeronave en la atmósfera, ganando altura, merced a las poderosas plantas motrices. Las elegantes y sinuosas formas de los álabes de la turbina del reactor guardan el secreto del empuje y el silencio del vuelo que proporcionará el placer de viajar más rápido, más alto y más lejos (Citius, altius y fortius). La técnica moderna es extraordinariamente seductora, comenzando por los álabes de una turbina de un turborreactor, una verdadera obra de arte de la ingeniería actual. Este armazón de piezas ensambladas y de color gris brillante semeja el núcleo de un gran sol o una gigantesca margarita de hojas metálicas, pero es tan solo fruto de la mágica y generosa inteligencia aplicada de los ingenieros aeronáuticos.
El vuelo nos distancia de las pequeñas cosas, y de las pequeñas y grandes miserias humanas. Cuando el avión despega nuestra referencia personal se convierte en una mancha difusa y diminuta, y cuando aterrizamos más allá del océano o de cualquiera de los mares y fronteras, nuestra mente adquiere una comprensión universal ¡Qué pequeños y mezquinos aparecen entonces algunos mensajes y proclamas políticas, muñidos desde la división interesada, egoísta y manipuladora! Ya a la llegada, siempre tenemos la sensación de que somos una nueva persona, que hemos crecido en sabiduría, y se produce un nuevo principio de nosotros mismos, aunque nunca sea así en realidad.
Quizá esta magia tiene mucho que ver con el ritual que supone cada viaje en avión, con la llegada a la estación de destino, el aeropuerto, que es siempre final del camino. Con la facturación del equipaje, que es una breve despedida temporal de nuestros bienes materiales más inmediatos. Con el embarque, el tránsito por el control de policía, algo así como un examen final para cruzar al más allá, un territorio de nadie, fuera del control humano. Con el equipaje de mano, que ahora apenas llega a unos pocos objetos íntimos de valor especial. Todo ello parece el preámbulo, la preparación para el viaje más largo, el que llegará a navegar por nuestro propio interior. Quizá que a veces me desborda la imaginación, o que el influjo de la filosofía oriental es ya tan poderosos que me ha calado muy hondo, pero ciertamente funciona, y cuando atraviesas todas esas fronteras reales previas, ya sabes que va a suceder algo de nuevo, al final, sentado ya, y aunque viajes acompañado, siempre llega ese momento de soledad interior, que no ocurre en otros modos de transporte terrestre, como al coche o el tren, o el barco, en el mar.
Es entonces cuando sentimos que lo verdaderamente importante es un puñado de cosas, que ni siquiera están en el equipaje de mano. Es en esa circunstancia cuando tomamos conciencia de la verdadera dimensión, de lo desnudos que estamos en la vida, y de cómo necesitamos que nos ayuden constantemente., pero también de la belleza que nos rodea. Más que nunca nuestra mirada está ávida de belleza y de paz espiritual. Sabemos que estamos completamente solos en los momentos más importantes de la vida, como el nacimiento, ante la enfermedad, o ante la muerte misma. Y aquí sentados, rodeados de buena compañía, y delicadas atenciones, sólo el avión recibe más atenciones que el pasajero era el eslogan de la antigua compañía bandera española, Iberia; lo sentimos como nunca. Supongo que se trata de una sensación obvia cuando estás en pleno vuelo, en ese “espacio de nadie”, consciente de la fragilidad y vulnerabilidad de toda nuestra vida, ante cualquier percance improbable. Pero, aunque lo entendemos, nos sigue sorprendiendo cada vez.
Después de recorrer con nuestra mochila tantos lugares del globo, nos damos cuenta de que los objetos coleccionados apenas tienen valor, comparados con el conocimiento y la experiencia humana acumulada. Y es sólo esto, y poco más, lo que luego puede ayudarnos a ser más felices allí donde nos ha llevado la vida a decidir vivir.
Es en la soledad del viaje, uno de los lugares, junto con mi sillón orejero, donde consigo con más facilidad una mirada hacia mi propio interior, sentado en la soledad del cómodo y robusto asiento del avión. Ya en el aire, sobre las nubes y entre ellas también, bellas y mágicas nubes con el azul dominante de los cielos surcados en el periplo viajero, tras la ventanilla, ya lejos de la tierra. Es un excelente lugar para hacer meditación, jugar con nuestros pensamientos, sentimientos, sensaciones y emociones, así como recuerdos de otras épocas. Cada viaje es un paréntesis. Siempre algo dejamos atrás y delante algo nuevo nos espera, y esto se repite constantemente, sucede cada vez que volamos o surcamos los aires. Existe una fuerza telúrica, profunda y mágica que nos invita e impulsa a viajar hacia el interior de nuestra mente. Si lo hacemos por obligación autoimpuesta, puede que sea pasión, pero lo cierto es que reaparece una especie de necesidad. La mente toma perspectiva de los problemas según entra la aeronave en la atmósfera, ganando altura, merced a las poderosas plantas motrices. Las elegantes y sinuosas formas de los álabes de la turbina del reactor guardan el secreto del empuje y el silencio del vuelo que proporcionará el placer de viajar más rápido, más alto y más lejos (Citius, altius y fortius). La técnica moderna es extraordinariamente seductora, comenzando por los álabes de una turbina de un turborreactor, una verdadera obra de arte de la ingeniería actual. Este armazón de piezas ensambladas y de color gris brillante semeja el núcleo de un gran sol o una gigantesca margarita de hojas metálicas, pero es tan solo fruto de la mágica y generosa inteligencia aplicada de los ingenieros aeronáuticos.
El vuelo nos distancia de las pequeñas cosas, y de las pequeñas y grandes miserias humanas. Cuando el avión despega nuestra referencia personal se convierte en una mancha difusa y diminuta, y cuando aterrizamos más allá del océano o de cualquiera de los mares y fronteras, nuestra mente adquiere una comprensión universal ¡Qué pequeños y mezquinos aparecen entonces algunos mensajes y proclamas políticas, muñidos desde la división interesada, egoísta y manipuladora! Ya a la llegada, siempre tenemos la sensación de que somos una nueva persona, que hemos crecido en sabiduría, y se produce un nuevo principio de nosotros mismos, aunque nunca sea así en realidad.
Quizá esta magia tiene mucho que ver con el ritual que supone cada viaje en avión, con la llegada a la estación de destino, el aeropuerto, que es siempre final del camino. Con la facturación del equipaje, que es una breve despedida temporal de nuestros bienes materiales más inmediatos. Con el embarque, el tránsito por el control de policía, algo así como un examen final para cruzar al más allá, un territorio de nadie, fuera del control humano. Con el equipaje de mano, que ahora apenas llega a unos pocos objetos íntimos de valor especial. Todo ello parece el preámbulo, la preparación para el viaje más largo, el que llegará a navegar por nuestro propio interior. Quizá que a veces me desborda la imaginación, o que el influjo de la filosofía oriental es ya tan poderosos que me ha calado muy hondo, pero ciertamente funciona, y cuando atraviesas todas esas fronteras reales previas, ya sabes que va a suceder algo de nuevo, al final, sentado ya, y aunque viajes acompañado, siempre llega ese momento de soledad interior, que no ocurre en otros modos de transporte terrestre, como al coche o el tren, o el barco, en el mar.
Es entonces cuando sentimos que lo verdaderamente importante es un puñado de cosas, que ni siquiera están en el equipaje de mano. Es en esa circunstancia cuando tomamos conciencia de la verdadera dimensión, de lo desnudos que estamos en la vida, y de cómo necesitamos que nos ayuden constantemente., pero también de la belleza que nos rodea. Más que nunca nuestra mirada está ávida de belleza y de paz espiritual. Sabemos que estamos completamente solos en los momentos más importantes de la vida, como el nacimiento, ante la enfermedad, o ante la muerte misma. Y aquí sentados, rodeados de buena compañía, y delicadas atenciones, sólo el avión recibe más atenciones que el pasajero era el eslogan de la antigua compañía bandera española, Iberia; lo sentimos como nunca. Supongo que se trata de una sensación obvia cuando estás en pleno vuelo, en ese “espacio de nadie”, consciente de la fragilidad y vulnerabilidad de toda nuestra vida, ante cualquier percance improbable. Pero, aunque lo entendemos, nos sigue sorprendiendo cada vez.
Después de recorrer con nuestra mochila tantos lugares del globo, nos damos cuenta de que los objetos coleccionados apenas tienen valor, comparados con el conocimiento y la experiencia humana acumulada. Y es sólo esto, y poco más, lo que luego puede ayudarnos a ser más felices allí donde nos ha llevado la vida a decidir vivir.