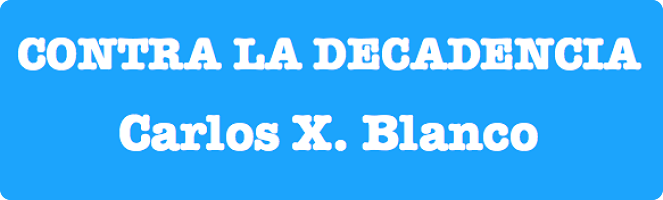Teoría del Imperio
Aunque sea impopular, es preciso elaborar una Teoría del Imperio. España necesita tal teoría urgentemente. Es una magna tarea, obra de varias generaciones, pero se hace necesaria. En el libro que hace unos días yo reseñaba, Imperiofobia y Leyenda Negra, de doña María Luisa Roca Barea, está implícita y ejercida una teoría del imperio o de los imperios, aunque no se puede encontrar plenamente dicha construcción teorética en una obra centrada en un aspecto concreto, la Leyenda Negra vertida, con resentimiento e impotencia, sobre los Imperios en general, y más concretamente, sobre el Imperio Español. La teoría implícita en esta obra se puede formular de una manera muy sumaria, aunque, tal y como sucede en todo resumen y divulgación, siempre quedarán muchos aspectos fuera del campo de visión.
1. No es lo mismo Imperio e imperialismo. Es la confusión de ambos términos la que resta "popularidad" a ambos conceptos, inyectando las maldades del segundo en el primero. Imperialismo es una "actitud" y una "tendencia" de naciones poderosas (potencias) que, con comportamientos agresivos y expansionistas, invaden, someten, dominan y ejercen su control en grados diversos a otras. Una nación imperialista puede llegar a fracasar en su construcción imperial, no haciéndola efectiva, mientras causa enorme daño y destrucción a muchas otras poblaciones del entorno y, recientemente, del mundo entero. En cambio, el Imperio es ya una construcción geopolítica y civilizatoria efectiva, un factum, y los métodos de conquista, invasión, manipulación de poblaciones y estados, con ánimo de integración, ni son los únicos (pues también se dan pactos, federaciones, uniones consentidas, etc.) ni poseen un carácter imprescindible. Imperio, y no "imperialismo" puede poseer una acepción legítimamente positiva en el vocabulario de la Filosofía política y de la Filosofía de la Historia. Gracias a determinados géneros de imperios, ciertas poblaciones y naciones han resultado salvadas de la depredación de terceras potencias y de "bárbaros" diversos. Muchas veces, un Imperio posee una labor mediadora, protectora, policial e integradora en el contexto violento de etnias y naciones incompatibles y mutuamente destructivas. Así las cosas, no siempre fue Roma una "máquina de conquistar" sino también una salvación de pueblos –bárbaros o civilizados- ante terceros enemigos. Otra cuestión es que Roma se aprovechase de las alianzas contraídas o cobrara abusivamente por unos servicios efectivamente prestados. De la misma manera, una visión no ingenua ni maniquea de la Reconquista española (desde 718 hasta 1492) o de la Conquista americana (siglos XV-XVIII) debe implicar, necesariamente, esa labor protectora, policial, arbitrista, civilizatoria, de los españoles (y dentro de éstos, de grupos estamentales diversos, con intereses y motivaciones no siempre coincidentes) y los "indios", esto es, los nativos originariamente americanos que no formaban un todo enterizo, ni eran todos hermanos entre sí, ni siquiera bien avenidos o compatibles, y que más bien se enzarzaban en sus propias luchas imperialistas. Por poner un símil, hemos de pasar de una teoría del Imperio "plana", en la que hay nada más que vencedores y vencidos (al estilo de las fantasías de la "memoria histórica" que de tanto predicamento gozan en nuestros días, a una teoría del imperio "volumétrica", en la que siempre hay un tercer elemento o dimensión para poder "triturar" los otros dos enfrentados y así apreciar cómo se fue construyendo un imperio español que, también infecto de errores y pecados, como toda construcción humana, fue no obstante, un edificio construido con base racional, planificación moral y voluntad equilibradora.
2. No es lo mismo poseer un Imperio mundial (con vocación universal) que poseer colonias. El Imperio español comenzó a tomar aspecto colonialista, y a homologarse así a los otros imperios europeos ultramarinos, en época borbónica y, según señala Roca Barea, en tiempos del tan loado Carlos III. La conversión de un Imperio civilizatorio en sentido estricto, en un Imperio colonial fue un verdadero desastre, que habría precipitado (siempre según la autora), la desafección –así como la traición- de las élites de los territorios del Nuevo Mundo, que por entonces también eran España. Las colonias, mantenidas bajo la fórmula jurídica que se quiera, son meros territorios administrados en condiciones de desigualdad con respecto a la metrópoli, áreas extractivas de riqueza, campos donde ejercer la depredación (esclavitud, captura de materias primas, metales preciosos, esquilmado de recursos naturales, etc.). El Imperio de los Austrias españoles no fue colonialista. Sus súbditos –al menos en teoría- eran súbditos del Soberano en igualdad de condiciones con los súbditos residentes en la Península Ibérica, y, acorde con las leyes regias y la doctrina católica, nadie era inferior política y jurídicamente por no ser blanco, o por no serlo completamente.
En Imperiofobia, así como en otras obras que se han sacudido de encima la Leyenda Negra, queda claro cómo el nivel de desarrollo material, higiénico, urbanístico, cultural, etc. era más elevado en las partes americanas de Las Españas que en el propio territorio peninsular. Una potencia colonial, "imperialista", nunca habría hecho tan mal negocio. Pero es que el negocio, la motivación fundamental del imperio español o Monarquía Hispánica no era la depredación, por más que ésa fuera la motivación de partes o agentes concretos que formaran parte de la misma Monarquía, como no podría ser de otra manera en una sociedad no angélica sino humana.
3. Existe la cuestión del verdadero carácter nacional de España. No sólo los llamados "nacionalistas periféricos" (vascos, catalanes, pero también islamo-andalucistas, galleguistas, valencianos, etc.), sino en el mundillo "progresista" se hace cuestión sobre España, sobre si este Estado es, en esencia, una nación, o si lo es, una nación plenamente acabada. Otros libros famosos, como Mater Dolorosa, del profesor Álvarez Junco, señalaban la fecha tan tardía en que nuestro país se dotó de un himno nacional, de una bandera consensuada (y nunca completamente), de un sistema reglado nacional de enseñanza, etc., en definitiva, la fecha tan tardía (finales del siglo XIX) en que España se habría homologado con nuestro espejo (¡desgraciado espejo!), a saber Francia. Pero las naciones canónicas –como decía Gustavo Bueno- europeas, son todas ellas un resultado lento y complejo de construcción. Hay mucho de simplismo jacobino en esa derecha visceral que, ante los soberanismos y separatismos periféricos, dicen que la nuestra es "la más antigua nación de Europa". Mala prensa trae ese nacionalismo español especular y hecho con hormonas y no con circuitos nerviosos racionales. In nuce, en su germen, había una España unificada y potencial en el Reino Toledano, en el Reino Asturiano, en las Navas de Tolosa, en la Monarquía de los Reyes Católicos, pero no una España nacional en el sentido moderno.
Aunque sea impopular, es preciso elaborar una Teoría del Imperio. España necesita tal teoría urgentemente. Es una magna tarea, obra de varias generaciones, pero se hace necesaria. En el libro que hace unos días yo reseñaba, Imperiofobia y Leyenda Negra, de doña María Luisa Roca Barea, está implícita y ejercida una teoría del imperio o de los imperios, aunque no se puede encontrar plenamente dicha construcción teorética en una obra centrada en un aspecto concreto, la Leyenda Negra vertida, con resentimiento e impotencia, sobre los Imperios en general, y más concretamente, sobre el Imperio Español. La teoría implícita en esta obra se puede formular de una manera muy sumaria, aunque, tal y como sucede en todo resumen y divulgación, siempre quedarán muchos aspectos fuera del campo de visión.
1. No es lo mismo Imperio e imperialismo. Es la confusión de ambos términos la que resta "popularidad" a ambos conceptos, inyectando las maldades del segundo en el primero. Imperialismo es una "actitud" y una "tendencia" de naciones poderosas (potencias) que, con comportamientos agresivos y expansionistas, invaden, someten, dominan y ejercen su control en grados diversos a otras. Una nación imperialista puede llegar a fracasar en su construcción imperial, no haciéndola efectiva, mientras causa enorme daño y destrucción a muchas otras poblaciones del entorno y, recientemente, del mundo entero. En cambio, el Imperio es ya una construcción geopolítica y civilizatoria efectiva, un factum, y los métodos de conquista, invasión, manipulación de poblaciones y estados, con ánimo de integración, ni son los únicos (pues también se dan pactos, federaciones, uniones consentidas, etc.) ni poseen un carácter imprescindible. Imperio, y no "imperialismo" puede poseer una acepción legítimamente positiva en el vocabulario de la Filosofía política y de la Filosofía de la Historia. Gracias a determinados géneros de imperios, ciertas poblaciones y naciones han resultado salvadas de la depredación de terceras potencias y de "bárbaros" diversos. Muchas veces, un Imperio posee una labor mediadora, protectora, policial e integradora en el contexto violento de etnias y naciones incompatibles y mutuamente destructivas. Así las cosas, no siempre fue Roma una "máquina de conquistar" sino también una salvación de pueblos –bárbaros o civilizados- ante terceros enemigos. Otra cuestión es que Roma se aprovechase de las alianzas contraídas o cobrara abusivamente por unos servicios efectivamente prestados. De la misma manera, una visión no ingenua ni maniquea de la Reconquista española (desde 718 hasta 1492) o de la Conquista americana (siglos XV-XVIII) debe implicar, necesariamente, esa labor protectora, policial, arbitrista, civilizatoria, de los españoles (y dentro de éstos, de grupos estamentales diversos, con intereses y motivaciones no siempre coincidentes) y los "indios", esto es, los nativos originariamente americanos que no formaban un todo enterizo, ni eran todos hermanos entre sí, ni siquiera bien avenidos o compatibles, y que más bien se enzarzaban en sus propias luchas imperialistas. Por poner un símil, hemos de pasar de una teoría del Imperio "plana", en la que hay nada más que vencedores y vencidos (al estilo de las fantasías de la "memoria histórica" que de tanto predicamento gozan en nuestros días, a una teoría del imperio "volumétrica", en la que siempre hay un tercer elemento o dimensión para poder "triturar" los otros dos enfrentados y así apreciar cómo se fue construyendo un imperio español que, también infecto de errores y pecados, como toda construcción humana, fue no obstante, un edificio construido con base racional, planificación moral y voluntad equilibradora.
2. No es lo mismo poseer un Imperio mundial (con vocación universal) que poseer colonias. El Imperio español comenzó a tomar aspecto colonialista, y a homologarse así a los otros imperios europeos ultramarinos, en época borbónica y, según señala Roca Barea, en tiempos del tan loado Carlos III. La conversión de un Imperio civilizatorio en sentido estricto, en un Imperio colonial fue un verdadero desastre, que habría precipitado (siempre según la autora), la desafección –así como la traición- de las élites de los territorios del Nuevo Mundo, que por entonces también eran España. Las colonias, mantenidas bajo la fórmula jurídica que se quiera, son meros territorios administrados en condiciones de desigualdad con respecto a la metrópoli, áreas extractivas de riqueza, campos donde ejercer la depredación (esclavitud, captura de materias primas, metales preciosos, esquilmado de recursos naturales, etc.). El Imperio de los Austrias españoles no fue colonialista. Sus súbditos –al menos en teoría- eran súbditos del Soberano en igualdad de condiciones con los súbditos residentes en la Península Ibérica, y, acorde con las leyes regias y la doctrina católica, nadie era inferior política y jurídicamente por no ser blanco, o por no serlo completamente.
En Imperiofobia, así como en otras obras que se han sacudido de encima la Leyenda Negra, queda claro cómo el nivel de desarrollo material, higiénico, urbanístico, cultural, etc. era más elevado en las partes americanas de Las Españas que en el propio territorio peninsular. Una potencia colonial, "imperialista", nunca habría hecho tan mal negocio. Pero es que el negocio, la motivación fundamental del imperio español o Monarquía Hispánica no era la depredación, por más que ésa fuera la motivación de partes o agentes concretos que formaran parte de la misma Monarquía, como no podría ser de otra manera en una sociedad no angélica sino humana.
3. Existe la cuestión del verdadero carácter nacional de España. No sólo los llamados "nacionalistas periféricos" (vascos, catalanes, pero también islamo-andalucistas, galleguistas, valencianos, etc.), sino en el mundillo "progresista" se hace cuestión sobre España, sobre si este Estado es, en esencia, una nación, o si lo es, una nación plenamente acabada. Otros libros famosos, como Mater Dolorosa, del profesor Álvarez Junco, señalaban la fecha tan tardía en que nuestro país se dotó de un himno nacional, de una bandera consensuada (y nunca completamente), de un sistema reglado nacional de enseñanza, etc., en definitiva, la fecha tan tardía (finales del siglo XIX) en que España se habría homologado con nuestro espejo (¡desgraciado espejo!), a saber Francia. Pero las naciones canónicas –como decía Gustavo Bueno- europeas, son todas ellas un resultado lento y complejo de construcción. Hay mucho de simplismo jacobino en esa derecha visceral que, ante los soberanismos y separatismos periféricos, dicen que la nuestra es "la más antigua nación de Europa". Mala prensa trae ese nacionalismo español especular y hecho con hormonas y no con circuitos nerviosos racionales. In nuce, en su germen, había una España unificada y potencial en el Reino Toledano, en el Reino Asturiano, en las Navas de Tolosa, en la Monarquía de los Reyes Católicos, pero no una España nacional en el sentido moderno.