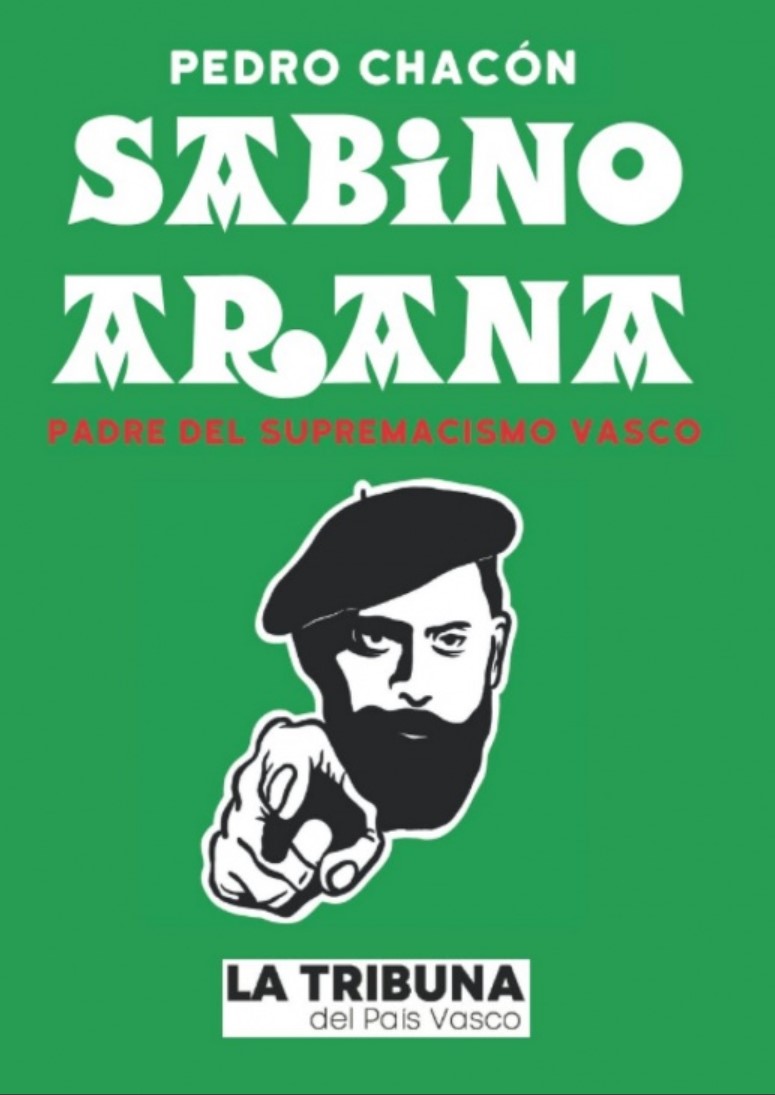El acuerdo PP-PNV para la investidura de Aznar en 1996
Leo, entre arcadas de asco y repugnancia, las crónicas periodísticas que nos informan del acuerdo que elaboraron y suscribieron, entre el 30 de abril y el 1 de mayo, el PP y el PNV para facilitar la primera investidura de José María Aznar como presidente del Gobierno tras las elecciones del 3 de marzo de 1996.
Fíjense que en Burgos se reunieron nada más y nada menos que Jaime Mayor Oreja, vicesecretario general del PP y líder del partido en el País Vasco, y Juan José Ibarretxe por el PNV, que era vicelehendakari entonces del Gobierno Vasco de José Antonio Ardanza y futuro Lehendakari a partir de 1999. Allí perfilaron el acuerdo que llevaría al PNV a apoyar a Aznar en el Congreso, dándole los votos necesarios para salir presidente del Gobierno en su primera legislatura. En la segunda, tras las elecciones del 2000, ya no necesitaría este acuerdo por haber logrado la mayoría absoluta.
En Burgos fue la reunión. Las crónicas del 30 de abril decían que “los nacionalistas han logrado con sus cinco diputados en el Congreso, y especialmente con el peso de su dimensión política en Euskadi, avanzar en cuestiones bloqueadas durante años. Además de las transferencias en materia socio-laboral, de los fondos de formación continua y la gestión de los puertos de Bilbao y Pasajes (en el acuerdo se dice Pasaia), dan un paso de gigante en la reforma del Concierto Económico, cuya aplicación supondrá una casi plena soberanía fiscal.” Una casi plena soberanía fiscal, se decía. Jaime Mayor Oreja estaba plenamente satisfecho por el acuerdo alcanzado. Declaraba que: “si yo me comprometo con el Estatuto, el PNV también, si yo creo en Euskadi, el PNV debe creer en España”.
En las portadas del 1 de mayo salían José María Aznar y Xabier Arzalluz, reunidos ya en Madrid, dándose la mano y escenificando así formalmente el acuerdo alcanzado la víspera y vemos una foto en la que están ellos dos charlando amigablemente mientras al fondo quedan, como testigos y muñidores principales del acuerdo, el propio Jaime Mayor Oreja, así como Mariano Rajoy, entonces también vicesecretario general del PP y que sería a continuación ministro del Gobierno de España (y, en 2011, Presidente, como es sabido), y en medio Iñaki Anasagasti, portavoz entonces del PNV en el Congreso.
Tras ese acuerdo de 1996, que llevó a José María Aznar a la presidencia del gobierno por primera vez, recordemos que se produjo el asesinato de Miguel Angel Blanco por ETA, el 13 de julio de 1997, y que tras la hecatombe social a que dio lugar, como expresión de hartazgo de la ciudadanía, no solo ante el terrorismo sino también ante el nacionalismo en general, el PNV decidió replegarse de un modo defensivo, firmando el acuerdo de Estella-Lizarra el 12 de septiembre de 1998 con el resto del nacionalismo y algunos partidos no nacionalistas, pero peores si cabe que estos, como fue la Ezker Batua de Javier Madrazo, el mismo que apoyaría los gobiernos de Juan José Ibarretxe que impulsarían el llamado Plan Ibarretxe, aprobado por el Parlamento Vasco en 2003 y rechazado en el Congreso de los Diputados en 2005, y que tenía por objetivo convertir la Comunidad Autónoma Vasca en un Estado Libre Asociado, nada menos.
El PNV que dio la investidura a José María Aznar en 1996 también tenía solo 5 escaños, como ahora tiene. Y si se fijan en la entrevista que le acaba de hacer Carlos Herrera a José María Aznar hace unos días en la Cope, a propósito de las declaraciones del expresidente en relación con la posibilidad de que el PSOE acuerde una amnistía con los nacionalistas catalanes para alcanzar la investidura, Aznar nunca hace mención del PNV. Dice que el PP se ha mantenido en su sitio durante todo el periodo democrático abierto por la Constitución de 1978, no así el PSOE, que es el que ha cambiado. Y dice también que los otros partidos que había en 1996 también ya son otra cosa: y cita expresamente a los dos catalanes, CiU que ya no existe, ERC, cita también a EH Bildu, que entonces no se llamaba así ni era una coalición como ahora. Pero en ningún momento cita al PNV. Quiere decirse que todavía a estas alturas, desde el PP se guardan las formas con el PNV en la remota esperanza de que sus cinco escaños de ahora acaben sirviendo también para darle la investidura al candidato del PP propuesto por el Rey: Alberto Núñez Feijóo. Hasta ese punto llegan las inercias de 1996 en el PP y después de todo lo que hemos visto que el PNV es capaz de hacer. No tienen remedio.
Y alguno de ustedes, en aras de la coherencia, me preguntará qué tiene que ver esta historia con nuestra serie de El balle del ziruelo que, en principio, va solo de apellidos. Pues verán. En esa misma legislatura de 1996 a 2000, que se abrió con el acuerdo entre el PP y el PNV que acabamos de glosar, se aprobó la “Ley 40/1999, de 5 de noviembre, sobre nombre y apellidos y orden de los mismos”, que, por tanto, como ley que es, va firmada por José María Aznar López, presidente del Gobierno, y cuyo artículo tercero reforma a su vez el artículo 55 de la Ley de Registro Civil, que en su último párrafo queda redactado así: “El encargado del Registro, a petición del interesado o de su representante legal, procederá a regularizar ortográficamente los apellidos cuando la forma inscrita en el Registro no se adecue a la gramática y fonética de la lengua española correspondiente”. Quiere decirse que, a partir de entonces, lo que antes suponía tener que abrir un expediente engorroso para llegar a aprobar o no el cambio solicitado, ahora se hace automáticamente: el ciudadano va con la forma de su apellido aprobado por Euskaltzaindia (recordemos, de los capítulos anteriores de esta serie, el titulado “La pifia de la inteligencia artificial con los apellidos eusquéricos”, donde se reproduce la portada de la primera edición del Nomenclátor de apellidos vascos, que se publica precisamente en 1998, o sea justo el año anterior a aprobarse esta ley) y de la misma su apellido quedaba convertido en un apellido oficial, escrito en grafía eusquérica. Con ello se consiguió, gracias al Gobierno de José María Aznar, que el Padrón quedara convertido en un auténtico guirigay de apellidos de todos los orígenes lingüísticos escritos en diferentes formas, a gusto del interesado. Por lo que respecta a los eusquéricos, a partir de entonces podíamos ya encontrar mezclados los Aguirre y Agirre, Garaicoechea y Garaikoetxea y así sucesivamente. Menos mal que, por lo menos, de los 6.000 apellidos eusquéricos vivos (con portadores), aproximadamente un tercio (casi 2.000) no cambian su grafía, es decir, que por mucho que quieran ponerla en grafía distinta a la de siempre no hay forma (son los Uriarte, Garro, Odriozola y así). Es el único y magro consuelo. Este tema del cambio de grafía con los apellidos eusquéricos ya se sabe que en Francia no ocurre: todos están escritos en grafía francesa, como lo estaban originariamente, del mismo modo que en España lo estaban en grafía castellana.
Fue el nacionalismo el que inventó una grafía nueva para diferenciar el eusquera de las otras dos lenguas vecinas. Solo que en Francia, hasta hoy, no les han hecho ni caso, pero aquí sí. Esa es la diferencia, que el nacionalismo no solo no agradece sino que desprecia a quien le tiene en cuenta lo que pide y siempre sigue pidiendo más. En cambio, en Francia no les dan nada, pero aún así a Francia la respetan. ¿Por qué será?
Leo, entre arcadas de asco y repugnancia, las crónicas periodísticas que nos informan del acuerdo que elaboraron y suscribieron, entre el 30 de abril y el 1 de mayo, el PP y el PNV para facilitar la primera investidura de José María Aznar como presidente del Gobierno tras las elecciones del 3 de marzo de 1996.
Fíjense que en Burgos se reunieron nada más y nada menos que Jaime Mayor Oreja, vicesecretario general del PP y líder del partido en el País Vasco, y Juan José Ibarretxe por el PNV, que era vicelehendakari entonces del Gobierno Vasco de José Antonio Ardanza y futuro Lehendakari a partir de 1999. Allí perfilaron el acuerdo que llevaría al PNV a apoyar a Aznar en el Congreso, dándole los votos necesarios para salir presidente del Gobierno en su primera legislatura. En la segunda, tras las elecciones del 2000, ya no necesitaría este acuerdo por haber logrado la mayoría absoluta.
En Burgos fue la reunión. Las crónicas del 30 de abril decían que “los nacionalistas han logrado con sus cinco diputados en el Congreso, y especialmente con el peso de su dimensión política en Euskadi, avanzar en cuestiones bloqueadas durante años. Además de las transferencias en materia socio-laboral, de los fondos de formación continua y la gestión de los puertos de Bilbao y Pasajes (en el acuerdo se dice Pasaia), dan un paso de gigante en la reforma del Concierto Económico, cuya aplicación supondrá una casi plena soberanía fiscal.” Una casi plena soberanía fiscal, se decía. Jaime Mayor Oreja estaba plenamente satisfecho por el acuerdo alcanzado. Declaraba que: “si yo me comprometo con el Estatuto, el PNV también, si yo creo en Euskadi, el PNV debe creer en España”.
En las portadas del 1 de mayo salían José María Aznar y Xabier Arzalluz, reunidos ya en Madrid, dándose la mano y escenificando así formalmente el acuerdo alcanzado la víspera y vemos una foto en la que están ellos dos charlando amigablemente mientras al fondo quedan, como testigos y muñidores principales del acuerdo, el propio Jaime Mayor Oreja, así como Mariano Rajoy, entonces también vicesecretario general del PP y que sería a continuación ministro del Gobierno de España (y, en 2011, Presidente, como es sabido), y en medio Iñaki Anasagasti, portavoz entonces del PNV en el Congreso.
Tras ese acuerdo de 1996, que llevó a José María Aznar a la presidencia del gobierno por primera vez, recordemos que se produjo el asesinato de Miguel Angel Blanco por ETA, el 13 de julio de 1997, y que tras la hecatombe social a que dio lugar, como expresión de hartazgo de la ciudadanía, no solo ante el terrorismo sino también ante el nacionalismo en general, el PNV decidió replegarse de un modo defensivo, firmando el acuerdo de Estella-Lizarra el 12 de septiembre de 1998 con el resto del nacionalismo y algunos partidos no nacionalistas, pero peores si cabe que estos, como fue la Ezker Batua de Javier Madrazo, el mismo que apoyaría los gobiernos de Juan José Ibarretxe que impulsarían el llamado Plan Ibarretxe, aprobado por el Parlamento Vasco en 2003 y rechazado en el Congreso de los Diputados en 2005, y que tenía por objetivo convertir la Comunidad Autónoma Vasca en un Estado Libre Asociado, nada menos.
El PNV que dio la investidura a José María Aznar en 1996 también tenía solo 5 escaños, como ahora tiene. Y si se fijan en la entrevista que le acaba de hacer Carlos Herrera a José María Aznar hace unos días en la Cope, a propósito de las declaraciones del expresidente en relación con la posibilidad de que el PSOE acuerde una amnistía con los nacionalistas catalanes para alcanzar la investidura, Aznar nunca hace mención del PNV. Dice que el PP se ha mantenido en su sitio durante todo el periodo democrático abierto por la Constitución de 1978, no así el PSOE, que es el que ha cambiado. Y dice también que los otros partidos que había en 1996 también ya son otra cosa: y cita expresamente a los dos catalanes, CiU que ya no existe, ERC, cita también a EH Bildu, que entonces no se llamaba así ni era una coalición como ahora. Pero en ningún momento cita al PNV. Quiere decirse que todavía a estas alturas, desde el PP se guardan las formas con el PNV en la remota esperanza de que sus cinco escaños de ahora acaben sirviendo también para darle la investidura al candidato del PP propuesto por el Rey: Alberto Núñez Feijóo. Hasta ese punto llegan las inercias de 1996 en el PP y después de todo lo que hemos visto que el PNV es capaz de hacer. No tienen remedio.
Y alguno de ustedes, en aras de la coherencia, me preguntará qué tiene que ver esta historia con nuestra serie de El balle del ziruelo que, en principio, va solo de apellidos. Pues verán. En esa misma legislatura de 1996 a 2000, que se abrió con el acuerdo entre el PP y el PNV que acabamos de glosar, se aprobó la “Ley 40/1999, de 5 de noviembre, sobre nombre y apellidos y orden de los mismos”, que, por tanto, como ley que es, va firmada por José María Aznar López, presidente del Gobierno, y cuyo artículo tercero reforma a su vez el artículo 55 de la Ley de Registro Civil, que en su último párrafo queda redactado así: “El encargado del Registro, a petición del interesado o de su representante legal, procederá a regularizar ortográficamente los apellidos cuando la forma inscrita en el Registro no se adecue a la gramática y fonética de la lengua española correspondiente”. Quiere decirse que, a partir de entonces, lo que antes suponía tener que abrir un expediente engorroso para llegar a aprobar o no el cambio solicitado, ahora se hace automáticamente: el ciudadano va con la forma de su apellido aprobado por Euskaltzaindia (recordemos, de los capítulos anteriores de esta serie, el titulado “La pifia de la inteligencia artificial con los apellidos eusquéricos”, donde se reproduce la portada de la primera edición del Nomenclátor de apellidos vascos, que se publica precisamente en 1998, o sea justo el año anterior a aprobarse esta ley) y de la misma su apellido quedaba convertido en un apellido oficial, escrito en grafía eusquérica. Con ello se consiguió, gracias al Gobierno de José María Aznar, que el Padrón quedara convertido en un auténtico guirigay de apellidos de todos los orígenes lingüísticos escritos en diferentes formas, a gusto del interesado. Por lo que respecta a los eusquéricos, a partir de entonces podíamos ya encontrar mezclados los Aguirre y Agirre, Garaicoechea y Garaikoetxea y así sucesivamente. Menos mal que, por lo menos, de los 6.000 apellidos eusquéricos vivos (con portadores), aproximadamente un tercio (casi 2.000) no cambian su grafía, es decir, que por mucho que quieran ponerla en grafía distinta a la de siempre no hay forma (son los Uriarte, Garro, Odriozola y así). Es el único y magro consuelo. Este tema del cambio de grafía con los apellidos eusquéricos ya se sabe que en Francia no ocurre: todos están escritos en grafía francesa, como lo estaban originariamente, del mismo modo que en España lo estaban en grafía castellana.
Fue el nacionalismo el que inventó una grafía nueva para diferenciar el eusquera de las otras dos lenguas vecinas. Solo que en Francia, hasta hoy, no les han hecho ni caso, pero aquí sí. Esa es la diferencia, que el nacionalismo no solo no agradece sino que desprecia a quien le tiene en cuenta lo que pide y siempre sigue pidiendo más. En cambio, en Francia no les dan nada, pero aún así a Francia la respetan. ¿Por qué será?