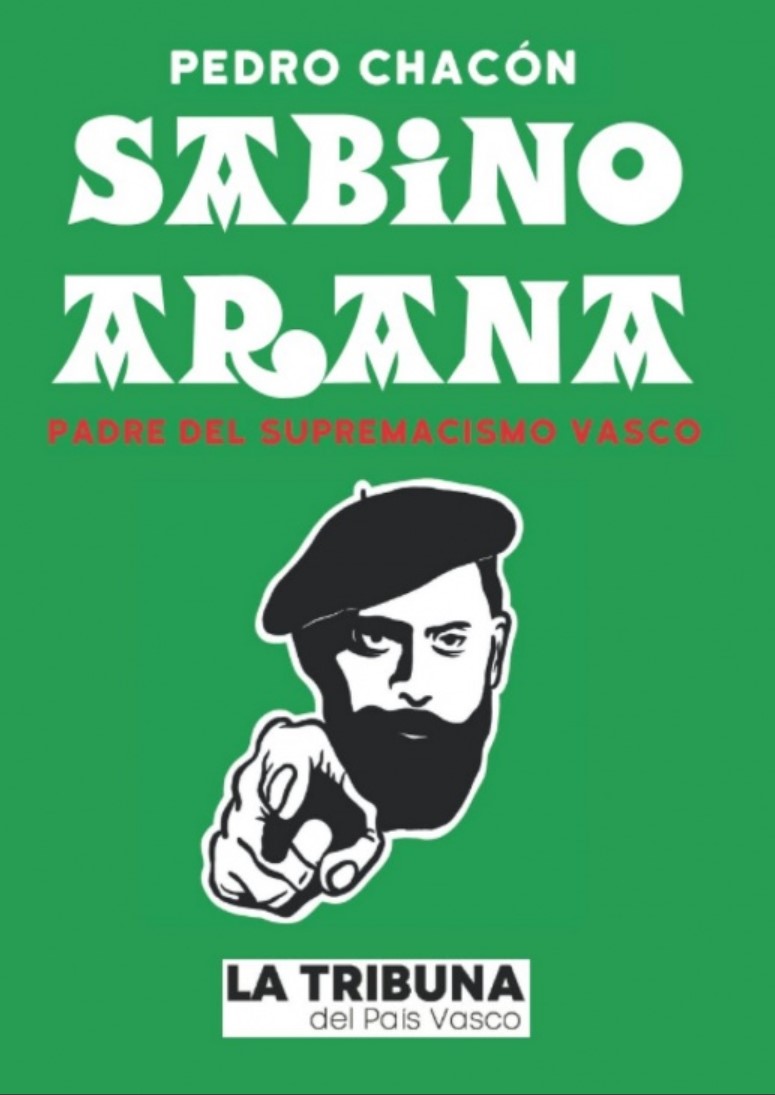El silencio excluyente (a propósito del artículo de José Luis León)
El pasado 5 de septiembre salió en estas mismas páginas de La Tribuna del País Vasco un artículo verdaderamente sugerente y esclarecedor, por muchos motivos, firmado por el catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad del País Vasco, José Luis León Sáez de Ybarra, titulado “La exclusión silenciosa: cómo el control social sutil moldea el debate en el País Vasco y Cataluña”. En él se habla de cómo los individuos que no comulgan con los dogmas del nacionalismo, tanto en el País Vasco como en Cataluña, no son excluidos o marginados socialmente mediante ninguna declaración explícita, sino mediante algo mucho más sutil y eficaz a la postre: mediante el silencio, o como lo denomina el autor, mediante la exclusión silenciosa.
Quisiera hacer algunas consideraciones al hilo de la lectura de este artículo, por la importancia que tiene que alguien como este autor, un relevante docente en la Universidad del País Vasco, haya salido a la palestra en este medio digital para expresar lo que algunos venimos denunciando desde hace algún tiempo de otra manera menos comedida quizás, o más apasionada, pero que no por ello tiene que ser más eficaz. Justamente, a mi modo de ver, ahí reside una de las grandes virtudes de ese artículo de José Luis León. Que, con una forma mesurada y discreta de decirlo, resulta, a la postre, más convincente y revelador, respecto de una realidad social donde un modo de pensar, el nacionalista, tanto en País Vasco como en Cataluña, moldea la mentalidad y la opinión de una inmensa mayoría de ciudadanos.
Yo he hablado muchas veces aquí de la etnocracia vasca, del espejismo social en el que vivimos, de la falsa impresión que transmite el poder acerca de las mayorías sociales, donde se nos quiere hacer ver que lo que es una minoría étnica, marcada por los apellidos autóctonos, eusquéricos (que ya he demostrado aquí que incluso son más abundantes en el resto de España), se ha convertido, por medio de lo que he llamado en otro artículo de esta serie “el espejismo vasco”, en mayoría social y está desde hace cuarenta años o más, por ello, erigida en detentadora del poder político. Un personaje como Imanol Pradales Gil no sería más que el último y más acabado producto de ese dominio social apabullante, según el cual las gentes procedentes de la inmigración española en el País Vasco se convierten en principales defensores de una cultura y de una identidad que no es la suya, y sobre todo de una política marcada por el antiespañolismo. Estaríamos así asistiendo a un fenómeno único mundial en el que una amplia mayoría social asume como propios los valores y los signos identitarios de una minoría, de modo que esa minoría seguiría marcando la pauta política de un territorio, en este caso el País Vasco, con un modelo de sumisión social y política perfectamente trasladable también a la Cataluña actual.
Y ojo con algo muy importante en esta cuestión. No estamos hablando de que una mayoría extraña al País Vasco acabe por dominar a una minoría autóctona en una suerte de invasión y absorción sociales. Y no hablamos de eso por dos razones principales, aparte de otras secundarias. Primera, porque en este caso del País Vasco tan españoles son los inmigrantes como los autóctonos. Pero aun suponiendo que no fuera así, la segunda razón es que esos vascos que son minoría en el País Vasco y que quieren imponer su proyecto nacionalista antiespañol a la mayoría social del territorio, siempre fueron españoles, los primeros españoles cabría decir, y porque individuos de ese mismo origen vasco han ocupado y ocupan puestos relevantísimos en la historia, la cultura y la política de toda España. Por eso me interesa tanto decir que en el resto de España, aparte del País Vasco y Navarra, hay más personas con apellido eusquérico que en sus lugares de origen o procedencia. Porque la historia de España está llena de ellas, incluido, por supuesto, el periodo imperial, en el que personas con apellido eusquérico protagonizaron los descubrimientos, las conquistas, los cargos más prominentes en todos los sectores de la administración repartidos por todos los territorios americanos de la Corona española. Las personas de apellido eusquérico siempre formaron parte en un muy primerísimo lugar de toda la historia de España y fueron recibidas como unos españoles más en todas partes dentro del Estado. Por eso tan es profundamente injusto que cuando las tornas se han invertido y la emigración cambió de sentido, la recíproca brilló por su ausencia y los vascos nativos asumieron un mensaje supremacista y discriminatorio frente al resto de españoles que llegaban a su tierra.
Por estas dos razones, principalmente la segunda, la llegada masiva de españoles al País Vasco no es para nada comparable con una invasión o una supuesta imposición, y es por eso que ahora decimos que los inmigrantes de otras partes de España que viven en el País Vasco desde finales del XIX y desde mediados del XX tienen el mismo derecho de ciudadanía y de mantenimiento de sus símbolos y de su cultura, en particular el español como lengua y lo español en general como cultura, en tierra vasca.
Es por ello que con lo que ha dicho José Luis León en su artículo titulado “La exclusión silenciosa” estoy completamente de acuerdo. Y a esa conclusión no le afecta para nada, todo lo contrario, que el suyo y el mío sean distintos modos de decir lo mismo en el fondo, porque responden a una misma realidad social, cultural y política que intentamos diagnosticar y a la que le intentamos también dar, si cabe, una salida ante el marasmo en que se encuentra.
Otra de las cosas que nos unen a los dos, además de intentar revelar la imposición o exclusión silenciosa que padecemos, es que lo hacemos en un medio como este de La Tribuna del País Vasco que se erigiría así, en palabras de José Luis León, como un “espacio seguro”, concepto muy aprovechable, acuñado por el catedrático, y caracterizado por ser una especie de islote de libertad, en medio del océano de la mediocridad nacionalista, y “donde las personas puedan expresar sus opiniones libremente sin temor a ser estigmatizadas o excluidas”. Desgraciadamente en nuestra Universidad Pública Vasca esta situación de exclusión o de estigmatización silenciosa es lo habitual, de manera que los foros de opinión relevantes, los cursos de verano, las publicaciones, los premios y los reconocimientos, así como la captación de muchos profesores para tareas políticas relevantes en línea con su ideología nacionalista, están restringidos o encauzados por personas afectas al poder político nacionalista, conformando unos circuitos de influencia y de mutua reciprocidad, de los que quedamos excluidos quienes no compartimos esa ideología dominante. Y no solo eso, sino que, además, ese no compartir dicha ideología se traduciría en una autoexclusión, en una especie de autocensura, que incluso les exonera a quienes nos excluyen de tenerlo que hacer de modo explícito. Ya nos excluimos nosotros mismos de esos circuitos de poder, sin necesidad de que se tengan que molestarse en hacerlo ellos.
Otra muestra evidente de dicha exclusión silenciosa que padecemos quienes no compartimos la ideología nacionalista en la universidad, o en la sociedad en general, es que hasta ahora que he leído su artículo en La Tribuna del País Vasco, yo no conocía a José Luis León ni tenía noticia de él ni mucho menos de lo que pensaba, y eso que compartimos espacio en una misma facultad y que nuestros respectivos departamentos no se hayan físicamente muy distantes uno de otro. ¿No resulta suficientemente demostrativo del aislamiento en el que vivimos quienes no pensamos en nacionalista, que en más de veinte años que llevo en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (atención al nombre de la facultad), y seguramente el señor León llevará más todavía, no haya tenido noticia de alguien así, que pensaba como ha demostrado pensar en el artículo que ha escrito y que estamos comentando?
Quisiera terminar de momento estas reflexiones recurriendo al personaje que sirve como referente principal de esta serie de “El balle del ziruelo”, que no es otro que Sabino Arana, el fundador del nacionalismo vasco que nos asola. Contrario a lo que sostienen sus seguidores y muchos de sus estudiosos actuales, en cuanto a que esta persona habría venido a recoger un clamor popular, una corriente de pensamiento soterrada y cada vez más preponderante a la que solo le faltaba quien la pusiera por escrito, quien la difundiera, se puede demostrar que lo que decía Sabino Arana en su época era algo que sentían muy pocas personas. Lo que pasó luego es que hubo una serie de circunstancias históricas, sociales y políticas que favorecieron la progresiva expansión de esta ideología, tras la muerte de su fundador. Pero en su tiempo la cosa era muy distinta y la prueba de ello es la de veces que Sabino Arana habla del silencio que hay a su alrededor y que impide de una manera sutil, pero a la vez tremendamente eficaz, la divulgación y sobre todo la asimilación de sus ideas.
Esto demuestra que aquellas ideas que hoy soy dominantes, en su tiempo no lo eran ni tenían posibilidades aparentes de serlo. El nacionalismo no era, por tanto, contra lo que se suele proclamar ahora por sus seguidores, una ideología que respondía a una realidad social mayoritariamente sentida en su tiempo. Por el contrario, fue algo que necesitó de mucho acopio de recursos materiales y humanos y de las circunstancias favorables para su expansión. Y así llegamos al concepto con el que titulo este artículo y que me vino inspirado por el artículo de José Luis León, el del silencio, el silencio excluyente, el silencio impuesto sobre unas ideas que resultaban incómodas en el momento de su primera aparición. Quizás se podría decir que la historia se repite y que, ahora que José Luis León Sáez de Ybarra y yo mismo estamos en estas páginas de La Tribuna del País Vasco intentando denunciar de manera aislada y casi heroica lo que ocurre a nuestro alrededor, mientras que la mayoría de la sociedad vasca, adocenada, acomodada y recompensada por el nacionalismo, nos recibe con el silencio, es tiempo de recordar que la ahora ideología dominante también tuvo unos principios bien miserables y minoritarios y que sus primeras manifestaciones también se intentaban ningunear y silenciar por quienes detentaban el poder social de entonces.
Esto decía Sabino Arana a propósito del silencio con el que eran recibidas sus ideas en los medios de comunicación (vascos, por supuesto) de su tiempo.
Hablando del Bizkaitarra, su primer periódico, dice que “no teme la crítica vulgar y manoseada y el malicioso silencio”. En un momento en el que sus enemigos parecen levantar el cerco contra él, dice: “Ya parece que los periódicos locales se deciden a romper el sueco silencio que han conspirado hasta ahora contra nosotros.” Pero aquella aparente apertura no fue más que un receso, ya que más adelante anota: “los periódicos locales parece que se proponen guardar el más absoluto silencio en cuanto con nosotros se relaciona”. Y recordando la historia de su primer periódico, Bizkaitarra, una vez que fue clausurado, describe la relación con uno de sus principales rivales en la prensa local, El Basco, cabecera del Partido Carlista, de la que dice: “sirvióse primero del silencio, de esa arma que tienen por terrible y eficacísima”. Y al hilo de su rivalidad y desconfianza respecto del periódico Euskalduna, órgano de los euskalerriacos y financiado por Ramón de la Sota, Sabino Arana describe como uno de sus principales recursos: “el más sañoso y menos perceptible del silencio”.
Por eso es por lo que digo que el silencio excluyente se ha utilizado siempre como arma para acallar las disidencias y para excluir a los que no comulgan con el poder establecido. El propio Sabino Arana lo experimentó en torno suyo en los primeros tiempos de su proselitismo, lo que nos permite afirmar, como decíamos antes, que en su época no estaban esperando sus ideas como agua de mayo, ni le recibieron en loor de multitudes. Por el contrario, sufrió en sus propias carnes el silencio y la exclusión social. Exactamente igual que ahora hacen sus seguidores actuales, que llevan encaramados durante varias décadas ya a la ubre de las instituciones que dominan, con respecto a quienes cuestionamos sus ideas y la legitimidad de su poder.
El pasado 5 de septiembre salió en estas mismas páginas de La Tribuna del País Vasco un artículo verdaderamente sugerente y esclarecedor, por muchos motivos, firmado por el catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad del País Vasco, José Luis León Sáez de Ybarra, titulado “La exclusión silenciosa: cómo el control social sutil moldea el debate en el País Vasco y Cataluña”. En él se habla de cómo los individuos que no comulgan con los dogmas del nacionalismo, tanto en el País Vasco como en Cataluña, no son excluidos o marginados socialmente mediante ninguna declaración explícita, sino mediante algo mucho más sutil y eficaz a la postre: mediante el silencio, o como lo denomina el autor, mediante la exclusión silenciosa.
Quisiera hacer algunas consideraciones al hilo de la lectura de este artículo, por la importancia que tiene que alguien como este autor, un relevante docente en la Universidad del País Vasco, haya salido a la palestra en este medio digital para expresar lo que algunos venimos denunciando desde hace algún tiempo de otra manera menos comedida quizás, o más apasionada, pero que no por ello tiene que ser más eficaz. Justamente, a mi modo de ver, ahí reside una de las grandes virtudes de ese artículo de José Luis León. Que, con una forma mesurada y discreta de decirlo, resulta, a la postre, más convincente y revelador, respecto de una realidad social donde un modo de pensar, el nacionalista, tanto en País Vasco como en Cataluña, moldea la mentalidad y la opinión de una inmensa mayoría de ciudadanos.
Yo he hablado muchas veces aquí de la etnocracia vasca, del espejismo social en el que vivimos, de la falsa impresión que transmite el poder acerca de las mayorías sociales, donde se nos quiere hacer ver que lo que es una minoría étnica, marcada por los apellidos autóctonos, eusquéricos (que ya he demostrado aquí que incluso son más abundantes en el resto de España), se ha convertido, por medio de lo que he llamado en otro artículo de esta serie “el espejismo vasco”, en mayoría social y está desde hace cuarenta años o más, por ello, erigida en detentadora del poder político. Un personaje como Imanol Pradales Gil no sería más que el último y más acabado producto de ese dominio social apabullante, según el cual las gentes procedentes de la inmigración española en el País Vasco se convierten en principales defensores de una cultura y de una identidad que no es la suya, y sobre todo de una política marcada por el antiespañolismo. Estaríamos así asistiendo a un fenómeno único mundial en el que una amplia mayoría social asume como propios los valores y los signos identitarios de una minoría, de modo que esa minoría seguiría marcando la pauta política de un territorio, en este caso el País Vasco, con un modelo de sumisión social y política perfectamente trasladable también a la Cataluña actual.
Y ojo con algo muy importante en esta cuestión. No estamos hablando de que una mayoría extraña al País Vasco acabe por dominar a una minoría autóctona en una suerte de invasión y absorción sociales. Y no hablamos de eso por dos razones principales, aparte de otras secundarias. Primera, porque en este caso del País Vasco tan españoles son los inmigrantes como los autóctonos. Pero aun suponiendo que no fuera así, la segunda razón es que esos vascos que son minoría en el País Vasco y que quieren imponer su proyecto nacionalista antiespañol a la mayoría social del territorio, siempre fueron españoles, los primeros españoles cabría decir, y porque individuos de ese mismo origen vasco han ocupado y ocupan puestos relevantísimos en la historia, la cultura y la política de toda España. Por eso me interesa tanto decir que en el resto de España, aparte del País Vasco y Navarra, hay más personas con apellido eusquérico que en sus lugares de origen o procedencia. Porque la historia de España está llena de ellas, incluido, por supuesto, el periodo imperial, en el que personas con apellido eusquérico protagonizaron los descubrimientos, las conquistas, los cargos más prominentes en todos los sectores de la administración repartidos por todos los territorios americanos de la Corona española. Las personas de apellido eusquérico siempre formaron parte en un muy primerísimo lugar de toda la historia de España y fueron recibidas como unos españoles más en todas partes dentro del Estado. Por eso tan es profundamente injusto que cuando las tornas se han invertido y la emigración cambió de sentido, la recíproca brilló por su ausencia y los vascos nativos asumieron un mensaje supremacista y discriminatorio frente al resto de españoles que llegaban a su tierra.
Por estas dos razones, principalmente la segunda, la llegada masiva de españoles al País Vasco no es para nada comparable con una invasión o una supuesta imposición, y es por eso que ahora decimos que los inmigrantes de otras partes de España que viven en el País Vasco desde finales del XIX y desde mediados del XX tienen el mismo derecho de ciudadanía y de mantenimiento de sus símbolos y de su cultura, en particular el español como lengua y lo español en general como cultura, en tierra vasca.
Es por ello que con lo que ha dicho José Luis León en su artículo titulado “La exclusión silenciosa” estoy completamente de acuerdo. Y a esa conclusión no le afecta para nada, todo lo contrario, que el suyo y el mío sean distintos modos de decir lo mismo en el fondo, porque responden a una misma realidad social, cultural y política que intentamos diagnosticar y a la que le intentamos también dar, si cabe, una salida ante el marasmo en que se encuentra.
Otra de las cosas que nos unen a los dos, además de intentar revelar la imposición o exclusión silenciosa que padecemos, es que lo hacemos en un medio como este de La Tribuna del País Vasco que se erigiría así, en palabras de José Luis León, como un “espacio seguro”, concepto muy aprovechable, acuñado por el catedrático, y caracterizado por ser una especie de islote de libertad, en medio del océano de la mediocridad nacionalista, y “donde las personas puedan expresar sus opiniones libremente sin temor a ser estigmatizadas o excluidas”. Desgraciadamente en nuestra Universidad Pública Vasca esta situación de exclusión o de estigmatización silenciosa es lo habitual, de manera que los foros de opinión relevantes, los cursos de verano, las publicaciones, los premios y los reconocimientos, así como la captación de muchos profesores para tareas políticas relevantes en línea con su ideología nacionalista, están restringidos o encauzados por personas afectas al poder político nacionalista, conformando unos circuitos de influencia y de mutua reciprocidad, de los que quedamos excluidos quienes no compartimos esa ideología dominante. Y no solo eso, sino que, además, ese no compartir dicha ideología se traduciría en una autoexclusión, en una especie de autocensura, que incluso les exonera a quienes nos excluyen de tenerlo que hacer de modo explícito. Ya nos excluimos nosotros mismos de esos circuitos de poder, sin necesidad de que se tengan que molestarse en hacerlo ellos.
Otra muestra evidente de dicha exclusión silenciosa que padecemos quienes no compartimos la ideología nacionalista en la universidad, o en la sociedad en general, es que hasta ahora que he leído su artículo en La Tribuna del País Vasco, yo no conocía a José Luis León ni tenía noticia de él ni mucho menos de lo que pensaba, y eso que compartimos espacio en una misma facultad y que nuestros respectivos departamentos no se hayan físicamente muy distantes uno de otro. ¿No resulta suficientemente demostrativo del aislamiento en el que vivimos quienes no pensamos en nacionalista, que en más de veinte años que llevo en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (atención al nombre de la facultad), y seguramente el señor León llevará más todavía, no haya tenido noticia de alguien así, que pensaba como ha demostrado pensar en el artículo que ha escrito y que estamos comentando?
Quisiera terminar de momento estas reflexiones recurriendo al personaje que sirve como referente principal de esta serie de “El balle del ziruelo”, que no es otro que Sabino Arana, el fundador del nacionalismo vasco que nos asola. Contrario a lo que sostienen sus seguidores y muchos de sus estudiosos actuales, en cuanto a que esta persona habría venido a recoger un clamor popular, una corriente de pensamiento soterrada y cada vez más preponderante a la que solo le faltaba quien la pusiera por escrito, quien la difundiera, se puede demostrar que lo que decía Sabino Arana en su época era algo que sentían muy pocas personas. Lo que pasó luego es que hubo una serie de circunstancias históricas, sociales y políticas que favorecieron la progresiva expansión de esta ideología, tras la muerte de su fundador. Pero en su tiempo la cosa era muy distinta y la prueba de ello es la de veces que Sabino Arana habla del silencio que hay a su alrededor y que impide de una manera sutil, pero a la vez tremendamente eficaz, la divulgación y sobre todo la asimilación de sus ideas.
Esto demuestra que aquellas ideas que hoy soy dominantes, en su tiempo no lo eran ni tenían posibilidades aparentes de serlo. El nacionalismo no era, por tanto, contra lo que se suele proclamar ahora por sus seguidores, una ideología que respondía a una realidad social mayoritariamente sentida en su tiempo. Por el contrario, fue algo que necesitó de mucho acopio de recursos materiales y humanos y de las circunstancias favorables para su expansión. Y así llegamos al concepto con el que titulo este artículo y que me vino inspirado por el artículo de José Luis León, el del silencio, el silencio excluyente, el silencio impuesto sobre unas ideas que resultaban incómodas en el momento de su primera aparición. Quizás se podría decir que la historia se repite y que, ahora que José Luis León Sáez de Ybarra y yo mismo estamos en estas páginas de La Tribuna del País Vasco intentando denunciar de manera aislada y casi heroica lo que ocurre a nuestro alrededor, mientras que la mayoría de la sociedad vasca, adocenada, acomodada y recompensada por el nacionalismo, nos recibe con el silencio, es tiempo de recordar que la ahora ideología dominante también tuvo unos principios bien miserables y minoritarios y que sus primeras manifestaciones también se intentaban ningunear y silenciar por quienes detentaban el poder social de entonces.
Esto decía Sabino Arana a propósito del silencio con el que eran recibidas sus ideas en los medios de comunicación (vascos, por supuesto) de su tiempo.
Hablando del Bizkaitarra, su primer periódico, dice que “no teme la crítica vulgar y manoseada y el malicioso silencio”. En un momento en el que sus enemigos parecen levantar el cerco contra él, dice: “Ya parece que los periódicos locales se deciden a romper el sueco silencio que han conspirado hasta ahora contra nosotros.” Pero aquella aparente apertura no fue más que un receso, ya que más adelante anota: “los periódicos locales parece que se proponen guardar el más absoluto silencio en cuanto con nosotros se relaciona”. Y recordando la historia de su primer periódico, Bizkaitarra, una vez que fue clausurado, describe la relación con uno de sus principales rivales en la prensa local, El Basco, cabecera del Partido Carlista, de la que dice: “sirvióse primero del silencio, de esa arma que tienen por terrible y eficacísima”. Y al hilo de su rivalidad y desconfianza respecto del periódico Euskalduna, órgano de los euskalerriacos y financiado por Ramón de la Sota, Sabino Arana describe como uno de sus principales recursos: “el más sañoso y menos perceptible del silencio”.
Por eso es por lo que digo que el silencio excluyente se ha utilizado siempre como arma para acallar las disidencias y para excluir a los que no comulgan con el poder establecido. El propio Sabino Arana lo experimentó en torno suyo en los primeros tiempos de su proselitismo, lo que nos permite afirmar, como decíamos antes, que en su época no estaban esperando sus ideas como agua de mayo, ni le recibieron en loor de multitudes. Por el contrario, sufrió en sus propias carnes el silencio y la exclusión social. Exactamente igual que ahora hacen sus seguidores actuales, que llevan encaramados durante varias décadas ya a la ubre de las instituciones que dominan, con respecto a quienes cuestionamos sus ideas y la legitimidad de su poder.