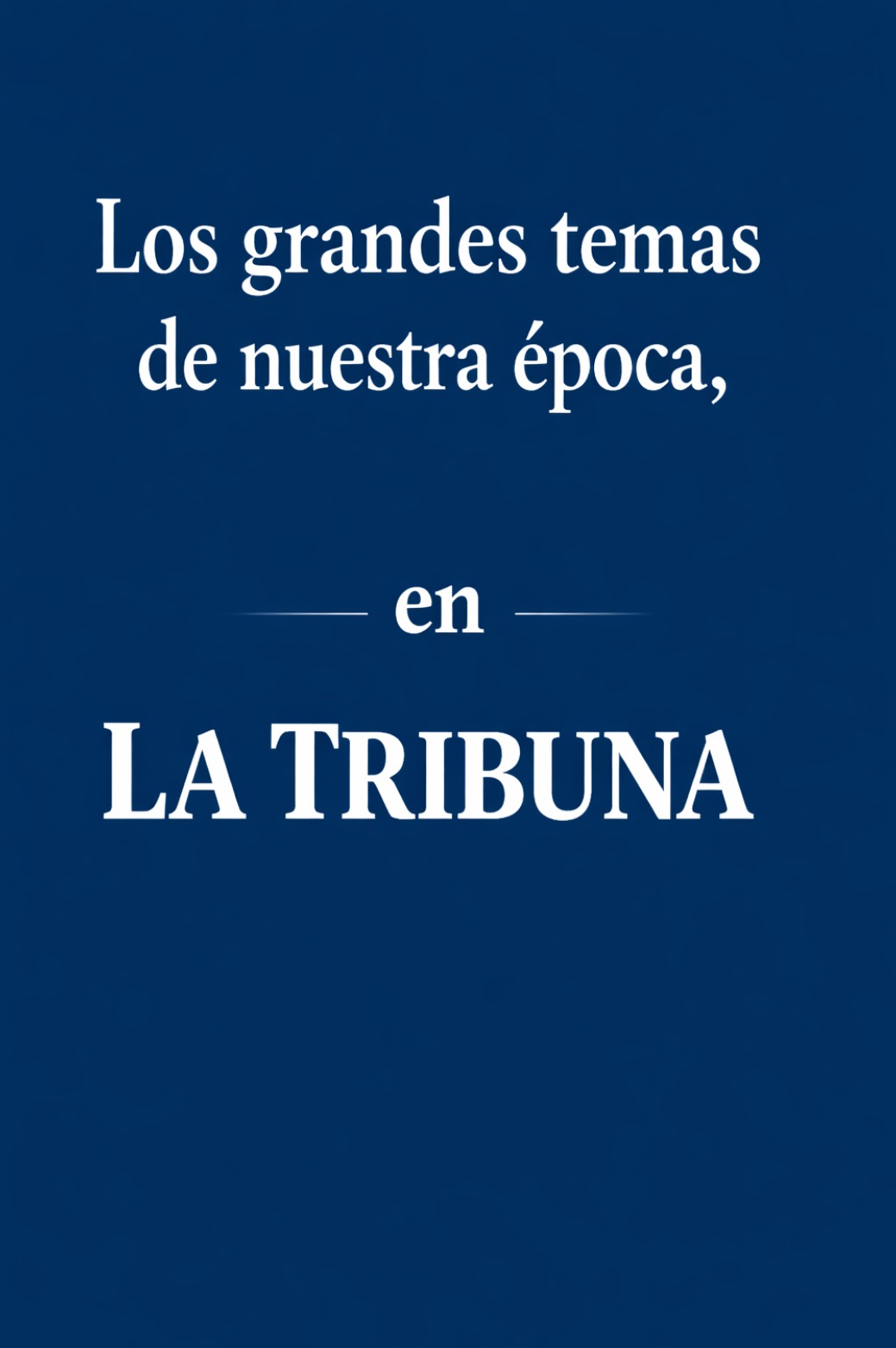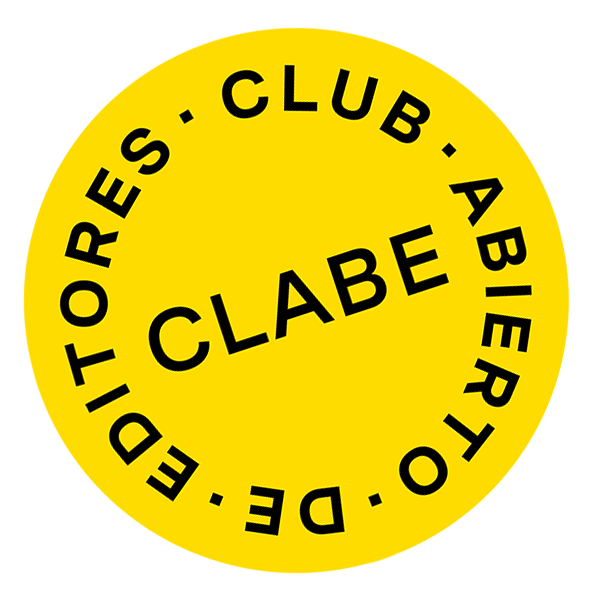El pinganillo de Imanol Pradales
![[Img #28278]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/06_2025/421_screenshot-2025-06-06-at-14-19-10-imanol-pradales-conferencia-de-presidentes-irekia-buscar-con-google.png)
Lo sucedido en la última Conferencia de Presidentes no es un simple episodio anecdótico, ni una cuestión de sensibilidades lingüísticas. Es, lisa y llanamente, un nuevo acto de chantaje simbólico promovido por quienes conciben la lengua no como un vehículo de entendimiento, sino como un arma política. El lehendakari Imanol Pradales, en un gesto tan provocador como premeditado y artificial, decidió expresarse en euskera —una lengua que apenas utiliza en su vida cotidiana— ante una audiencia totalmente hispanohablante. No para ser comprendido, sino precisamente para no serlo. Para marcar territorio, imponer un código identitario excluyente y tensar la cuerda institucional. Todo ello con el permiso del tirano Pedro Sánchez, promotor del circo.
La reacción de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, abandonando con dignidad una sesión convertida en farsa, ha desatado la indignación de la delegación vasca, que ha llegado a hablar de una “intolerable falta de respeto”. ¿Respeto? ¿A quién? ¿A qué? Porque la verdadera falta de respeto reside en usar una lengua regional para forzar la fragmentación del espacio político nacional, despreciando de paso la lengua común que une a millones de ciudadanos a ambos lados del Atlántico y de muy distintos orígenes, creencias e ideas: el español.
El euskera es una lengua oficial... en el País Vasco. Su uso institucional está garantizado en ese ámbito, como debe ser. Pero pretender extender esa cooficialidad al conjunto del Estado es un disparate jurídico y una grosería política. No hay derecho que ampare el capricho de expresarse en un idioma que el interlocutor no entiende. Eso no es diversidad: es disgregación, pataleta de bebé ignorante y malcriado, tribalismo y desprecio institucional.
La extremista Yolanda Díaz, en un arrebato no menos vergonzante de folclorismo ideológico, escribió en gallego que “la diversidad lingüística sólo ofende a quienes tienen una visión muy limitada de España”. Pero la realidad es justo la contraria: lo que ofende, y mucho, es el intento de borrar la lengua nacional de los foros comunes en nombre de una “diversidad” que no busca sumar, sino dividir.
Porque la lengua no es neutra. Es el espejo de una concepción del país. Los nacionalismos periféricos lo saben muy bien, por eso insisten en blindar sus idiomas locales con leyes, multas y censuras, al tiempo que expulsan al español —la lengua de todos— del espacio público. Lo que hemos visto en Barcelona no es un problema de traductores. Es un síntoma de la descomposición política alentada por el PSOE con el permiso del PP nacional. Y también una advertencia.
Cada vez que se impone el pinganillo como símbolo, se debilita la comunidad de ciudadanos. Cada vez que se tolera la impostura lingüística, se refuerza la idea de que España es un mero mosaico de tribus incomunicadas. Por eso, lo que hizo Ayuso no fue una salida, sino una entrada: una entrada al debate que muchos quieren evitar. Un debate sobre qué país queremos ser. Y sobre si aún queda alguien dispuesto a defender, sin complejos, la lengua que nos hace nación.
![[Img #28278]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/06_2025/421_screenshot-2025-06-06-at-14-19-10-imanol-pradales-conferencia-de-presidentes-irekia-buscar-con-google.png)
Lo sucedido en la última Conferencia de Presidentes no es un simple episodio anecdótico, ni una cuestión de sensibilidades lingüísticas. Es, lisa y llanamente, un nuevo acto de chantaje simbólico promovido por quienes conciben la lengua no como un vehículo de entendimiento, sino como un arma política. El lehendakari Imanol Pradales, en un gesto tan provocador como premeditado y artificial, decidió expresarse en euskera —una lengua que apenas utiliza en su vida cotidiana— ante una audiencia totalmente hispanohablante. No para ser comprendido, sino precisamente para no serlo. Para marcar territorio, imponer un código identitario excluyente y tensar la cuerda institucional. Todo ello con el permiso del tirano Pedro Sánchez, promotor del circo.
La reacción de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, abandonando con dignidad una sesión convertida en farsa, ha desatado la indignación de la delegación vasca, que ha llegado a hablar de una “intolerable falta de respeto”. ¿Respeto? ¿A quién? ¿A qué? Porque la verdadera falta de respeto reside en usar una lengua regional para forzar la fragmentación del espacio político nacional, despreciando de paso la lengua común que une a millones de ciudadanos a ambos lados del Atlántico y de muy distintos orígenes, creencias e ideas: el español.
El euskera es una lengua oficial... en el País Vasco. Su uso institucional está garantizado en ese ámbito, como debe ser. Pero pretender extender esa cooficialidad al conjunto del Estado es un disparate jurídico y una grosería política. No hay derecho que ampare el capricho de expresarse en un idioma que el interlocutor no entiende. Eso no es diversidad: es disgregación, pataleta de bebé ignorante y malcriado, tribalismo y desprecio institucional.
La extremista Yolanda Díaz, en un arrebato no menos vergonzante de folclorismo ideológico, escribió en gallego que “la diversidad lingüística sólo ofende a quienes tienen una visión muy limitada de España”. Pero la realidad es justo la contraria: lo que ofende, y mucho, es el intento de borrar la lengua nacional de los foros comunes en nombre de una “diversidad” que no busca sumar, sino dividir.
Porque la lengua no es neutra. Es el espejo de una concepción del país. Los nacionalismos periféricos lo saben muy bien, por eso insisten en blindar sus idiomas locales con leyes, multas y censuras, al tiempo que expulsan al español —la lengua de todos— del espacio público. Lo que hemos visto en Barcelona no es un problema de traductores. Es un síntoma de la descomposición política alentada por el PSOE con el permiso del PP nacional. Y también una advertencia.
Cada vez que se impone el pinganillo como símbolo, se debilita la comunidad de ciudadanos. Cada vez que se tolera la impostura lingüística, se refuerza la idea de que España es un mero mosaico de tribus incomunicadas. Por eso, lo que hizo Ayuso no fue una salida, sino una entrada: una entrada al debate que muchos quieren evitar. Un debate sobre qué país queremos ser. Y sobre si aún queda alguien dispuesto a defender, sin complejos, la lengua que nos hace nación.