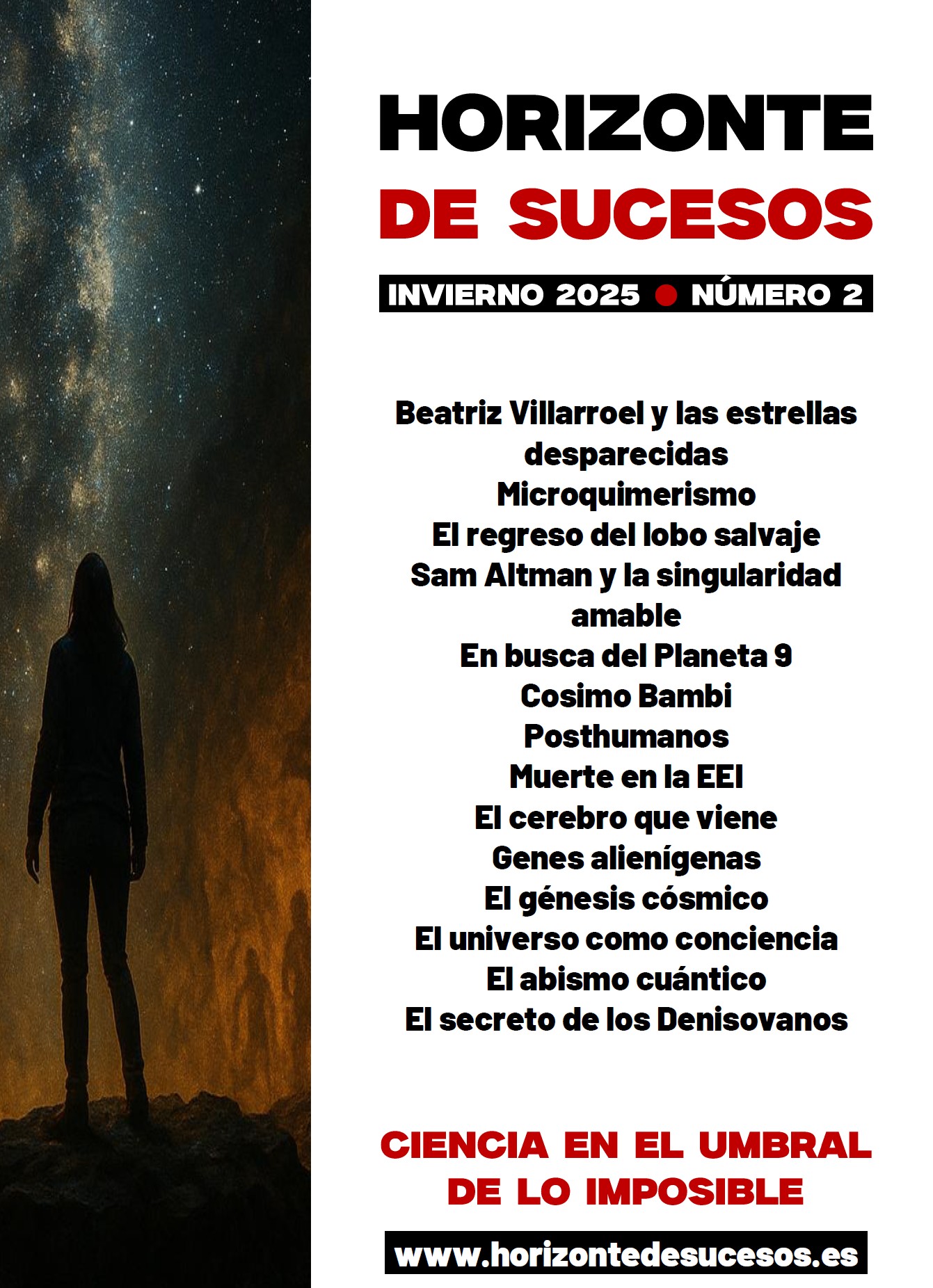Lo mejor de España está en el auténtico Menéndez Pelayo
La semana pasada estuve en Vitoria en un acto convocado por la asociación Hablamos Español, que dirige Gloria Lago, una gallega de Vigo que es una persona muy valiosa porque tiene, entre otras cualidades, el don de aglutinar y acoger, tan necesario para poner en marcha y tener éxito en las empresas colectivas.
Al finalizar la sesión de aquel sábado pasado Gloria Lago y yo mismo presentamos el libro de Luis Eduardo González-Santander Gutiérrez titulado Diccionario de topónimos españoles, que de alguna manera viene a culminar lo que se denunciaba en el libro colectivo elaborado por unos cuantos autores convocados también por Gloria Lago en 2023 y que se tituló El robo de los nombres de nuestros pueblos. La sinrazón de la toponimia en España, donde explicábamos cómo los nacionalismos han desfigurado hasta tal punto la denominación de los municipios españoles donde han tenido posibilidad de hacerlo que muchas veces no sabemos ya cuál fue el verdadero nombre original de los municipios de nuestra propia patria.
Hablamos Español es una asociación que pretende reivindicar la presencia del español en España. Algo tan aparentemente básico pero que en nuestro país resulta cuestionado particularmente en dos regiones, Cataluña y el País Vasco, por gentes que hablan todas español pero que consideran que esa lengua les provoca como una suerte de acomplejamiento o de necesidad de tener que hablar otra, sea el catalán o el eusquera, que resultan, a todas luces, mucho más limitadas.
Se trata este de un fenómeno que aqueja particularmente a España, podríamos decir que desde finales del siglo XIX, pero particularmente desde la vuelta del régimen democrático en 1978, tras el paréntesis de la dictadura del general Franco.
En Cataluña y en el País Vasco hay muchas personas que no se consideran españolas. Lo dicen, la mayoría de las veces, de boquilla, porque luego o no pueden evitar serlo o se aprovechan de que viven en España para disfrutar de sus buenas vacaciones, tanto en el pueblo de sus antepasados como en las costas de Levante y Andalucía. Pero de ese modo provocan a los demás, particularmente a los que se sienten españoles en Cataluña y País Vasco, que se sienten discriminados por sus propios convecinos, con lo cual se genera un ambiente muy crispado. Y el caso es que luego los nacionalistas de esos lugares, catalanes y vascos, suelen decir muy a menudo que los que crispan son los que se sienten españoles en esos territorios, cuando resulta que los que se sienten españoles en el País Vasco y en Cataluña han llegado a estar tan acosados y tan acobardados que ya ni se atreven a sacar una bandera española, ni siquiera un día al año, por la Hispanidad, por ejemplo, a riesgo de ser apaleados.
Los que dicen que no se sienten españoles en Cataluña y en el País Vasco son también muchas veces –por no decir la mayoría de las veces– personas que proceden de las regiones españolas de donde salió la emigración que engrosó las zonas más densamente pobladas en Cataluña y en el País Vasco desde el comienzo de la industrialización, que coincide con el último cuarto del siglo XIX y luego se incrementó en el desarrollismo del periodo franquista de los años finales de los 50, toda la década del 60 y primeros setenta. Todo ello ha dado como resultado que tanto en Cataluña como en el País Vasco sus sociedades son mestizas a más no poder, incluso con mayor cantidad de población inmigrante que aborigen en las zonas más urbanas e industrializadas.
Mi tesis, como es sabido por los lectores de El balle del ziruelo, es que ha sido precisamente esa inmigración la causante principal de la aparición de los nacionalismos, que luego han construido una historia de agravios que no les pertenece, para justificarse. Y digo que no les pertenece porque dichos agravios fueron de españoles con españoles cuando el nacionalismo ni estaba ni se le esperaba.
Sabíamos que en el nacionalismo había muchas personas procedentes de la inmigración, muchísimas. Pero no ha sido hasta estos últimos tiempos en que lo hemos podido visualizar. En Cataluña, con el anterior presidente, que se ponía como nombre Pere Aragonès i Garcia, poniéndose el Aragonés con la tilde cambiada y el García sin tilde. O sea, jugando con las tildes para no parecer lo que indudablemente es: un españolazo como la copa de un pino. Y qué decir del actual lendacari vasco, Imanol Pradales Gil, cuyos padres y abuelos son todos originarios de la comarca de la Ribera de Duero burgalesa, más alguno de Valladolid y de Cantabria, es decir, todos del meollo de Castilla, más castellanos que la pata del Cid y que luego va y se dirige a la militancia nacionalista diciendo: “cuando nuestros antepasados iban a pescar ballenas a Terranova…”
La identidad española de esta gente, que la tienen por toda su prosapia familiar, se ha tratado de esconder, de ocultar, de tapar, de amordazar, de ignorar, porque les resulta una carga. Han acabado por identificar lo español con todo lo reprobable de su historia personal y familiar. No quieren saber nada de ello porque lo consideran todo inferior, perjudicial, equivocado, negativo para su propia vida. No ven en España y en lo español nada digno de ser mantenido, de ser recordado, de ser cultivado. Ni siquiera la lengua, que parece que la hablan porque no tienen más remedio pero que si por ellos fuera hablarían solo en inglés y en eusquera. El lavado de cerebro ha sido realmente impresionante. Y luego dicen que ellos no se consideran superiores a los españoles (siendo españolazos como la copa de un pino) sino que solo se consideran diferentes. Pero el caso es que no quieren saber nada de lo español, que constituye realmente el fondo mismo de sus respectivas identidades.
Si no pensaran que lo español es todo negativo y que no merece la pena mantener su recuerdo no se habrían sumado con el entusiasmo que lo han hecho a una causa política que tiene su razón de ser en el rechazo a todo lo español.
Lo cierto y verdad, lo verdaderamente triste y lamentable es que así y eso es lo que piensan. No han tenido ningún modelo español al que agarrarse, todo lo que han recibido de España ha sido negativo para ellos, no quieren saber nada de ese pasado que es el suyo.
En la reunión de Vitoria del otro día de Hablamos Español hubo intervenciones muy interesantes de Ramón Peralta, Ernesto Ladrón de Guevara, Javier Barraycoa y Alberto Gil Ibáñez pero, para mi gusto, todas pecaban de excesivo tradicionalismo. Y lo español es mucho más que eso. Exaltaban el catolicismo como si hoy estuviéramos en disposición de hacer lo mismo que nuestros antepasados, y es obvio que ni siquiera el Papa actual, León XIV, hará en su apostolado lo mismo que hizo su antepasado León XIII, que fue el Papa que había cuando se originaron los nacionalismos en España y cuyo apostolado transcurre entre 1878 y 1903, justo lo que abarca la primera parte de la Restauración en España, porque termina un año después de que Alfonso XIII tenga la mayoría de edad, en 1902, y que por lo que al País Vasco afecta va desde la concesión de los primeros Conciertos Económicos a las provincias vascongadas por parte del Gobierno de Antonio Cánovas del Castillo hasta la muerte de Sabino Arana. Es en esa diferencia de tiempos en la que creo que hay que cifrar la diferencia. El catolicismo es la seña de identidad más destacada de lo español, sin ninguna duda, y todos hemos bebido en nuestra cultura personal de la influencia de esa creencia. Hay una cultura católica que nos define a todos, pero lo interesante está en saber rescatar lo mucho bueno que hay en ella y no dejarnos caer en el purismo que paraliza y que puede provocar hasta rechazo.
Estoy leyendo los libros de Agapito Maestre. Los recomiendo vivamente. En concreto estoy ahora con el de Marcelino Menéndez Pelayo. El gran heterodoxo, donde Maestre nos presenta un Menéndez Pelayo alejado de ese tradicionalismo hosco e intolerante con el que lo identifican sus fanáticos. Nada que ver. Un tipo que era capaz de corregirse continuamente a sí mismo no puede ser un fanático, no puede ser un sectario.
El otro libro que recomiendo es el de Antonio Martínez Mansilla titulado Lorenzo Arrazola o el Estado Liberalcatólico, donde nos presenta al político que hizo la Ley de Fueros de 1839 que sirvió para integrar al fuerismo vasco en la corriente del moderantismo liberal del siglo XIX, que llega hasta Cánovas. Muy interesante porque nos ofrece la realidad histórica de un liberalismo moderado, católico y fuerista, alejado de la caricatura del liberalismo centralista que nos quieren ofrecer los que solo explican los fueros vascos en clave tradicionalista y como anticipo del nacionalismo. En este punto del liberalismo español, intervine en el debate final del encuentro de Hablamos Español para advertirle a Alberto Gil Ibáñez que la palabra liberal no podía encasillarla en las aportaciones de lo anglosajón frente a lo hispánico, como hizo él en la presentación de su próximo libro que se titulará Hispanoterapia. A mí las obras de Alberto Gil Ibáñez sobre la “leyenda negra” y la reivindicación de lo español, de lo hispánico, frente a lo anglo, me parecen necesarias, imprescindibles diría yo. Pero sin forzar. Porque, como le advertí en el debate, los términos y conceptos políticos de liberal y liberalismo no se los podemos dejar a lo anglosajón. El término liberal y liberalismo, como sabe cualquiera que se ocupe de historia de las ideas políticas, surge precisamente en los debates de las Cortes de Cádiz previos a la elaboración de la Constitución de 1812 y son de origen español y son los exiliados liberales, tras la vuelta de Fernando VII en 1814 los que los expanden por Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Pero no podemos renunciar a la españolidad de lo liberal y del liberalismo, entre otras razones porque su origen léxico e histórico es español.
Y el tercer libro que quería recomendar aquí y que no salió en el debate es el de José Manuel Azcona Pastor, titulado El esplendor de la América española (1492-1898), que acaba de salir y que tengo delante. Un maravilloso recuento de quinientas páginas, con fotos preciosas y precisamente comentadas, donde se da cuenta, tal como se dice en el subtítulo de la portada “De cómo España exportó al Nuevo Mundo lo mejor de sí misma”.
Tan solo con ojear este libro por encima, cualquiera que se sienta español alimentará con verdadero placer la realidad de lo que significa España en la historia universal. Algo que solo está al alcance de muy pocas naciones en el mundo.
La semana pasada estuve en Vitoria en un acto convocado por la asociación Hablamos Español, que dirige Gloria Lago, una gallega de Vigo que es una persona muy valiosa porque tiene, entre otras cualidades, el don de aglutinar y acoger, tan necesario para poner en marcha y tener éxito en las empresas colectivas.
Al finalizar la sesión de aquel sábado pasado Gloria Lago y yo mismo presentamos el libro de Luis Eduardo González-Santander Gutiérrez titulado Diccionario de topónimos españoles, que de alguna manera viene a culminar lo que se denunciaba en el libro colectivo elaborado por unos cuantos autores convocados también por Gloria Lago en 2023 y que se tituló El robo de los nombres de nuestros pueblos. La sinrazón de la toponimia en España, donde explicábamos cómo los nacionalismos han desfigurado hasta tal punto la denominación de los municipios españoles donde han tenido posibilidad de hacerlo que muchas veces no sabemos ya cuál fue el verdadero nombre original de los municipios de nuestra propia patria.
Hablamos Español es una asociación que pretende reivindicar la presencia del español en España. Algo tan aparentemente básico pero que en nuestro país resulta cuestionado particularmente en dos regiones, Cataluña y el País Vasco, por gentes que hablan todas español pero que consideran que esa lengua les provoca como una suerte de acomplejamiento o de necesidad de tener que hablar otra, sea el catalán o el eusquera, que resultan, a todas luces, mucho más limitadas.
Se trata este de un fenómeno que aqueja particularmente a España, podríamos decir que desde finales del siglo XIX, pero particularmente desde la vuelta del régimen democrático en 1978, tras el paréntesis de la dictadura del general Franco.
En Cataluña y en el País Vasco hay muchas personas que no se consideran españolas. Lo dicen, la mayoría de las veces, de boquilla, porque luego o no pueden evitar serlo o se aprovechan de que viven en España para disfrutar de sus buenas vacaciones, tanto en el pueblo de sus antepasados como en las costas de Levante y Andalucía. Pero de ese modo provocan a los demás, particularmente a los que se sienten españoles en Cataluña y País Vasco, que se sienten discriminados por sus propios convecinos, con lo cual se genera un ambiente muy crispado. Y el caso es que luego los nacionalistas de esos lugares, catalanes y vascos, suelen decir muy a menudo que los que crispan son los que se sienten españoles en esos territorios, cuando resulta que los que se sienten españoles en el País Vasco y en Cataluña han llegado a estar tan acosados y tan acobardados que ya ni se atreven a sacar una bandera española, ni siquiera un día al año, por la Hispanidad, por ejemplo, a riesgo de ser apaleados.
Los que dicen que no se sienten españoles en Cataluña y en el País Vasco son también muchas veces –por no decir la mayoría de las veces– personas que proceden de las regiones españolas de donde salió la emigración que engrosó las zonas más densamente pobladas en Cataluña y en el País Vasco desde el comienzo de la industrialización, que coincide con el último cuarto del siglo XIX y luego se incrementó en el desarrollismo del periodo franquista de los años finales de los 50, toda la década del 60 y primeros setenta. Todo ello ha dado como resultado que tanto en Cataluña como en el País Vasco sus sociedades son mestizas a más no poder, incluso con mayor cantidad de población inmigrante que aborigen en las zonas más urbanas e industrializadas.
Mi tesis, como es sabido por los lectores de El balle del ziruelo, es que ha sido precisamente esa inmigración la causante principal de la aparición de los nacionalismos, que luego han construido una historia de agravios que no les pertenece, para justificarse. Y digo que no les pertenece porque dichos agravios fueron de españoles con españoles cuando el nacionalismo ni estaba ni se le esperaba.
Sabíamos que en el nacionalismo había muchas personas procedentes de la inmigración, muchísimas. Pero no ha sido hasta estos últimos tiempos en que lo hemos podido visualizar. En Cataluña, con el anterior presidente, que se ponía como nombre Pere Aragonès i Garcia, poniéndose el Aragonés con la tilde cambiada y el García sin tilde. O sea, jugando con las tildes para no parecer lo que indudablemente es: un españolazo como la copa de un pino. Y qué decir del actual lendacari vasco, Imanol Pradales Gil, cuyos padres y abuelos son todos originarios de la comarca de la Ribera de Duero burgalesa, más alguno de Valladolid y de Cantabria, es decir, todos del meollo de Castilla, más castellanos que la pata del Cid y que luego va y se dirige a la militancia nacionalista diciendo: “cuando nuestros antepasados iban a pescar ballenas a Terranova…”
La identidad española de esta gente, que la tienen por toda su prosapia familiar, se ha tratado de esconder, de ocultar, de tapar, de amordazar, de ignorar, porque les resulta una carga. Han acabado por identificar lo español con todo lo reprobable de su historia personal y familiar. No quieren saber nada de ello porque lo consideran todo inferior, perjudicial, equivocado, negativo para su propia vida. No ven en España y en lo español nada digno de ser mantenido, de ser recordado, de ser cultivado. Ni siquiera la lengua, que parece que la hablan porque no tienen más remedio pero que si por ellos fuera hablarían solo en inglés y en eusquera. El lavado de cerebro ha sido realmente impresionante. Y luego dicen que ellos no se consideran superiores a los españoles (siendo españolazos como la copa de un pino) sino que solo se consideran diferentes. Pero el caso es que no quieren saber nada de lo español, que constituye realmente el fondo mismo de sus respectivas identidades.
Si no pensaran que lo español es todo negativo y que no merece la pena mantener su recuerdo no se habrían sumado con el entusiasmo que lo han hecho a una causa política que tiene su razón de ser en el rechazo a todo lo español.
Lo cierto y verdad, lo verdaderamente triste y lamentable es que así y eso es lo que piensan. No han tenido ningún modelo español al que agarrarse, todo lo que han recibido de España ha sido negativo para ellos, no quieren saber nada de ese pasado que es el suyo.
En la reunión de Vitoria del otro día de Hablamos Español hubo intervenciones muy interesantes de Ramón Peralta, Ernesto Ladrón de Guevara, Javier Barraycoa y Alberto Gil Ibáñez pero, para mi gusto, todas pecaban de excesivo tradicionalismo. Y lo español es mucho más que eso. Exaltaban el catolicismo como si hoy estuviéramos en disposición de hacer lo mismo que nuestros antepasados, y es obvio que ni siquiera el Papa actual, León XIV, hará en su apostolado lo mismo que hizo su antepasado León XIII, que fue el Papa que había cuando se originaron los nacionalismos en España y cuyo apostolado transcurre entre 1878 y 1903, justo lo que abarca la primera parte de la Restauración en España, porque termina un año después de que Alfonso XIII tenga la mayoría de edad, en 1902, y que por lo que al País Vasco afecta va desde la concesión de los primeros Conciertos Económicos a las provincias vascongadas por parte del Gobierno de Antonio Cánovas del Castillo hasta la muerte de Sabino Arana. Es en esa diferencia de tiempos en la que creo que hay que cifrar la diferencia. El catolicismo es la seña de identidad más destacada de lo español, sin ninguna duda, y todos hemos bebido en nuestra cultura personal de la influencia de esa creencia. Hay una cultura católica que nos define a todos, pero lo interesante está en saber rescatar lo mucho bueno que hay en ella y no dejarnos caer en el purismo que paraliza y que puede provocar hasta rechazo.
Estoy leyendo los libros de Agapito Maestre. Los recomiendo vivamente. En concreto estoy ahora con el de Marcelino Menéndez Pelayo. El gran heterodoxo, donde Maestre nos presenta un Menéndez Pelayo alejado de ese tradicionalismo hosco e intolerante con el que lo identifican sus fanáticos. Nada que ver. Un tipo que era capaz de corregirse continuamente a sí mismo no puede ser un fanático, no puede ser un sectario.
El otro libro que recomiendo es el de Antonio Martínez Mansilla titulado Lorenzo Arrazola o el Estado Liberalcatólico, donde nos presenta al político que hizo la Ley de Fueros de 1839 que sirvió para integrar al fuerismo vasco en la corriente del moderantismo liberal del siglo XIX, que llega hasta Cánovas. Muy interesante porque nos ofrece la realidad histórica de un liberalismo moderado, católico y fuerista, alejado de la caricatura del liberalismo centralista que nos quieren ofrecer los que solo explican los fueros vascos en clave tradicionalista y como anticipo del nacionalismo. En este punto del liberalismo español, intervine en el debate final del encuentro de Hablamos Español para advertirle a Alberto Gil Ibáñez que la palabra liberal no podía encasillarla en las aportaciones de lo anglosajón frente a lo hispánico, como hizo él en la presentación de su próximo libro que se titulará Hispanoterapia. A mí las obras de Alberto Gil Ibáñez sobre la “leyenda negra” y la reivindicación de lo español, de lo hispánico, frente a lo anglo, me parecen necesarias, imprescindibles diría yo. Pero sin forzar. Porque, como le advertí en el debate, los términos y conceptos políticos de liberal y liberalismo no se los podemos dejar a lo anglosajón. El término liberal y liberalismo, como sabe cualquiera que se ocupe de historia de las ideas políticas, surge precisamente en los debates de las Cortes de Cádiz previos a la elaboración de la Constitución de 1812 y son de origen español y son los exiliados liberales, tras la vuelta de Fernando VII en 1814 los que los expanden por Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Pero no podemos renunciar a la españolidad de lo liberal y del liberalismo, entre otras razones porque su origen léxico e histórico es español.
Y el tercer libro que quería recomendar aquí y que no salió en el debate es el de José Manuel Azcona Pastor, titulado El esplendor de la América española (1492-1898), que acaba de salir y que tengo delante. Un maravilloso recuento de quinientas páginas, con fotos preciosas y precisamente comentadas, donde se da cuenta, tal como se dice en el subtítulo de la portada “De cómo España exportó al Nuevo Mundo lo mejor de sí misma”.
Tan solo con ojear este libro por encima, cualquiera que se sienta español alimentará con verdadero placer la realidad de lo que significa España en la historia universal. Algo que solo está al alcance de muy pocas naciones en el mundo.